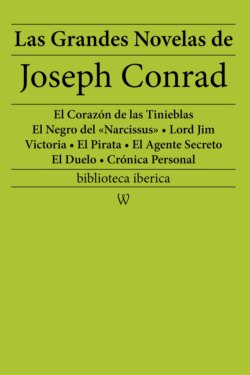Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I
ОглавлениеMister Baker, primer piloto del Narcissus , pasó de una zancada de su iluminado camarote a las tinieblas del alcázar. Sobre su cabeza, en lo alto de la toldilla, el hombre de cuarto tocó dos campanadas. Las nueve. Mister Baker, levantando la cabeza, preguntó:
—¿Está a bordo todo el mundo, Knowles?
El hombre bajó la escala renqueando y, tras de reflexionar un momento, contestó:
—Así me parece. Todos los antiguos están ahí, y también algunos nuevos… Por lo menos, todos deben estar ahí.
—Pues di al contramaestre que los envíe a todos —ordenó mister Baker— y que uno de los muchachos traiga aquí una lámpara que alumbre bien. Quiero pasar lista a la tripulación.
Una profunda oscuridad reinaba en aquel sector de popa, pero poco más allá, a través de las abiertas puertas del castillo de proa, dos fajas de luz viva cortaban las sombras de la noche tranquila. Un zumbido de voces llegaba hasta allí, mientras a babor y estribor, resaltando sobre los iluminados rectángulos, aparecían y desaparecían instantáneamente siluetas planas y negras, sin relieve, como figuras recortadas en hojalata. El barco estaba pronto a hacerse a la mar. El carpintero había hundido la última cuña condenando la escotilla mayor y, arrojando su mazo, se había enjugado concienzudamente el rostro, al toque justo de las cinco. Las cubiertas habían sido barridas, aceitado el molinete y el ancla dispuesta para ser izada; la gruesa estacha de remolque yacía en largos senos a un costado de la cubierta, con un cabo tendido y pendiente sobre la amura, preparado para el remolcador, que, chapoteando y resoplando ruidosamente, impetuoso y humeante, vendría a turbar la límpida y fría placidez del alba. El capitán se hallaba aún en tierra, en donde había de completar su tripulación; y, cumplido el trabajo del día, los oficiales de a bordo permanecían apartados, contentos de tener un momento de reposo. Poco después de llegada la noche, los que se hallaban con licencia en tierra y los nuevos tripulantes comenzaron a llegar en botes, cuyos remeros, asiáticos vestidos de blanco, reclamaban con irritados gritos su salario antes de abordar la escala del pasamano. La garla febril y chillona de Oriente luchaba con el tono imperioso de los marinos ebrios que discutían las descaradas pretensiones y las deshonestas esperanzas con profano vocerío. La calma resplandeciente y constelada de la noche oriental fue desgarrada en impuros guiñapos por los rugidos de rabia y los clamores de lamentación nacidos de sumas que variaban entre cinco anas y media rupia, y toda alma viviente embarcada en el puerto de Bombay comenzó a comprender que la nueva tripulación del Narcissus llegaba a bordo.
Gradualmente calmose el alboroto. Los botes no llegaban ya, chapoteando, en racimos de tres o cuatro a la vez, sino que abordaban uno a uno, entre un ahogado murmullo de reconvenciones bruscamente cortadas por un: «¡Ni un céntimo más! ¡Vete al diablo!», pronunciado por algún hombre que trepaba la escala tambaleándose: negra silueta de espalda gibosa por el gran saco que cargaba sobre sus hombros. En el interior del castillo de proa, los recién llegados, de pie, tambaleantes entre las cajas encordeladas y los atadijos de ropas de cama, trababan amistad con los antiguos, que, sentados en las dos filas de literas, examinaban a sus futuros camaradas con ojo critico pero amistoso. Las largas mechas de las dos lámparas del castillo de proa lanzaban un resplandor intenso; duros fieltros terrígenos se equilibraban en la parte posterior del cráneo o rodaban por la cubierta entre los cables de cadenas; blancos cuellos abiertos alargaban sus puntas almidonadas a lado y lado de rostros rojizos; brazos musculosos gesticulaban con las mangas de la camisa arremangadas; entre el zumbido constante de las voces sonaban estallidos de risa y roncas llamadas «¡Aquí, muchacho, coge esta litera!… Anda, prueba un poco… ¿Cuál fue tu último barco?… Lo conozco… Hace tres años, en Puget Sound… Te digo que esa litera hace agua… Venid acá; echadnos una mano para bornear este cofre… ¿No ha traído ninguno de vosotros una botella?… Dadnos un poco de tabaco… Le conocí; su patrón bebía hasta caerse muerto… ¡Era un rico tipo! Te lo digo yo: te has embarcado en un barco del demonio; con tal de sacar dinero, se les importa un bledo que echemos los bofes. ¡Me…!».
Un hombrecillo llamado Craik y apodado Belfast difamaba el barco con vehemencia, fantaseando por principio con el solo objeto de dar que pensar a los reclutas. Archie, sentado a horcajadas sobre su cofre, ocultas las rodillas, pasaba con regularidad su aguja a través de la tela blanca con que apañaba unos pantalones azules; hombres con chaquetas negras y cuellos duros se mezclaban con otros que tenían desnudos pies y brazos y llevaban camisas de color abiertas sobre sus velludos pechos; y unos a otros se empujaban en mitad del castillo de proa. El grupo oscilaba, se tambaleaba, daba vueltas sobre sí mismo con un movimiento de arrebatiña, entre una calina de humo de tabaco. Todos hablaban a la vez, lanzando un juramento a cada dos palabras. Un finlandés que llevaba una camisa amarilla con listas rosas, miraba al aire con ojo soñador desde debajo de una maraña de cabellos colgantes. Dos mozos gigantescos, con lisas caras de niños —dos escandinavos—, se ayudaban mutuamente a tender sus ropas de cama, sonriendo, mudos y plácidos, bajo la tormenta de imprecaciones vacías de sentido y de cólera. El viejo Singleton, decano de los marineros de a bordo, se mantenía apartado en la cubierta, justamente debajo de las lámparas, desnudo hasta la cintura, tatuado como un jefe caníbal en toda la superficie de su pecho poderoso y de sus enormes bíceps. Entre los diseños rojos y azules, su blanca piel lucía como el raso; reclinando su espalda desnuda contra el pie del bauprés, mantenía con el brazo estirado un libro ante su ancho rostro, curtido por el sol. Con sus gafas y su venerable barba blanca, parecía un docto patriarca salvaje, la encamación de una sabiduría bárbara que se mantenía serena entre el estruendo blasfematorio del mundo. Su lectura lo absorbía profundamente, y cuando volvía las páginas pasaba por sus rudas facciones una expresión de grave sorpresa. Leía Pelham . La popularidad de Bulwer Lytton entre la tripulación de los barcos que surcan los mares del Sur es un fenómeno maravilloso y extraño. ¿Qué ideas puede despertar su frase pulida y tan curiosamente insincera en los espíritus sencillos de los niños grandes que pueblan esos oscuros y vagabundos reductos de la tierra? ¿Qué sentido podían encontrar sus almas rudas y sin experiencia a la elegante verbosidad de su prosa? ¿Qué interés, qué olvido, qué alivio? ¡Misterio! ¿Acaso la fascinación de lo incomprensible? ¿Acaso el encanto de lo imposible? ¿O bien, estos seres que viven al margen de la vida, extraen de sus relatos la enigmática revelación de un mundo resplandeciente, situado más allá de la frontera de infamia y de inmundicia, más allá de ese cerco de fealdad y de hambres, de miseria y libertinaje que encierra por todas partes las aguas del incorruptible océano, y que es todo lo que ellos conocen de la vida, todo lo que ven de la tierra circundante esos prisioneros perpetuos del mar? ¡Misterio!
Singleton, que había navegado por los mares del Sur desde los doce años, que en los últimos cuarenta y cinco años no había vivido (como lo calculamos de acuerdo con sus documentos), más de cuarenta meses en tierra —el viejo Singleton que se jactaba, con la modesta tranquilidad de sus largos años bien colmados, de que generalmente desde el día en que desembarcaba de un barco hasta el día en que embarcaba en otro, rara vez se hallaba en estado de distinguir el día de la noche—, el viejo Singleton permanecía imperturbable entre el tumulto de voces y gritos, deletreando su Pelham laboriosamente y perdido en una absorción lo bastante profunda para parecerse a una hipnosis. Cada vez que volvía las páginas con sus enormes y ennegrecidas manos, los músculos de los sólidos brazos blancos, rodaban ligeramente bajo la piel lisa. Ocultos por el bigote blanco, sus labios, teñidos por el jugo de tabaco que goteaba sobre su larga barba, movíanse sin ruido. Sus ojos, legañosos, se clavaban en el libro a través del relucir de los negros cristales de sus gafas. Frente a él, a nivel de su rostro, el gato de a bordo permanecía sobre el tambor del cabrestante en una postura de quimera en cuclillas, guiñando sus verdes ojos en la contemplación de su viejo amigo. Parecía meditar un salto a las rodillas del viejo, pasando sobre la espalda encorvada del novato sentado a los pies de Singleton. El joven Charlie era delgado de cuerpo y largo de cuello. El saliente de sus vértebras formaba una a modo de cadena de montículos bajo su vieja camisa. Su rostro de pilluelo —rostro precoz, sagaz e irónico en que el profundo paréntesis de dos largas arrugas encerraba una boca delgada y grande—, casi tocaba sus huesudas rodillas. Se hallaba aprendiendo cómo hacer un nudo acollador con un cabo de cable viejo. Pequeñas gotas de sudor salpicaban su frente abombada; de vez en cuando resollaba fuertemente, mirando con el rabillo de sus movibles ojos al viejo marinero, indiferente al embrollado mozo que rezongaba sobre su labor.
La algarabía aumentó. En la atmósfera caliente y pesada del castillo de proa, el pequeño Belfast parecía hervir de graciosa cólera. Sus ojos danzaban; en lo rojo de su rostro, cómico como una máscara, su boca bostezaba negra, en una mueca extraña. Frente a él, un hombre a medio vestir se cogía los lomos y, con la cabeza echada hacia atrás, reía, con las pestañas húmedas. Otros abrían atónitos los ojos. Doblados en dos, sentados en las literas superiores, fumaban otros en cortas pipas, balanceando sus pies desnudos y morenos sobre las cabezas de los que, abajo, tirados sobre los cofres, escuchaban con sonrisas de ingenuidad o desprecio. En los blancos bordes de las literas aparecían cabezas de ojos pestañeantes; pero la línea de los cuerpos se perdía en la oscuridad de aquellas cavidades, semejantes a estrechos nichos que se hubieran dispuesto para recibir ataúdes en un osario mal iluminado y encalado. Las voces zumbaron con fuerza mayor. Archie, apretados los labios, se encogió, pareció retirarse a un más estrecho espacio y continuó cosiendo, industrioso y mudo. Belfast chilló como un derviche inspirado:
«Entonces, muchachos, le dije, digo, con el debido respeto, le dije al segundo oficial de ese vapor: “Permítame que le diga, sir , que el ministro debía de estar ebrio el día en que le dio a usted su título”».
»“¿Qué estás diciendo, bribón?…”, me dijo, embistiéndome como un toro. Y yo que levanto mi cubo de brea y se lo vuelco todo sobre su maldita bonita cara y su bonito vestido blanco…
»“¡Toma esto!”, le dije. “¡Marinero soy al menos; no como tú, que no sirves para nada, patrón de mentirijillas, inútil, sucio puntal de pasarela! ¡Conmigo, con un hombre como yo tendrás que vértelas!”, le grité… Si hubieseis visto aquello, muchachos. ¡Ahogado, cegado por la brea! Entonces…».
—No lo creáis. Nunca ha echado brea a nadie. Yo estaba allí —gritó alguno.
Los dos noruegos, sentados uno al lado de otro en el mismo cofre, parecidos y plácidos, se asemejaban a una pareja de pericos sobre una misma estaca y abrían inocentemente sus redondos ojos; pero entre la explosión de gritos y el rodar de las risas, el finlandés permanecía inmóvil, inerte y desvaído como un sordo que careciese de espinazo. Cerca de él, Archie sonreía a su aguja. Uno de los nuevos, hombre de anchos hombros y ojos lentos, se dirigió deliberadamente a Belfast aprovechando una tregua en el bullicio.
—Lo que me asombra es que todavía haya aquí oficiales teniendo a bordo un tipo como tú. Será preciso creer que ya no son tan malos si has sido tú quien los ha educado, chico.
—¡Malos, no! ¡Malos, no! —aulló Belfast—. ¡Si no se los dominara!… Malos, no. Mientras no se presenta oportunidad, nunca son malos. ¡Condene Dios sus negros corazones!
Echaba espumarajos y volteaba los brazos; pero, de repente, sonrió y sacando de su bolsillo un rollo de tabaco negro, le dio una dentellada con cómica afectación de ferocidad. Otro de los nuevos —un hombre de ojos huidizos y rostro amarillento y enjuto, que escuchaba boquiabierto desde hacía un instante, a la sombra de la cajonada maestra— observó con voz áspera:
—Bien, éste es viaje de regreso. Buenos o malos, me río de ellos siempre que sea en viaje de vuelta. En cuanto a mis derechos, los haré respetar. ¡Ya lo verán!
Todos los rostros se volvieron hacia él. Los únicos que no prestaron atención fueron el aprendiz y el gato. El hombre, individuo pequeño, de pestañas blancas, se hallaba en pie, con los brazos en jarras. Parecía haber conocido todas las degradaciones y todas las violencias. Parecía haber sido abofeteado, pateado y arrastrado por el fango; parecía haber sido arañado, escupido, haber sido lapidado con basuras innombrables… y sonreía con íntima seguridad a los rostros que le rodeaban. El peso de un abollado hongo le aplastaba las orejas. Los desgarrados faldones de su levita negra caían en flecos sobre sus pantorrillas. Soltó los dos únicos botones que quedaban en ella y vieron que no llevaba camisa. Una mala suerte característica, hacía que aquellos andrajos a los que a nadie se le hubiese ocurrido suponer un dueño, tomasen sobre él el aspecto de haber sido robados. Tenía el cuello largo y flaco, enrojecidos los párpados, cubiertas las mejillas por una barba rala, los hombros puntiagudos y caídos como las alas rotas de un pájaro. Su flanco izquierdo, cubierto por una costra de lodo, revelaba una noche reciente pasada en un foso húmedo. Había salvado su deficiente esqueleto de una destrucción violenta desertando de un barco americano a bordo del cual, en un momento de olvidadiza locura, había tenido la audacia de alistarse; y había pasado una quincena en tierra, recorriendo el barrio indígena, reventando de hambre, durmiendo sobre montones de inmundicias, errando bajo el sol. Este inesperado visitante parecía salir de una pesadilla. Continuaba sonriendo, repulsivo, en medio del silencio repentino. Aquel limpio y blanco castillo de proa era un refugio para él; su holgazanería podría revolcarse y alimentarse allí, maldiciendo el pan de su boca; allí podría desplegar su talento para esquivar los trabajos, trampear y mendigar; sin falta encontraría allí alguien a quien engañar y alguien a quien embromar; y, por añadidura, le pagarían por eso. Todos lo conocían bien. Era el hombre incapaz de gobernar el timón o ajustar dos cabos; el hombre que esquiva el trabajo en las noches oscuras; el que, en el aparejo, se agarra frenéticamente con pies y manos, jurando contra el viento, el granizo y la sombra; el hombre que maldice al mar en tanto que los otros trabajan. El hombre que sale siempre el último y el que primero entra cuando se los llama a cubierta. El hombre incapaz de hacer tres cuartas partes de su oficio y que no desea hacer la otra. El niño mimado de los filántropos y de los marinos de agua dulce, sus semejantes. El simpático y meritorio individuo celoso de todos sus derechos, pero que nada quiere saber de soportación, de valor, de la confianza inexpresada ni del tácito pacto de buena fe que liga a los miembros de una tripulación. El independiente vástago de la innoble libertad de los suburbios, lleno de desdén y de odio por la austera servidumbre del mar.
Alguien gritó:
—¿Cómo te llamas?
—Donkin —respondió, descarado, pero jovial.
—¿Cuál es tu oficio? —preguntó otra voz.
—¡Cómo! El de marinero, el mismo tuyo, viejito —respondió con un tono que, queriendo ser cordial, sólo era impudente.
—¡El diablo me lleve si no tienes peor facha que un fogonero arruinado! —comentó el otro a media voz y en tono convencido.
Charlie levantó la cabeza y chilló con insolente voz de chifla:
—Es un hombre y un marino.
Luego, limpiándose la nariz con el dorso de la mano, se inclinó de nuevo industriosamente sobre su bitadura de cable. Algunos rieron. Otros, contemplaron al intruso perplejo. El andrajoso se indignó:
—¡Bonita manera de recibir a un camarada en un castillo de proa! —refunfuñó—. ¿Sois hombres o una manada de caníbales sin corazón?
—No vayas a quitarte la camisa por broma, camarada —gritó Belfast, irguiéndose de un salto ante él, furioso, amenazador y amistoso a la vez.
—¿Y éste, está ciego? —preguntó el indomable fantoche, mirando en torno con aire de sorpresa simulada—. ¿No ve, acaso, que ya no tengo camisa?
Y extendió sus brazos en cruz, sacudiendo los andrajos que cubrían sus huesos con un gesto dramático.
—¿Y por qué? —continuó en voz muy alta—. Los cochinos yanquis querían sacarme las tripas al aire porque defendía mis derechos como un valiente. Soy inglés, gracias a Dios. Se me echaron encima y abandoné el campo. He ahí el porqué. ¿Habéis visto nunca un hombre en la miseria? ¡Eh! ¿Qué clase de condenado barco es éste? Estoy sin un céntimo. No tengo nada. Ni saco, ni lecho, ni manta, ni camisa, ni un condenado andrajo fuera de lo que llevo encima. Pero, al menos, no me acobardé ante esos cochinos yanquis. ¿Hay alguien aquí que tenga de sobra un par de pantalones viejos para un camarada?
Sabía cómo conquistar los ingenuos sentimientos de aquella turba. En un momento, le dieron su compasión burlona, despreciativa o ásperamente; primero, en forma de una manta arrojada al rostro mientras él permanecía ante ellos con la blanca piel de sus miembros atestiguando su humana fraternidad a través de la negra fantasía de sus andrajos. Luego, rodó hasta sus enlodados pies un par de viejos zapatos. Acompañado de un grito, un viejo pantalón de lona y manchado de brea, lo golpeó en el hombro. El soplo de su benevolencia levantaba una onda de piedad sentimental en sus corazones indecisos. Su propia espontaneidad en aliviar la miseria de uno de los suyos los llenaba de enternecimiento. Algunas voces gritaron:
—¡Se te equipará, viejo!
Se cruzaron murmullos:
—Nunca vi cosa semejante… ¡Pobre diablo!… ¿Te servirá un chaleco viejo que tengo? Tómalo, compañero.
Estos rumores amistosos llenaban el castillo. Esas larguezas las reunía en un montón con su pie desnudo, en tanto que su mirada circular continuaba mendigando. Sin emoción alguna, Archie agregó concienzudamente al montón una vieja gorra con la visera arrancada.
El viejo Singleton, perdido en las regiones serenas de la ficción, continuaba leyendo sin dignarse ver nada. Charley, al que la sabiduría de la juventud hacía despiadado, chilló:
—Si quieres botones dorados para tus uniformes nuevos, yo tengo dos.
El infecto tributario de la caridad universal blandió su puño hacia el grumete:
— Ya tendré yo cuidado de que tengas tú bien limpios los suelos, galopín —dijo ásperamente—. No tengas miedo. Yo te enseñaré a ser respetuoso con un marinero, borrico ignorante.
Sus ojos brillaban malignamente, pero habiendo visto a Singleton cerrar su libro, sus ojillos, semejantes a dos granos lucientes, comenzaron a errar de litera en litera.
—Coge esa de junto a la puerta; no es mala —sugirió Belfast.
El interpelado reunió los donativos amontonados a sus pies, los apretó en masa contra su pecho y luego, tras de una ojeada furtiva hacia el finlandés que se hallaba de pie ante él, con la mirada perdida en lo vago, como si persiguiese una de esas visiones maléficas que obsesionan a los hombres de su raza, la víctima de las brutalidades yanquis le gritó:
—¡Quítate de ahí, que me estorbas, boche!
El finlandés, que no había oído nada, continuó inmóvil.
—¡Fuera, por mil demonios! —estalló el otro, empujándole con el codo—. Fuera, idiota, sordomudo, descolorido.
El hombre se tambaleó, recobró su postura y contempló en silencio al que gritaba.
—Estos condenados extranjeros necesitan pasar por la doma —opinó el amable Donkin para instruir al castillo de proa—. Si no se les coloca en su sitio son capaces de colocarse en el vuestro.
Arrojó la totalidad de sus propiedades terrestres en la litera vacía, midió con una segunda ojeada los riesgos de la aventura, y saltó luego hacia el finlandés, que continuaba inmóvil, pensativo y taciturno.
—Yo te enseñaré a estorbar el paso —vociferó Donkin—. Te voy a hinchar los ojos, ¡eh, cabeza cuadrada!
Los hombres, en su mayoría, ocupaban las literas y la pareja tenía para sí todo el castillo como liza. El nuevo personaje representado por Donkin, el indigente, despertó el interés general. Envuelto en sus trapajos, danzaba ante el finlandés sorprendido, esbozando a distancia puñetazos que no lograban conmover el pesado rostro. Uno o dos hombres gritaron, estimulándolos:
—¡Anda, Whitechapel! —Y se acomodaron voluptuosamente en sus lechos para contemplar la lucha.
Otros gritaron:
—No los dejéis pelearse… ¡Eh!, tú… cierra el hocico…
Recomenzaba el bullicio. De repente, una serie de golpes dados por encima de sus cabezas con un espeque, resonó en todo el castillo como las descargas de un cañoncito. Luego, la voz del contramaestre se elevó detrás de la puerta con una nota autoritaria en su acento lento y difícil:
—¡Eh, los de abajo, no habéis oído! Todo el mundo a popa. A popa para pasar lista.
Hubo un momento de silencio y sorpresa. Luego, el piso del castillo desapareció bajo los hombres que saltaban de sus literas con un choque blando de plantas desnudas. Los marineros buscaban sus gorros entre los pliegues de las revueltas mantas; algunos abotonaban, bostezando, sus pantalones. Las pipas, a medio fumar, eran vaciadas golpeándolas contra el maderamen antes de desaparecer bajo las almohadas. Algunas voces gruñeron:
—¿Qué sucede? ¿Es que no vamos a poder dormir?…
Donkin gruñó:
—Si tales son los usos de este condenado barco, habrá que cambiarlo todo… Dejadme hacer a mí… Os aseguro que no andaré perezoso…
Pero nadie le atendía. Salían dando bandazos, de dos y tres al mismo tiempo, a uso de los marinos mercantes que no saben salir cabalmente por una puerta, como simples gentes de tierra. El apóstol de las reformas los siguió. Singleton, endosándose su chaqueta, pasó el último, macizo y paternal, alta su cabeza de sabio azotada por las tempestades sobre su cuerpo de viejo atleta. Únicamente Charley permaneció sólo en la cruda blancura de la habitación vacía, sentado entre la doble fila de eslabones de hierro que se extendían hasta perderse en la estrecha sombra de la proa. Tiraba violentamente de los cabos del cable, en un esfuerzo supremo para terminar el nudo comenzado. De repente, se levantó de un salto, arrojó el cable a las narices del gato y brincó tras el gato negro que franqueaba a saltitos las cadenas compresoras, levantada y rígida la cola en el aire como una pequeña asta de bandera.
Fuera del resplandor y la recargada atmósfera del castillo de proa, la serena pureza de la noche envolvió a los marineros con su soplo calmante, con su tibio aliento que fluía bajo las estrellas innumerables suspendidas más alto que los topes como una fina nube de polvo luminoso. En la dirección de la ciudad, la negrura del agua se estriaba con rayas de fuego, dulcemente ondulantes a merced del rizo del agua, semejantes a filamentos que flotaran enraizados en la ribera. Hileras de otras luces se hundían en las lejanías, rectas como en una parada, entre elevados edificios; pero al otro lado del puerto, sombrías colinas arqueaban sus vértebras negras sobre las que, aquí y allá, el centelleo de una estrella parecía una chispa caída del firmamento. A lo lejos, hacia Bycullah, en las puertas de los muelles, las lámparas eléctricas balanceaban en la cima de frágiles soportes su brillo frígido, como espectros cautivos de lunas malignas. Dispersos por toda la repulida y oscura superficie de la rada, los barcos anclados flotaban perfectamente inmóviles bajo la débil luz de sus fanales de anclaje, masas opacas surgidas como extrañas y monumentales estructuras abandonadas por el hombre al eterno reposo.
Delante de la habitación del capitán, mister Baker pasaba lista. A medida que los hombres, con pasos inciertos y torpes, llegaban a la altura del palo mayor, veían a popa su rostro ancho y redondo, un papel blanco ante los ojos, y, contra su hombro, la cabeza adormilada y los pesados párpados del pilotín que sostenía, con el brazo levantado, el globo luminoso de un fanal. El ruido blando de los pies desnudos sobre el pavimento no había cesado aún cuando el segundo comenzaba a pronunciar los nombres. Articulaba distintamente, con un tono serio, como convenía a este llamamiento que requería a los hombres hacia la inquieta soledad, la lucha oscura y sin gloria o hacia la soportación más penosa todavía de pequeñas privaciones y fastidiosos deberes. A cada nombre pronunciado, respondía un hombre: «Sí, sir » o «Presente», y destacándose del grupo indistinto de cabezas visible sobre la sombra de las amuras de estribor, avanzaba con sus pies desnudos hasta el círculo de claridad, y luego, en dos pasos mudos, volvía a entrar en las tinieblas del otro lado de la cubierta. Contestaban con tonos diferentes: gruñidos pastosos, voces francas que sonaban claro; y algunos, como si todo aquello hiriese su dignidad, adoptaban una entonación indignada, pues la disciplina, a bordo de los barcos mercantes, no es nada ceremoniosa, ni muy fuerte el sentido de la jerarquía allí donde todos se sienten iguales ante la inmensidad indiferente del mar y la exigencia incesante de sus labores.
Mister Baker leía sosegadamente:
—Hansenn, Campbell, Smith, Wamibo… Y bien, Wamibo, ¿por qué no responde? Siempre hay que llamarlo a usted dos veces.
El finlandés lanzó por fin un gruñido inarticulado y, adelantándose, atravesó la zona de luz, extraño, enjuto y largo, con su rostro de durmiente despierto. El segundo continuó más rápidamente:
—Craik, Singleton, Donkin… ¡Oh, Dios mío! —exclamó involuntariamente al ver la increíble y calamitosa aparición que le revelaba la luz.
Donkin se detuvo, descubrió las encías pálidas y los largos dientes de la mandíbula superior en una sonrisa malévola:
—¿Tiene algo que observar el señor piloto? —preguntó, con un regusto de insolencia en la forzada sencillez del tono. A ambos lados de la cubierta corrieron risas ahogadas.
—Basta. Vuelva a filas —gruñó mister Baker, clavando en el nuevo marinero la clara mirada de sus ojos azules. Y Donkin, eclipsándose súbitamente, volvió a la negra tropa de hombres que lo esperaban con amistosas palmadas en la espalda y halagüeños rumores.
En torno, murmuraban los hombres:
—No tiene miedo… No os digo más sino que los hará rabiar… Vale por Punch y Judy juntos… ¿Viste el asombro del piloto? Bien, condéneme yo si nunca…
El último hombre había respondido ya a la llamada, y hubo un momento de silencio durante el cual el piloto escrutó su lista:
—Dieciséis, diecisiete —murmuraba—. Me falta un hombre, contramaestre —agregó en voz alta.
El enorme mocetón de Devonshire que se hallaba a su lado, moreno y con barba negra como un gigantesco español, dijo con una profunda voz de bajo:
—En la proa no queda nadie. He mirado por todas partes. No está a bordo, pero es posible que llegue antes del amanecer.
—Puede ser y puede no ser —comentó el piloto—. No hay manera de leer este último nombre. Tiene encima un borrón de tinta… Ése hará la cuenta… Y vosotros, abajo.
El grupo indistinto, inmóvil hasta entonces, se agitó, se deshizo, se dirigió hacia la proa.
—¡Wait! —gritó una voz llena y sonora.
Todos se detuvieron. Mister Baker, que se había apartado bostezando, dio media vuelta con la boca abierta. Luego, furioso, estalló:
—¿Qué sucede? ¿Quién ha dicho «Wait»?¿Qué?…
Pero distinguió una alta silueta, en pie sobre la batayola. Descendiendo de allí, se abrió camino a través de la tripulación. Unos pasos pesados se dirigieron hacia el fanal del alcázar de popa. De nuevo la voz sonora repitió con insistencia: «¡Wait!». La lámpara iluminó al individuo. Era de alta talla. La cabeza se perdía en la sombra que proyectaban las lanchas salvavidas. La blancura de sus dientes y sus ojos relucía distintamente, pero el rostro era indistinguible. Sus manos eran grandes y parecían enguantadas.
Mister Baker avanzó intrépidamente:
—¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve usted?… —comenzó.
El grumete, estupefacto como los demás, elevó el fanal hasta iluminar el rostro del hombre. Era negro. Un rumor asombrado, que parecía el murmullo asordinado de la palabra: «Negro», corrió a lo largo de la cubierta y se perdió en la noche. El negro no pareció oír. Se plantó gallardamente y su movimiento rítmico marcó un tiempo. Después de un momento, dijo con calma:
—Me llamo Wait, James Wait.
—¡Oh! —exclamó mister Baker.
Después de algunos momentos de un silencio en el que se incubaba la tormenta, estalló:
—¡Ah!, conque ¿se llama usted Wait? ¿Y qué más? ¿Qué quiere usted? ¿Qué demonios le sucede para que se precipite usted aquí vociferando de ese modo?
El negro estaba tranquilo, frío, dominador, soberbio. Los hombres se habían aproximado y se mantenían tras él en una masa compacta. Su estatura superaba en media cabeza al más alto.
—Pertenezco al barco —dijo.
Pronunciaba claramente, con una precisión dulce. Los acentos profundos y sueltos de su voz llenaban sin esfuerzo la cubierta. Era naturalmente desdeñoso, condescendiente sin afectación, como hombre que desde lo alto de sus seis pies, tres pulgadas, había medido la inmensidad de la humana locura y tomado el partido de ser indulgente.
—El capitán me enroló esta mañana —prosiguió—. No pude venir antes a bordo. Vi a todo el mundo a popa cuando subía la escala y comprendí en seguida que pasaban lista. Naturalmente, dije mi nombre. Creí que usted lo tendría en su lista y que comprendería. Pero usted ha entendido mal.
Se detuvo de pronto. La demencia de los hombres que le rodeaban quedaba confundida. Él tenía razón, como siempre, y como siempre estaba dispuesto a perdonar la ofensa. La expresión de su desprecio había cesado y, jadeando, permanecía inmóvil entre todos aquellos hombres blancos. Levantaba la cabeza bajo la luz del fanal, una cabeza vigorosamente modelada en profundas sombras y luminosos relieves, una cabeza poderosa y deforme, de rostro chato y atormentado, patético y brutal: la máscara trágica, misteriosa y repulsiva del alma negra.
Mister Baker recobró su compostura y miró de cerca el papel.
—¡Ah!, sí. Perfectamente. Está bien, Wait. Lleve su saco a proa.
De repente, los ojos del negro giraron desatentadamente, se hicieron blancos. Se llevó la mano al costado y tosió dos veces con una tos metálica, hueca, formidablemente sonora; aquello resonó como una doble explosión en una cripta; el domo del cielo retembló y las paredes de hierro del barco parecieron vibrar al unísono; luego, el negro se puso en marcha hacia la proa con el resto de la tripulación. Los oficiales, que se habían demorado a la puerta de la cámara, pudieron oírle decir:
—¿No hay nadie aquí que me preste una mano? Tengo un cofre y un saco.
Estas palabras de entonación igual y sonora, se oyeron en todo el barco, y la pregunta estaba hecha de tal manera que hacía imposible una negativa. Los pasos cortos y apresurados de hombres que llevan un fardo se alejaron hacia la proa, pero la enorme figura del negro permaneció cerca de la escotilla mayor, rodeada de oyentes más pequeños. De nuevo se le oyó preguntar:
—¿Vuestro cocinero es un caballero de color?
Y cuando se le informó que el cocinero no era más que un simple hombre blanco, su único comentario, decepcionado y reprobador, fue un «¡Ah, hum!». No obstante, cuando descendían todos juntos hacia el castillo de proa, se dignó pasar la cabeza por la puerta de la cocina y lanzar un magnífico bramido: «Buenas noches, doctor», que hizo vibrar las cacerolas. En la penumbra de la cocina, dormitaba el cocinero sentado sobre el cofre del carbón. Saltó en el aire como si le hubiesen azotado con un látigo y se precipitó a la cubierta, donde sólo pudo ver las espaldas de los hombres que se alejaban, sacudidas por la risa. Más tarde, cuando se le hablaba de aquel viaje, el cocinero solía decir: «El pobre diablo me asustó. Creí ver a Satanás en persona». Siete años llevaba el cocinero navegando en aquel barco, con el mismo capitán. Era hombre de espíritu serio, casado y padre de tres hijos, de cuya sociedad gozaba, por término medio, un mes de cada doce. En tales ocasiones, llevaba su familia a la iglesia dos veces cada domingo. En el mar, se dormía todas las noches con la lámpara encendida, la pipa entre los dientes y su Biblia en la mano. Alguno de los hombres había de encargarse siempre de ir, durante la noche, a apagar la luz y retirar el libro de sus manos y la pipa de su boca.
—Pues, si no fuese así, estúpido viejo, terminarías por tragarte una buena noche tu cachimba y nos quedaríamos sin cocinero —solía decir Belfast, irritado y quejoso.
—¡Ah, hijo mío, estoy dispuesto a responder a la llamada del Creador… y quisiera que todos lo estuvieseis! —respondía el otro con una mansedumbre serena, a la vez imbécil y conmovedora.
Belfast trepidaba de cólera a la puerta de la cocina:
—Eres un santo idiota. No tengo el menor deseo de que mueras —chillaba levantando un rostro furioso y trémulo y unos ojos tiernos—. No hay prisa. Siempre el diablo te tendrá demasiado pronto, condenado hereje, vieja cabeza de palo. ¡Pero piensa en nosotros… en nosotros… en nosotros!
Y se iba pateando, escupiendo, asqueado y desazonado; en tanto que el otro franqueaba el umbral cacerola en mano, caliente, grasiento y plácido, para seguir con una sonrisa de superioridad, llena de piadosa suficiencia, la espalda del «estrambótico hombrecito» estremecida de cólera. Y eran grandes amigos.
Mister Baker, perezosamente apoyado sobre el bordaje, aspiraba la humedad de la noche en compañía del segundo oficial.
—Hermosos mocetones hay entre esos negros de las Antillas… ¿No es verdad?… Magnífico mozo ése, mister Creighton. Se le siente tirando de una amarra. ¿Eh? Quiero tenerlo conmigo en mi guardia. Probablemente.
El segundo oficial joven, rubio, de aspecto distinguido, dotado de un rostro enérgico y de una fisonomía soberbia, observó tranquilamente que no esperaba otra cosa. Su tono dejaba traslucir una sombra de amargura que mister Baker, muy cariñosamente, quiso razonar.
—Vamos, vamos, muchacho —dijo gruñendo tras cada palabra—. Vamos, no se debe ser demasiado goloso. Durante todo el viaje anterior tuvo usted en su guardia a ese corpulento finlandés. Quiero ser justo. Le dejo a usted esos dos mozos escandinavos y yo… ¡hum!… yo me quedo con el negro y… ¡hum!, y también con ese buhonero descarado de la levita negra. Tendrá que… ¡hum!… andarse con cuidado o ¡hum!… no me llamo yo Baker. ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!
Gruñó tres veces seguidas, ferozmente. Esa costumbre de gruñir entre las palabras y al final de las frases era su tic. Un bello gruñido sostenido, decidido, que iba bien con el acento de amenaza con que articulaba las sílabas, con su torso pesado, rematado por un cuello de toro, con su paso nervioso y entrecortado; con su ancho rostro agrietado, sus ojos fijos y su risa sardónica. Pero desde hacía tiempo este tic había perdido su efecto sobre la marinería. Los hombres le querían; Belfast, al que estimaba y que lo sabía, lo remedaba poco menos que en su propia cara. Charley, más prudente, parodiaba su andadura. Algunas de sus frases habían adquirido categoría de refranes establecidos y cotidianos en el castillo de proa. ¡Colmo de la popularidad! Además, todos estaban dispuestos a admitir que, llegada la ocasión, el piloto podía «apabullar a cualquiera en el más puro estilo americano».
Daba sus últimas órdenes:
—¡Hum!… ¡Tú, Knowles!… A las cuatro, todos arriba. Quiero… ¡hum!… virar antes de que llegue el remolcador. Espera la llegada del capitán. Bajaré a acostarme vestido… ¡Hum!… Llámame cuando veas venir la embarcación… ¡Hum! ¡Hum! Seguramente el viejo tendrá algo que decirme cuando suba a bordo —agregó, dirigiéndose a Creighton—. Bien, buenas noches… ¡hum!… La jornada de mañana será larga… ¡hum!… más vale acostarse temprano. ¡Hum! ¡Hum!
Una franja de luz cruzó en un relámpago la oscuridad de la cubierta; una puerta se cerró con estrépito, y mister Baker desapareció en su ordenado camarote. El joven Creighton continuaba apoyado en la batayola, penetrando con ojo soñador en la noche de Oriente. Y veía en ella una larga vereda campesina, una vereda cubierta por móvil hojarasca sobre la que danzaban los rayos del sol. Veía estremecerse las ramas de los viejos árboles y enmarcar con su bóveda el azul tierno y acariciador del cielo de Inglaterra. Y, bajo el arco del ramaje, una muchacha con un vestido claro, sonriendo bajo su sombrilla, parecía estar de pie en el umbral mismo del cielo tierno.
En la otra extremidad del barco, el castillo de proa, en el que no brillaba ya luz alguna, se adormecía en un vacío opaco, cruzado por sonoros resoplidos y bruscos suspiros.
La doble fila de literas se abrían, negras, como tumbas habitadas por muertos inquietos. Aquí y allá, una charra cortina de cretona a medio correr, señalaba el puesto de un sibarita. Una pierna, blanquísima e inanimada, pendía de un lecho. Un brazo tendía hacia el techo una pahua negra con los dedos ligeramente encogidos. Dos ligeros ronquidos, inarmónicos, contendían en un cómico diálogo. Singleton, desnudo todavía el torso —el viejo sufría mucho de las erupciones producidas por el calor—, exponía al fresco su espalda, de pie en el vano de la puerta, cruzados los brazos sobre el pecho decorado. Su cabeza tocaba las vigas de la cubierta superior. El negro, semidesnudo, se hallaba ocupado en desatar las cuerdas de su cofre y tender su cama sobre una litera alta. En calcetines, paseaba en silencio su corpachón; un par de tirantes le azotaba los talones. Entre las sombras de las madrinas y el bauprés, Donkin masticaba un trozo de galleta dura, sentado en el mismo suelo, con los pies rectos y los ojos móviles; tenía la galleta en el puño, delante de la boca y la mordía con feroces dentelladas. Las migajas caían entre sus abiertas piernas. Luego se levantó.
—¿Dónde está el tonel de agua? —preguntó a media voz.
Singleton, sin hablar, hizo un ademán con su fuerte mano, que sostenía una corta pipa humeante. Donkin se inclinó, bebió en el vaso de estaño, salpicando el suelo, se volvió y vio al negro que lo miraba desde lo alto, por encima del hombro, tranquilamente. El otro se acercó de lado.
—¡Bonita cena para un hombre! —murmuró amargamente—. El perro de mi casa no la querría. Y es buena para nosotros. ¡Y que un gran barco tenga semejante castillo de proa!… Ni siquiera un condenado trozo de carne en la gamella. He buscado en todas las chilleras.
El negro lo miró como un hombre al que de repente se le dirige la palabra en un idioma extranjero. Donkin cambió de tono.
—Dame un trozo de tabaco, camarada —dijo confidencialmente—. Hace un mes que no fumo ni masco, y la necesidad me enloquece. Anda, viejo, un buen movimiento.
—Déjese de familiaridades —dijo el negro.
Donkin dio un salto y se dejó caer sentado, de sorpresa, en un cofre próximo.
—No hemos guardado puercos juntos —continuó James Wait, asordinando su bien timbrada voz de barítono—. Aquí tiene usted su tabaco.
Luego, tras una pausa, preguntó:
—¿De qué barco llegas?
—Del Golden State —balbució Donkin, mordiendo al mismo tiempo el tabaco.
El negro silbó quedamente:
—¿Desertor? —dijo brevemente.
Donkin, con un carrillo hinchado, hizo un gesto de asentimiento.
—Sí, abandoné el campo —masculló—. Habían matado a patadas a un mozo de Dago en aquella travesía, y me hubiera tocado el tumo. Y despejé el campo.
—¿Y dejaste el abarrote atrás?
—Abarrote y dinero —respondió Donkin, elevando la voz—. No tengo nada. Ni ropa, ni cama. Un irlandesito patizambo que hay aquí, me dio una manta. Me parece que esta noche tendré que acostarme en el pequeño foque.
Salió, arrastrando tras él la manta que llevaba cogida de una punta. Singleton, sin mirarlo, se apartó ligeramente para dejarlo pasar. El negro ató sus ropajes de tierra y vestido convenientemente para el trabajo de a bordo, se sentó sobre su cofre, con un brazo estirado encima de sus rodillas. Después de contemplar a Singleton unos momentos, preguntó por fórmula:
—¿Qué clase de barco es éste? ¿No es malo, eh?
Singleton no se movió. Largo rato después dijo, con el rostro inmóvil:
—¿El barco? Todos los barcos son buenos. Pero son los hombres…
Continuó fumando en profundo silencio. La sabiduría de medio siglo pasado escuchando el estruendo de las olas, había hablado inconscientemente por sus viejos labios. El gato ronroneaba sobre el cabrestante. Entonces James Wait tuvo un acceso de tos estrepitoso y rugiente que lo sacudió como un huracán, y lo arrojó jadeante, con los ojos fuera de las órbitas, cuán largo era, sobre su cofre. Muchos hombres se despertaron. Uno de ellos, con voz adormilada, gritó desde su litera:
—¡Chitón! ¡Vaya con la condenada escandalera!
—Estoy resfriado —farfulló Wait.
—¿Resfriado dices? —gruñó el hombre—. Apostaría que era algo más.
—¡Oh!, como usted guste —dijo el negro levantándose y recobrando su preeminencia y su desdén. Trepó a su litera y volvió a toser con insistencia, en tanto que alargaba el cuello para vigilar el castillo. Y no hubo más protestas. Entonces se dejó caer sobre la almohada y pudo oírse el soplo rítmico de su respiración semejante a la de un hombre oprimido por un mal sueño.
Singleton se hallaba de pie en la puerta, con el rostro en la luz y la espalda en las tinieblas. Y sólo en la penumbra vacía del dormido castillo de proa, parecía más grande, colosal, viejísimo; viejo como el mismo tiempo, padre de las cosas, llegado a aquel lugar más mudo que un sepulcro para contemplar con ojo paciente la corta victoria del sueño consolador. Sin embargo, no era más que un hijo del tiempo, reliquia solitaria de una generación devorada y a la que nadie recordaba ya. Permanecía allí, vigoroso todavía, sin pensamiento como siempre; entre su vasto pasado vacío y la nada de su futuro, sus impulsos de niño y sus pasiones de hombre, muertos ya bajo su seno tatuado. Los hombres capaces de comprender su silencio, los que habían sabido el secreto de existir más allá de la vida, frente a la paz de la eternidad, habían desaparecido. Ellos habían sido fuertes, con la fuerza de los que no conocen ni la duda ni la esperanza. Habían sido impacientes y sufridos, turbulentos y aplicados, insumisos y fieles. Personas bienintencionadas habían intentado representar a aquellos hombres gimiendo a cada bocado de su pan, poniéndose al trabajo por el solo temor de sus vidas. Pero en verdad, habían sido hombres familiarizados con el trabajo, la privación, la violencia y el libertinaje, desconocedores del miedo e incapaces de abrigar odio en sus corazones. Duros de manejar, pero fáciles de seducir, mudos siempre, pero bastante viriles para despreciar en su alma la sensiblera garrulería de los que deploraban la dureza de su suerte. Suerte única y propia; la capacidad de soportarla les parecía un privilegio de elegidos. Su generación había vivido silenciosa e indispensable, sin haber conocido la dulzura de los afectos ni el refugio de un hogar, y moriría libre de la oscura amenaza de una tumba estrecha. Eran los hijos siempre mozos del mar misterioso. Sus herederos no son sino los hijos crecidos de una tierra descontenta. Menos díscolos, pero menos inocentes; menos profanos, pero tal vez también menos creyentes; si han aprendido a hablar, no es menos cierto que también aprendieron a gemir. Pero los otros, los fuertes, los silenciosos, modestos, encorvados y sufridos, se habían parecido a las cariátides de piedra que sostienen por la noche las salas resplandecientes de un edificio glorioso. Y ahora están lejos, y ya no cuentan. El mar y la tierra son infieles a sus hijos. Una verdad, una fe, una generación de hombres pasa, se la olvida y ya no cuenta. Excepto para aquellos pocos, tal vez, que creyeron esa verdad, profesaron esa fe o amaron a esos hombres.
Se levantaba una brisa. El barco borneó, y de repente, bajo una racha más fuerte, el seno de la cadena entre el molinete y los canales de los escobenes tintineó, se deslizó una pulgada y se levantó suavemente del puente, sugiriendo de modo sorprendente la idea de una vida insospechada oculta en las moléculas del hierro. En el escobén, las crujientes cadenas esparcían por todo el barco un gemido sordo de hombre que jadea bajo un fardo. La tensión se prolongó hasta el molinete, la cadena, tensa como una cuerda, vibró, y el mango del freno de la hélice se movió en breves sacudidas. Singleton avanzó.
Hasta entonces había permanecido meditabundo y sin pensamiento, lleno de tranquilidad y vacío de esperanza, con un rostro austero y sin expresión, niño de sesenta años, hijo del mar misterioso. Seis palabras hubieran expresado todos sus pensamientos desde la cuna, pero el movimiento de aquellas cosas que formaban parte tan íntima de su ser como su mismo corazón palpitante, hizo pasar un relámpago de inteligencia alerta sobre la severidad de sus viejas facciones. La llama de la lámpara vacilaba y el viejo, frunciendo la maraña de sus cejas, se inclinó sobre el freno, vigilante e inmóvil entre la loca zarabanda de las sombras danzantes. Luego, el barco, obedeciendo a la llamada del ancla, se deslizó ligeramente y aflojó la cadena. Aliviada, cedió y después de un balanceo imperceptible cayó con un choque sonoro sobre las tablas de madera dura. Singleton cogió el brazo alto de la palanca y, apoyando violentamente todo el cuerpo, logró dar media vuelta más al freno. Se enderezó luego, respiró profundamente y permaneció algún tiempo contemplando con un ojo irritado el poderoso y compacto aparato tendido sobre la cubierta, a sus pies, como un monstruo sosegado, como una criatura prodigiosa y domeñada.
—¡Tú… ten cuidado! —gruñó Singleton dominador, entre la inculta maraña de su barba blanca.