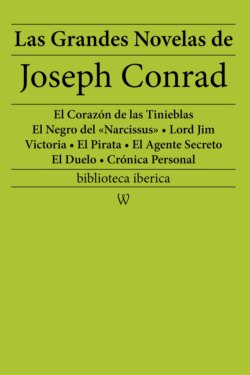Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo X
ОглавлениеEntrelazó los dedos y los apartó con fuerza.
Nada podía ser más cierto: en verdad había saltado a un agujero profundo y permanente. Había caído desde una altura que jamás podía volver a escalar.
Para entonces el bote era impulsado hacia delante, más allá de la proa. La oscuridad era demasiado densa para que se vieran unos a otros, y, lo que es más se encontraban cegados y semi ahogados por la lluvia. Me dijo que era como ser barrido por una inundación a través de una caverna. Volvieron la espalda a la borrasca; parece que el capitán pasó un remo sobre la popa para mantener el bote delante de él, y durante dos o tres minutos el fin del mundo llegó en un diluvio de oscuridad tan profunda como la pez. El mar silbaba «como veinte mil teteras».
Ese es un símil de él, no mío. Imaginan que no hubo mucho viento después de la primera ráfaga; y él mismo admitió en la investigación que el mar nunca subió mucho, esa noche. Se acurrucó en la proa y lanzó una mirada furtiva hacia atrás. Vio un solo resplandor amarillo de la luz de la punta del mástil, muy arriba, y borroneada como una última estrella a punto de disolverse.
—Me aterrorizó verla todavía allí —eso dijo. Lo que lo aterrorizó fue el pensamiento de que aún no habían terminado de ahogarse. Sin duda quería concluir con esa abominación lo antes posible. En el bote, nadie emitía un sonido. Parecía volar en la oscuridad, pero es claro que no avanzaba mucho.
Entonces el chubasco pasó adelante, y el gran ruido sibilante y enloquecedor siguió a la lluvia, hacia lo lejos, y se extinguió. Ya no se escuchaba nada más que el leve batir del agua contra los costados del bote. A alguien le castañeteaban los dientes con violencia. Una mano le tocó la espalda. Una voz débil preguntó:
—¿Está ahí? Otra gritó, temblorosa.
—¡Se hundió! —y se reunieron todos para mirar a popa. No vieron luces. Todo era negro. Una tenue llovizna fría les golpeaba el rostro. El bote se sacudía un tanto. Los dientes castañetearon cada vez con mayor velocidad, se interrumpieron y volvieron a castañetear otras dos veces, antes que el hombre pudiese dominar sus temblores lo bastante para decir:
—Ju-ju-justo a ti-tiem-po… brrr.
Reconoció la voz del jefe de máquinas que decía, mal humorado:
—Lo vi hundirse. En ese momento di vuelta la cabeza por casualidad.
El viento había amainado casi por completo.
Miraron en la oscuridad, con la cabeza vuelta a medias hacia barlovento, como si esperasen escuchar gritos. Al principio se sintió agradecido de que la noche hubiese cubierto la escena ante sus ojos, y después, el hecho de saberlo, y sin embargo no haber visto ni oído nada le pareció, en cierta forma, el punto culminante de una tremenda desdicha.
—Extraño, ¿verdad? —murmuró, interrumpiéndose en su inconexa narración.
A mí no me pareció extraño. Pero él debió tener la convicción inconsciente de que la realidad no podía ser ni la mitad de mala ni la mitad de angustiosa, atroz y vengadora que la creada por el terror de su imaginación. Creo que en ese primer momento, el corazón se le estrujó con todos los sufrimientos, que su alma conoció el sabor amulado de todo el miedo, el horror, la desesperación de ochocientos seres humanos aplastados en la noche por una muerte repentina y violenta, pues de lo contrario, ¿por qué habría dicho?
—Me pareció que debía saltar del maldito bote y volver nadando para ver… media milla… más… cualquier distancia… hasta el lugar mismo.
¿Por qué ese impulso? ¿Entienden el significado? ¿Por qué hasta el punto mismo? ¿Por qué no ahogarse allí… si pensaba ahogarse? ¿Por qué hasta el punto mismo, para ver… como si su imaginación tuviese que ser apaciguada por la seguridad de que todo había terminado, antes que la muerte pudiese brindarle alivio? Desafío a cualquiera de ustedes a que ofrezca otra explicación. Fue una de esas visiones insólitas y emocionantes a través de la bruma.
Una extraordinaria revelación. Lo dijo como lo más natural que se podía decir. Luchó contra el impulso, y entonces adquirió conciencia del silencio. Me lo mencionó. Un silencio del mar, del cielo, fusionados en un silencio indefinido e inmenso como la muerte, en torno de esas vidas salvadas y palpitantes.
—En el bote se habría podido oír la caída de un alfiler —dijo, con una rara contracción de los labios, como un hombre que trata de dominar sus sensibilidades mientras relata algún hecho conmovedor.
¡Un silencio! Sólo Dios, quien lo hizo tal como era, sabe qué efecto le produjo eso en el corazón. No creía que ningún lugar de la tierra pudiese estar tan calmo —dijo—. Era imposible distinguir el mar del cielo; nada que ver, y nada que oír. Ni un atisbo, ni una sombra, ni un sonido. Habría podido creerse que hasta el último trozo de tierra firme yacía ya en el fondo; que todos los hombres de la tierra, salvo yo y esos pobres diablos del bote, se habían ahogado.
Se inclinó sobre la mesa, con los nudillos apoyados entre tazas de café, copas de licor, colillas de cigarro.
—En apariencia, así lo creí. Todo había desaparecido y… todo estaba terminado… —lanzó un profundo suspiro—… Todo había terminado para mí.
Marlow se incorporó de pronto y arrojó su cigarro con fuerza. Dejó una veloz huella roja, como un cohete de juguete disparado a través de los cortinados de la trepadora. Nadie se movió.
—Eh, ¿qué les parece? —exclamó con repentina animación—. ¿No fue coherente consigo mismo, no lo fue? Su vida salvada había terminado por falta de suelo bajo los pies, por falta de visiones para sus ojos, por falta de voces en sus oídos. Aniquilación…
¡Eh! Y durante todo el tiempo sólo había un cielo nublado, un mar que no hendían, el aire que no se movía. Sólo una noche, sólo un silencio.
Duró un rato, y luego, de repente y en forma unánime, sintieron necesidad de producir algún ruido vinculado con su fuga.
—Desde el comienzo supe que se hundiría.
—Por un pelo.
—¡Una salvada milagrosa, caramba! Él nada dijo, pero la brisa que había cesado volvió, una corriente suave, cada vez más fresca, y el mar unió su voz murmurante a esa parlanchina reacción que reemplazaba los momentos de mudez y pavor. ¡Se había hundido! ¡Se había hundido! ¡Se había hundido! No cabía duda. No habrían podido ayudar. Repitieron las mismas palabras una y otra vez, como si no pudieran contenerse. Nadie dudaba de que se hundiría. Y las luces ya no existían. No había error. Las luces no se veían. No se podía esperar otra cosa. Tenía que hundirse… Él se dio cuenta de que hablaban como si nada hubiesen dejado detrás, aparte de un barco vacío. Llegaron a la conclusión de que no habría aguantado mucho tiempo, en cuanto empezó a hundirse. Ello pareció provocarles cierto tipo de satisfacción. Se aseguraron unos a otros que no habría tardado mucho: «Se hundió como una plancha». El jefe de máquinas declaró que la luz del mástil mayor, en el momento de hundirse, pareció caer «como un fósforo encendido que uno arroja». Al escuchar eso, el segundo lanzó una carcajada histérica.
—Me ale-legro, me ale-legro.
Los dientes le castañeteaban «como una matraca eléctrica», y de pronto rompió a llorar. Lloró y moqueó como un niño, conteniendo el aliento y sollozando:
—¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Se callaba durante un instante y luego volvía a empezar:
—¡Oh, mi pobre brazo! ¡Oh, mi pobre brazo! —Sentí deseos de derribarlo de un golpe. Algunos estaban sentados en las velas de popa. Apenas distinguía sus contornos. Me llegaron algunas voces, murmullos, murmullos, gruñidos, gruñidos. Todo eso parecía muy difícil de soportar. Y, además, sentía frío. Y nada podía hacer. Pensé que si me movía caería por el costado y…
Su mano tanteó con cautela entró en contacto con un vaso de licor y se retiró de pronto, como si hubiese tocado un carbón al rojo blanco. Le empujé un poco la botella.
—¿No quiere beber más? —le pregunté. Me miró con furia.
—¿No le parece que puedo contarle lo que hay que contar sin necesidad de embriagarme? —preguntó. El pelotón de trotamundos había ido a acostarse. Estábamos a solas si se exceptúa una vaga forma blanca erguida en las sombras, que, al ser mirada, hizo además de adelantarse, vaciló, retrocedió en silencio. Se hacía tarde pero yo no apuré a mi invitado.
En medio de su estado de desolación, escuchó que sus compañeros insultaban a alguien.
—¿Qué le impedía saltar, pedazo de lunático? —dijo una voz gruñona. El jefe de máquinas abandonó la cámara del bote y se lo oyó trastabillar hacia delante, como con intenciones hostiles contra «el máximo idiota que jamás haya existido». El capitán gritó, con ronco esfuerzo, epítetos ofensivos desde donde se hallaba sentado, con los remos. Jim levantó la cabeza ante el estrépito, y oyó el nombre «George» mientras una mano, en la oscuridad, lo golpeaba en el pecho.
—¿Qué puede decir en su defensa, tonto? —preguntó alguien con una especie de virtuosa furia.
—Me buscaban —dijo—. Me insultaban… me insultaban… con el nombre de George.
Se detuvo para mirar, trató de sonreír, apartó la vista y continuó.
—El pequeño segundo me acerca la cabeza hasta la nariz: —chilla el jefe. Y también él se detuvo para mirarme la cara.
El viento había abandonado al bote de repente.
La lluvia comenzó a caer de nuevo, y el suave, interrumpido, minúsculo y misterioso sonido con que el mar recibe una lluvia surgió por todas partes, en la noche.
—Al principio se sintieron demasiado desconcertados para decir nada más —narró, con voz calma—, ¿y qué podía decirles yo a ellos? —Vaciló por un instante, e hizo un esfuerzo para continuar—. Me dijeron cosas horribles. —La voz se le hundió hasta convertirse en un susurro; de vez en cuando ascendía, de repente, endurecida por la pasión del desprecio, como si hubiera hablado de abominaciones secretas:
—No hablemos de lo que me dijeron —dijo, torvo—. Pude percibir el odio de sus voces. Y eso era bueno. No me perdonaban por estar en ese bote.
Me odiaban. Los enloquecía… —Lanzó una breve carcajada—. Pero a mí me impidió… ¡mire! Yo estaba sentado, cruzado de brazos, en la borda. —Se encaramó, con viveza, en el borde de la mesa, y se cruzó de brazos…— Así, ¿ve? Un pequeño movimiento hacia atrás, y habría desaparecido… detrás de los otros. Un movimiento pequeñísimo… apenas… muy pequeño. —Frunció el ceño, se golpeó la frente con la yema del dedo medio—. Estaba siempre presente —dijo, con acento impresionante—. Todo el tiempo… esa idea. Y la lluvia… fría, densa, fría como la nieve fundida… más fría… sobre mis delgadas ropas de algodón… nunca volveré a sentir tanto frío en mi vida, lo sé. Y el cielo estaba negro… Todo negro. Ni una estrella ni una luz en ninguna parte. Nada, fuera de ese maldito bote y de los dos que aullaban ante mí, como un par de sucios perros mestizos ante un ladrón acorralado. ¡Ladraban y ladraban! ¿Qué hace ahí? ¡Gran persona! Demasiado aristocrático para ayudar. Ya salió de su sueño, ¿eh? ¿Para deslizarse aquí? ¿No es cierto? ¡Ladrido, ladrido! ¡No tiene derecho a vivir! ¡Ladrido, ladrido! Dos de ellos juntos, tratando cada uno de ladrar más que el otro. El otro aullaba desde la popa, a través de la lluvia… No podía verlo… no lo distinguía… parte de su sucia jerga. ¡Ladrido, ladrido! ¡Guuuauuuuuu! ¡Ladrido, ladrido! Escucharlos resultaba encantador; me mantenían con vida, se lo aseguro. Me salvó la vida. ¡Y siguieron, como si trataran de derribarme por la borda con el ruido!…
—Me extraña que haya tenido suficiente valor para saltar. Aquí no lo queremos. Si hubiese sabido quién era, lo habría arrojado… zorrino. ¿Qué hizo con el otro? ¿De dónde sacó el valor para saltar… cobarde? ¿Qué puede impedirnos a los tres arrojarlo al mar…?
Les faltaba el aliento; el chubasco pasó de largo. Y después nada. Nada había en torno del bote, ni un ruido Querían verme caer por la borda, ¿eh? ¡Lo juro! Creo que habrían satisfecho sus deseos si se hubiesen callado. ¡Arrojarme por la borda! Sí, ¿eh? «Inténtelo —dije—. Lo haría por dos peniques». «¡Sería un favor para usted!», chillaron juntos. Reinaba tanta oscuridad, que sólo cuando uno u otro de ellos se movía tenía la certeza de verlos. ¡Cielos! Mi único deseo era que lo intentaran.
No pude dejar de exclamar:
—¡Qué asunto extraordinario!
—¿No está mal, eh? —dijo él, como asombrado, en cierto modo—. Fingieron creer que había matado a ese hombre-burro por no sé qué motivo. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Y cómo demonios podía saberlo yo? ¿No llegué de alguna manera al bote, a ese bote?… Yo… —Los músculos de alrededor de los labios se le contrajeron en una mueca inconsciente, que desgarró la máscara de su expresión habitual, algo violento, de corta vida, y esclarecedor como un relámpago que permite que el ojo penetre por un instante en las circunvoluciones secretas de una nube—. Por cierto que sí, estaba allí, con ellos… ¿no es verdad? ¿No es espantoso que un hombre se vea empujado a hacer una cosa como esa… y ser responsable? ¿Qué sabía yo acerca del George por quien aullaban? Recordé haberlo visto acurrucado en el puente. «¡Cobarde asesino!», siguió llamándome el jefe. Parecía no recordar otras dos palabras. A mí no me importaba, sólo que el ruido empezó a preocuparme. «¡Cállese!», dije. Entonces juntó fuerzas para un condenado chillido. «Usted lo mató. Usted lo mató». «No —grité—, pero lo mataré a usted». Me puse de pie de un salto, y él cayó hacia atrás, sobre un banco, con un ruido espantoso. No sé por qué. Demasiada oscuridad. Trató de retroceder, supongo. Yo seguía de pie, de frente a la popa y el desdichado y minúsculo segundo comenzó a gemir: «No golpeará a un tipo con el brazo roto… y eso que se considera un caballero». Escuché mis pesados pasos… uno… dos y un gruñido jadeante.
Un rostro animal venía hacia mí, golpeando el reino sobre la popa. Lo vi avanzar, enorme, enorme… como se ve a un hombre en una bruma, en un sueño. «Venga», grité. Habría caído sobre él como un montón de desperdicios. Se detuvo, masculló algo para sí, y retrocedió. Quizás había oído el viento. Yo no. Fue la última ráfaga fuerte que tuvimos. Volvió a su remo. Yo lo lamenté. Habría querido…
Abrió y cerró los dedos encorvados, y las manos describieron un aleteo ansioso y cruel.
—Calma, calma —murmuré.
—¿Eh? ¿Qué? No estoy excitado —reprochó, muy ofendido, y con un movimiento convulsivo del codo derribó la botella de coñac. Yo me adelanté, raspando la silla contra el suelo. Él saltó de la mesa como si una mina hubiese estallado a su espalda, y se volvió a medias antes de caer de nuevo, acurrucado, y mostrándome un par de ojos sobresaltados y un rostro blanco en torno de las fosas nasales.
Luego apareció una expresión de intenso disgusto.
—Lo siento mucho. ¡Qué torpeza! —murmuró, muy molesto, en tanto que el punzante olor del alcohol derramado nos envolvía, de pronto, con una atmósfera de mísera borrachera en la fresca y pura oscuridad de la noche. En el comedor las luces estaban apagadas; nuestra vela parpadeaba, solitaria, en la larga galería, y las columnas se habían vuelto negras, desde el pedestal hasta el capitel. Bajo las lívidas estrellas la alta esquina de la Oficina de Puertos se destacaba con claridad a través de la explanada, como si el sombrío edificio se hubiese deslizado, acercándose, para ver y escuchar.
Él adoptó una expresión de indiferencia.
—Me atrevo a afirmar que ahora estoy menos calmo que entonces. Estaba dispuesto a todo. Esas eran tonterías.
—Pasó momentos muy animados en ese bote —señalé.
—Estaba preparado —repitió—. Después que se extinguieron las luces del barco, cualquier cosa habría podido suceder en ese bote… Cualquier cosa… y el mundo no se hubiese enterado. Lo sentí, y me agradó.
Y, además, había suficiente oscuridad. Éramos como hombres emparedados en una tumba espaciosa. Ninguna relación con nada en el mundo. Nadie que pudiese opinar. Nada importaba. —Por tercera vez durante esta conversación, lanzó una carcajada áspera, pero no había nadie cerca que pudiese sospechar que estaba apenas bebido—. Ni temor, ni ley, ni sonidos, ni ojos —ni siquiera los nuestros—, hasta la salida del sol, por lo menos.
Me llamó la atención la sugestiva veracidad de sus palabras. Hay algo de singular en un bote de reducidas dimensiones, en alta finar. Sobre las vidas transportadas bajo la sombra de la muerte parece caer la sombra de la locura. Cuando el barco le falla a uno, parece fracasarle todo el mundo; el mundo que lo hizo a uno, que lo contuvo, lo cuidó. Es como si las almas de los hombres, flotantes en un abismo y en contacto con la inmensidad, quedasen libres para cualquier exceso de heroísmo, absurdo o abominación. Por supuesto, como en el caso de las creencias, los pensamientos, el amor, el odio, la convicción o inclusive el aspecto visual de las cosas materiales, hay tantos náufragos como hombres, y en ese naufragio existía algo abyecto que hacía que el aislamiento resultase más completo; había una ruindad de circunstancias que separaba a esos hombres del resto de la humanidad, en forma mucho más completa; de la humanidad cuyo ideal de conducta jamás había sufrido la prueba de una broma diabólica y atroz. Estaban exasperados con él por ser un holgazán indiferente; él concentraba en ellos su odio hacia todo aquello; le habría agradado tomarse una gran venganza por la aborrecible oportunidad que pusieron en su camino. Es indudable que un bote en alta mar saca a la superficie lo Irracional que se encuentra agazapado en el fondo de todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones.
El hecho de que no llegasen a los golpes formaba parte de la burlesca ruindad que impregnaba ese desastre en el mar. Todo era amenazas, todo una ficción de terrible eficacia, una falsedad desde el comienzo hasta el final, planada por el tremendo desdén hacia las Potencias Oscuras, cuyos verdaderos terrores, siempre al borde del triunfo, se ven eternamente frustrados por la firmeza de los hombres.
Pregunté, luego de esperar un rato:
—Bien ¿y qué ocurrió? Pregunta inútil. Yo sabía ya demasiado para esperar la gracia de un solo toque de elevación, el favor de una insinuación de locura, de una sombra de horror.
—Nada —respondió—. Yo hablaba en serio, pero ellos no hacían más que ruido. Nada ocurrió.
Y el sol naciente lo encontró tal como había saltado al comienzo, en la proa del bote. ¡Qué persistencia de vigilia! Y, además, se había pasado toda la noche con la caña del timón en la mano. Ellos habían dejado caer el timón por la borda cuando trataban de subirlo al bote, y supongo que la caña llegó de alguna manera a proa, impulsada por un puntapié, mientras corrían de un extremo a otro del bote, tratando de hacer todo tipo de cosas a la vez para alejarse del barco. Era un trozo de madera duro, largo y pesado, y en apariencia lo tuvo aferrado durante seis horas, más o menos. ¡Si no consideran que eso es estar preparado! ¿Lo imaginan, silencioso y de pie, la mitad de la noche, de cara a las ráfagas de lluvia, observando formas sombrías, vigilando vagos movimientos, aguzando los oídos para percibir los escasos murmullos bajos de la cámara de popa? ¿Firmeza de valentía, o esfuerzo de temor? ¿Qué les parece? Y la resistencia también es innegable.
Seis horas, más o menos, a la defensiva; seis horas de alerta inmovilidad, mientras el bote avanzaba con lentitud o flotaba, detenido, según el capricho del viento; en tanto que el mar, calmo, dormía por fin; mientras las nubes pasaban por sobre su cabeza; mientras el cielo, desde una inmensidad opaca y negra, disminuido hasta quedar convertido en una bóveda sombría y lustrosa, centelleaba con mayor brillo, se decoloraba hacia el este, palidecía en el cenit; mientras las sombras oscuras que borraban las bajas estrellas de popa adquirían contornos, relieves, se convertían en hombros, cabezas, caras, facciones… lo enfrentaban con terribles miradas, tenían cabellos enmarañados, ropas rasgadas, párpados enrojecidos en la aurora blanca.
—Parecían haber estado embriagados durante una semana, cayéndose en todos los arroyos —describió, con términos gráficos; y luego murmuró algo acerca de que la salida del sol fue del tipo de las que predicen un día sereno. Ya conocen el hábito de los marinos, de referirse al tiempo en relación con cualquier cosa. Por mi parte, sus pocas palabras masculladas fueron suficientes para hacerme ver el limbo inferior del sol iluminando la línea del horizonte, el temblor de una baja ondulación que recorría toda la extensión visible del mar, como si las aguas se hubieran estremecido, dando a luz el globo del sol, en tanto que la última bocanada de brisa agitaba el aire en un suspiro de alivio.
—Se encontraban en la popa, sentados hombro con hombro, con el capitán en el medio, como tres lechuzas sucias, y me miraban —le oí decir con una intención de odio que destilaba una virtud corrosiva en las palabras comunes, como una gota de poderoso veneno que cayese en un vaso de agua.
Podía imaginar, bajo el transparente vacío del cielo, a los cuatro hombres apresados en la soledad del mar, el sol solitario, diferente a la mota de vida, que ascendía en la clara curva del cielo como para mirar con ardor, desde una gran altura, su propio esplendor reflejado en el océano inmóvil.
—Me llamaron desde popa —dijo Jim— como si hubiésemos sido compinches. Los escuché. Me pedían que fuese sensato y dejase caer ese «maldito trozo de madera».
¿Por qué quería seguir con eso? No me habían hecho ningún daño, ¿verdad? No había habido daños…
¡Daño! El rostro se le empurpuró como si no pudiese librarse del aire de los pulmones.
—¡No había daños! —estalló—. Dígamelo usted, usted entiende ¿verdad? Se da cuenta… ¿no? ¡No hubo daños! ¡Buen Dios! ¿Qué más podían hacer? Oh, sí, lo sé muy bien… yo salté. Por supuesto…
¡Salté! Ya le dije que salté; pero le aseguro que eran demasiados para cualquier hombre. Eran tan culpables como si hubiesen tomado un bichero para hacerme caer en el bote. ¿No lo entiende? Debe entenderlo. Vamos. Hable… sin vueltas.
Su mirada inquieta se clavó en la mía, interrogó, suplicó, desafió, ordenó. Por más que hice, no pude dejar de murmurar:
—Ya se lo juzgó.
—Más de lo que es justo —replicó, con rapidez—. No se me dio ni media oportunidad… con una pandilla como esa. Y ahora se mostraban amistosos…
¡Oh, tan condenadamente amistosos! ¡Compinches, compañeros de barco! Todos en el mismo bote. Sacar la máxima ventaja de la situación. No habían tenido la intención de hacer nada. George les importaba un rábano. George había vuelto a su litera, para buscar algo a último momento, y quedó atrapado.
El hombre era un tonto de remate. Muy triste, por supuesto… Sus ojos me miraban. Movían los labios; meneaban la cabeza en el otro extremo del bote… Tres. Me llamaban… A mí. ¿Por qué no? ¿Acaso no había saltado? No respondí. No hay palabras para el tipo de cosas que yo quería decir. Si hubiese abierto los labios en ese momento, habría aullado como un animal. Me preguntaba cuándo despertaría. Me instaron, en voz alta, a ir a popa y escuchar con tranquilidad lo que el capitán quería decir. Estábamos seguros de ser recogidos antes de la noche… Nos encontrábamos en medio de la línea de tránsito del canal; ya se veía humo hacia el noroeste.
—Sentí una espantosa sacudida al ver ese leve, tenue borrón, esa baja mancha de bruma parda a través de la cual se puede percibir el límite del mar y el cielo. Les grité que podía oírlos muy bien desde donde estaba. El capitán maldijo, tan ronco como un cuervo. No pensaba hablar a voz en cuello para mi comodidad. «¿Tiene miedo que lo escuchen en la costa?», pregunté. Me miró con furia, como si hubiera tenido deseos de despedazarme. El jefe de máquinas le aconsejó que me siguiese la corriente.
Le dijo que todavía no estaba bien de la cabeza. El otro se puso de pie a popa, como una gruesa columna de carne… y habló… habló…
Jim se quedó pensativo.
—¿Y bien? —pregunté.
—¿Qué me importaba la historia que hubiesen convenido en relatar? —gritó, irreflexivo—. Podían muy bien decir lo que se les viniera en gana. Era cosa de ellos. Yo conocía la historia. Nada de lo que pudiesen hacer creer a la gente la modificaría en lo que a mí se refería. Lo dejé hablar, argumentar… hablar, argumentar. Siguió y siguió y siguió. De pronto sentí que las piernas se me aflojaban. Estaba enfermo, cansado… mortalmente cansado. Dejé caer la caña del timón, les volví la espalda y me senté en el primer banco.
Ya era suficiente para mí. Me llamaron para saber si entendía… ¿No era verdad hasta la última palabra? ¡Era verdad, por Dios!, a la manera de ellos.
No volví la cabeza. Los oí conferenciar. «El tonto del demonio no dirá nada». «Oh, lo entiende muy bien». «Déjelo; no hará nada». «¿Qué puede hacer?» Qué podía hacer. ¿No estábamos todos en el mismo bote? Traté de ensordecerme. El humo había desaparecido hacia el norte. Era una calma chicha. Bebieron del barrilito, y yo también. Después hicieron un gran alboroto con el asunto de extender la vela sobre la borda. ¿Quería yo montar guardia? Se metieron debajo, fuera de mi vista, ¡gracias a Dios! Me sentía agotado, agotado, extenuado, como si no hubiese dormido una hora desde el día en que nací.
No podía ver el agua por el resplandor del sol. De vez en cuando uno de ellos salía arrastrándose, se ponía de pie para echar una mirada en torno, y se introducía de nuevo. Oí ronquidos debajo de la vela.
Algunos de ellos podían dormir. Por lo menos uno. ¡Yo no! Todo era luz, luz, y el bote parecía caer a través de ella. De vez en cuando me sentía muy sorprendido de encontrarme sentado en un banco.
Comenzó a caminar con pasos medidos, de un lado a otro, ante mi sillón, con una mano en los bolsillos del pantalón, la cabeza inclinada, pensativa, y el brazo derecho levantado, a largos intervalos en un ademán que parecía apartar de su camino a un intruso invisible.
—Supongo que usted pensará que estaba volviéndome loco —comenzó con tono distinto—. Y es lógico, si recuerda que había perdido la gorra. El sol se arrastró desde el este hasta el oeste por sobre mi cabeza desnuda, pero ese día nada de malo podía sucederme, supongo. El sol no conseguía enloquecerme… —Su brazo derecho apartó la idea de la locura—. Tampoco podía matarme… —Otra vez su brazo rechazó una sombra—. Eso corría por mi cuenta.
—¿De veras? —exclamé, inexpresablemente asombrado ante este nuevo giro, y lo miré con el mismo tipo de sentimiento que muy bien habría podido experimentar si él, después de girar sobre sus talones, presentase un rostro nuevo en todo sentido.
—No caí con fiebre cerebral, tampoco me derrumbé muerto —continuó—. No me preocupé para nada por el sol que tenía sobre la cabeza. Pensaba con tanta frialdad como cualquier hombre pensó alguna vez, sentado a la sombra. El grasiento animal del capitán asomó la cabezota con el cabello cortado al rape, por debajo de la lona, y me clavó sus ojillos suspicaces. «Donnerwetter !, se morirá», gruñó, y se metió adentro como una tortuga. Yo lo había visto, lo escuché. No me interrumpió. En ese momento pensaba que no moriría.
Trató de sondear mis pensamientos con una mirada atenta que me lanzó al pasar.
—¿Quiere decir que había estado meditando acerca de si moriría? —le pregunté, con un tono tan impenetrable como pude conseguir. Asintió sin detenerse.
—Sí, había llegado a eso, mientras me encontraba sentado allí, solo —respondió. Y dio unos pocos pasos más, hasta el final imaginario de su recorrido, y cuando se volvió para regresar tenía las dos manos profundamente hundidas en los bolsillos. Se detuvo delante de mi sillón y me miró—. ¿No lo cree? —inquirió con tensa curiosidad. Me sentí empujado a hacer una solemne declaración de mi disposición a creer de manera implícita en cualquier cosa que le pareciera conveniente decirme.