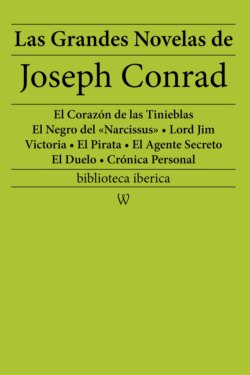Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I
ОглавлениеLa Nellie, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y quedó inmóvil. La marea había subido, el viento estaba casi en calma y, puesto que se dirigía río abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a que bajara la marea.
La desembocadura del Támesis se extendía ante nosotros como el principio de un interminable canal. En la lejanía, el mar y el cielo se soldaban sin juntura, y en el espacio luminoso las curtidas velas de las gabarras empujadas por la corriente parecían inmóviles racimos rojos de lona, de afilada punta, con reflejos de barniz. Una neblina descansaba sobre las tierras bajas que se adelantaban en el mar hasta desaparecer. El aire sobre Gravesend era oscuro, y un poco más allá parecía condensarse en una lúgubre penumbra que se cernía inmóvil sobre la ciudad mayor y más grande de la tierra.
El director de las compañías era nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro observábamos su espalda con afecto, mientras se mantenía de pie en la proa mirando hacia el mar. No había nada en todo el río que tuviera un aspecto tan náutico. Parecía un práctico, que es lo más digno de confianza que hay para un marinero. Era difícil hacerse a la idea de que su trabajo no estaba allí fuera, en el estuario luminoso, sino detrás, en la ominosa penumbra.
Entre nosotros existía, como ya he dicho en algún lugar, el vínculo de la mar, que, además de mantener unidos nuestros corazones durante largos períodos de separación, tenía la virtud de hacernos tolerantes para con las historias, e incluso las convicciones, de cada cual. El abogado —el mejor de los viejos compañeros— tenía, debido a sus muchos años y virtudes, la única almohada de la cubierta, y estaba echado en la única manta. El contable había sacado ya un dominó, y jugaba formando pequeñas construcciones con las fichas. Marlow estaba sentado en popa con las piernas cruzadas, apoyado en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda erguida, aspecto de asceta, y, con los brazos colgando y las palmas de las manos hacia afuera, parecía un ídolo. Una vez comprobado que la embarcación estaba bien anclada, el director se dirigió a popa y se sentó entre nosotros. Intercambiamos unas palabras perezosamente. Después todo quedó en silencio a bordo del yate. Por alguna razón no iniciamos la partida de dominó. Nos sentíamos meditabundos, incapaces de hacer nada, excepto dejar vagar nuestra mirada plácidamente. El día se acababa en una serenidad de tranquila e intensa brillantez. El agua relucía apacible; el cielo, sin una mancha, era una dulce inmensidad de luz inmaculada; incluso la bruma sobre las marismas de Essex era como un tejido radiante y transparente, colgado de las boscosas colinas del interior y revistiendo las costas bajas de pliegues diáfanos. Sólo la oscuridad al Oeste, cerniéndose sobre el curso alto del río, se hacía más sombría por instantes, como irritada por la proximidad del sol.
Y por fin, en su caída curvada e imperceptible, el sol descendió, y de un resplandeciente blanco pasó a un rojo opaco, sin rayos y sin calor, como si estuviera a punto de extinguirse, herido de muerte por el contacto con aquella penumbra que se cernía sobre una multitud de hombres.
En seguida sobrevino un cambio sobre las aguas, y la serenidad se hizo menos brillante, pero más profunda. El viejo río permanecía imperturbable en toda su extensión ante el ocaso del día, después de siglos de buenos servicios prestados a la vieja raza que poblaba sus orillas, extendiéndose con la tranquila dignidad de una vía de agua que conduce a los más remotos rincones de la tierra. Contemplábamos la venerable corriente, no en el rápido flujo de un breve día que llega y se va para siempre, sino bajo la majestuosa luz de recuerdos permanentes. Y, en efecto, no hay nada más fácil para un hombre que, como suele decirse, «ha seguido al mar» con reverencia y afecto, que evocar el gran espíritu del pasado en el curso bajo del Támesis. La marea sube y baja en su incesante servicio, poblada de recuerdos de hombres y barcos que condujo al reposo del hogar o a las batallas del mar. Había conocido y servido a todos los hombres de los que la nación se enorgullece, desde sir Francis Drake hasta sir John Franklin, caballeros todos ellos, con o sin títulos de nobleza: grandes caballeros errantes del mar. Había transportado a todos los barcos cuyos nombres son como piedras preciosas brillando en la noche de los tiempos, desde el Golden Hind, que regresaba con sus curvados flancos llenos de tesoros para ser visitado por Su Majestad la Reina y así desaparecer de la gigantesca aventura, hasta el Erebus y el Terror, ocupados en otras conquistas, y que nunca regresaron. Había conocido los barcos y los hombres. Habían partido de Deptford, de Greenwich, de Erith. Aventureros y colonos; naves reales y naves de la casa de Contratación; capitanes, almirantes; oscuros «traficantes» del comercio con Oriente, «generales» comisionados de las flotas de las Indias Orientales. Buscadores de oro o perseguidores de gloria, todos habían zarpado en esa corriente, empuñando la espada, y a menudo la antorcha, mensajeros del poder de la nación, portadores de una chispa de fuego sagrado. ¡Qué grandeza no habrá flotado en el flujo de ese río hacia el misterio de una tierra desconocida!… Los sueños de los hombres, la semilla de las colonias, el germen de los imperios.
El sol se puso; el crepúsculo descendió sobre el río, y empezaron a aparecer luces a lo largo de la costa. El faro de Chapman, un objeto de tres patas erigido sobre un llano pantanoso, brillaba intensamente. En el canalizo se movían luces de barcos; una gran agitación de luces que subían y bajaban. Y más hacia el Oeste, en el curso alto del río, el lugar de la monstruosa ciudad estaba aún señalado ominosamente en el cielo, una sombra amenazadora a la luz del sol, un lóbrego resplandor bajo las estrellas.
—Y éste también —dijo Marlow de repente— ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra.
Era el único de nosotros que todavía «seguía a la mar». Lo peor que se podía decir de él era que no representaba a su clase. Era marino, pero también vagabundo, mientras que la mayoría de los marinos suelen llevar, si se puede decir así, una vida sedentaria. Son de espíritu hogareño, y su casa, el barco, está siempre con ellos, como también lo está su patria, el mar. Un barco se asemeja mucho a otro, y el mar es siempre el mismo. En la inmutabilidad de lo que les rodea, las costas extranjeras, las caras extranjeras, la cambiante inmensidad de la vida resbalan sobre ellos, velados no por una sensación de misterio, sino por una ignorancia ligeramente desdeñosa, ya que no hay nada que resulte misterioso a un marino, salvo la propia mar, que es la dueña de su existencia y tan inescrutable como el destino. Por lo demás, después de su jornada de trabajo, un despreocupado paseo o una borrachera accidental en tierra bastan para desvelarle los secretos de todo un continente, y con frecuencia descubre que el secreto no vale la pena. Las historias de los marinos son de una simplicidad directa, cuyo significado cabe todo en una cáscara de nuez. Pero Marlow no era un caso típico (si se exceptúa su propensión a contar historias), y para él el significado de un episodio no se hallaba dentro, como el meollo, sino fuera, envolviendo el relato, que lo ponía de manifiesto sólo como un resplandor pone de manifiesto a la bruma, a semejanza de uno de esos halos neblinosos que se hacen visibles en ocasiones por la iluminación espectral de la luna.
Su observación no nos sorprendió en absoluto. Era muy propia de él. Fue aceptada en silencio. Nadie se tomó siquiera la molestia de murmurar, y al instante dijo, muy despacio:
—Estaba pensando en tiempos remotos, cuando los romanos vinieron aquí por vez primera, hace mil novecientos años, el otro día… Surgió la luz de este río a partir de entonces. ¿Decís, caballeros? Sí, fue como una llamarada que se propaga en la llanura, como un relámpago entre las nubes. Vivimos en ese aleteo de la llama, ¡ojalá dure mientras la tierra siga girando! Pero aquí había oscuridad tan sólo ayer. Imaginaos los sentimientos del comandante de un espléndido, ¿cómo se llama?, trirreme en el Mediterráneo, que es enviado súbitamente al Norte; transportado por tierra a través de las Galias a toda prisa; puesto a cargo de uno de esos barcos que los legionarios (y debían ser un considerable número de hombres hábiles) construían, al parecer, a centenares, en uno o dos meses, si podemos dar crédito a lo que leemos. Imagináoslo aquí, en el mismísimo fin del mundo, un mar del color del plomo, un cielo del color del humo, un barco tan rígido como una concertina, navegando río arriba con provisiones, u órdenes, o lo que fuera. Bancos de arena, marismas, bosques salvajes; bien poco que comer para un hombre civilizado, nada que beber salvo el agua del Támesis. Sin vino de Falerno, ni posibilidad de desembarcar. Aquí y allá un campamento militar perdido en la selva, como una aguja en un pajar; frío, niebla, tempestades, enfermedades, exilio y muerte; la muerte acechando en el aire, en el agua, en la maleza. Debieron morir como moscas. Oh, sí, lo hizo. Y lo hizo muy bien, sin duda, sin pensar mucho en ello, excepto quizá después, para jactarse de lo que había hecho en su vida. Eran lo bastante hombres como para afrontar las tinieblas. Y quizá le alentaba pensar en la posibilidad de un ascenso a la flota de Rávena más tarde, si tenía buenos amigos en Roma y sobrevivía al horrible clima. O pensad en un joven y honrado ciudadano vistiendo una toga (a quien quizá le gusta el juego demasiado, ya sabéis) y que llega aquí en la comitiva de algún prefecto o recaudador de impuestos, o de algún comerciante incluso, para rehacer su fortuna. Desembarca en una zona pantanosa, atraviesa bosques, y en algún enclave tierra adentro siente que la barbarie, la más absoluta barbarie, le va rodeando; toda esa misteriosa vida de la selva que se agita en los bosques, en las junglas, en los corazones de los salvajes. No hay posible iniciación en semejantes misterios; tiene que vivir en medio de lo incomprensible, que es también detestable. Y esto ejerce además una fascinación que actúa sobre él: la fascinación de la abominación; ya sabéis, imaginaos el creciente arrepentimiento, el ansia de escapar, la impotente repugnancia, la renuncia, el odio.
Hizo una pausa.
—Figuraos —comenzó de nuevo, extendiendo un brazo con la palma de la mano hacia fuera, de modo que, con las piernas cruzadas, tenía la pose de un Buda predicando vestido a la europea y sin flor de loto—. Figuraos, ninguno de nosotros se sentiría exactamente así. Lo que nos salva es la eficiencia, la devoción a la eficiencia. Pero aquellos muchachos en realidad no valían mucho. No eran colonizadores; su administración era simplemente opresión, y sospecho que nada más. Eran conquistadores, y para ello sólo se necesita la fuerza bruta; no hay nada en ello de qué jactarse cuando se tiene, ya que la fuerza de uno es sólo un accidente que se deriva de la debilidad de los otros. Se apoderaban de todo lo que podían por simple ansia de posesión, era un pillaje con violencia, un alevoso asesinato a gran escala y cometido a ciegas, como corresponde a hombres que se enfrentan a las tinieblas. La conquista de la tierra, que más que nada significa arrebatársela a aquellos que tienen un color de piel diferente o la nariz ligeramente más aplastada que nosotros, no posee tanto atractivo cuando se mira desde muy cerca. Lo único que la redime es la idea. Una idea al fondo de todo; no una pretensión sentimental, sino una idea; y una fe desinteresada en la idea, algo que puede ser erigido y ante lo que uno puede inclinarse y ofrecer un sacrificio…
Se interrumpió. Las luces se deslizaban por el río, como pequeñas llamas verdes, rojas, blancas, persiguiéndose, adelantándose, uniéndose, cruzándose entre sí, para más tarde separarse lenta o apresuradamente. El tráfico de la gran ciudad proseguía en la noche que se iba cerrando sobre el río insomne. Continuamos observando y aguardando pacientemente —no podíamos hacer otra cosa hasta que no terminara la subida de la marea—; y sólo al cabo de un largo silencio, cuando dijo con voz vacilante: «Supongo, amigos, que recordaréis que en una ocasión me convertí durante algún tiempo en marinero de agua dulce», supimos que estábamos condenados, antes de que comenzara a bajar la marea, a escuchar una de las poco convincentes experiencias de Marlow.
—No quiero aburriros demasiado con lo que me ha ocurrido personalmente —comenzó, mostrando en esta observación la debilidad de muchos narradores que a menudo parecen no tomar en cuenta lo que su auditorio preferiría oír—, y, sin embargo, para entender el efecto que ha tenido en mí, debéis saber cómo llegué hasta allí, lo que vi, cómo remonté aquel río hasta el lugar donde encontré por primera vez al pobre hombre. Era el más remoto lugar navegable y el punto culminante de mi experiencia. Parecía proyectar de alguna manera como una luz sobre todo mi alrededor y sobre mis mismos pensamientos. Era bastante sombrío también —y miserable—, sin nada de extraordinario, y tampoco muy claro. No, no muy claro. Y aun así parecía proyectar una especie de luz.
»Como recordaréis, acababa de regresar a Londres después de una buena temporada en el océano Índico, el Pacífico y el Mar de la China (una dosis considerable de Oriente), unos seis años, y andaba ocioso, entorpeciéndoos en vuestro trabajo e invadiendo vuestras casas, como si tuviera la misión divina de civilizaros. Estuvo muy bien durante algún tiempo, pero pronto me harté de descansar. Entonces empecé a buscar un barco… Diría que es la cosa más difícil del mundo. Pero los barcos ni se dignaban mirarme. Y también me cansé de ese juego.
»Cuando era pequeño tenía pasión por los mapas. Me pasaba horas y horas mirando Sudamérica, o África, o Australia, y me perdía en todo el esplendor de la exploración. En aquellos tiempos había muchos espacios en blanco en la tierra, y cuando veía uno que parecía particularmente tentador en el mapa (y cuál no lo parece), ponía mi dedo sobre él y decía: “Cuando sea mayor iré allí”. Recuerdo que el Polo Norte era uno de esos lugares. Bueno, nunca he estado allí y no voy a intentarlo ahora. El encanto ha desaparecido. Otros lugares estaban desparramados alrededor del Ecuador y en todas las latitudes a lo largo y a lo ancho de los dos hemisferios. He estado en algunos de ellos y…, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero seguía habiendo uno —el más grande, el más vacío, por decirlo así— por el que sentía particular atracción.
»Cierto que por aquel entonces ya había dejado de ser un espacio en blanco. Desde mi niñez se había ido llenando de ríos y lagos y nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco de grato misterio, una mancha blanca sobre la que un muchacho edificaba sus sueños fantásticos. Se había convertido en un lugar de tinieblas. Pero especialmente había en él un río grande y poderoso que se podía ver en el mapa, parecido a una inmensa serpiente desenroscada, con su cabeza en el mar, su cuerpo en reposo curvándose a través de un extenso país y su cola perdida en las profundidades del continente. Y cuando miraba el mapa en un escaparate me hipnotizaba como una serpiente a un pájaro, a un pobre pajarito incauto. Entonces recordé que había una gran empresa, una compañía dedicada al comercio en ese río. ¡Caramba!, pensé para mis adentros; no pueden comerciar sin usar algún tipo de embarcación en esa masa de agua. ¡Barcos de vapor! ¿Por qué no intentar ponerme al frente de uno? Seguí caminando por Fleet Street, pero no podía quitarme la idea de la cabeza. La serpiente me había hechizado.
»Daos cuenta de que la sociedad comercial era una empresa continental; pero tengo un montón de familiares que viven en el continente porque es barato y no tan desagradable como parece, dicen.
»Siento tener que admitir que empecé a importunarles. Esto ya era algo insólito en mí. No estaba acostumbrado a conseguir las cosas de esta manera. Siempre fui por mi propio camino y por mi propio pie a donde me hubiera propuesto ir. Nunca habría sospechado tal cosa de mí; pero entonces, ya veis, tuve el presentimiento de que debía llegar allí por las buenas o por las malas. Así es que les importuné. Los hombres dijeron: “Mi querido amigo”, y no hicieron nada. Entonces, ¿me creeríais?, lo intenté con las mujeres. Yo, Charlie Marlow, les hice trabajar para encontrarme un empleo. ¡Santo Cielo! Bueno, como veis, me impulsaba la idea. Tenía una tía, una entrañable alma entusiasta. Me escribió: “Será maravilloso. Estoy dispuesta a hacer lo que quiera que sea, cualquier cosa por ti. Es una idea fantástica. Conozco a la esposa de un alto funcionario de la Administración, y también a un hombre que tiene gran influencia”, etc. Estaba decidida a hacer toda clase de gestiones para conseguir que me pusieran al frente de un vapor, si tal era mi deseo.
»Conseguí el cargo, naturalmente, y muy pronto. Al parecer, la compañía había tenido noticia de que uno de sus capitanes había resultado muerto durante un altercado con los indígenas. Ésta era mi oportunidad, y con ella mi impaciencia aumentó. Sólo muchos meses más tarde, cuando intenté recuperar lo que quedaba del cuerpo, me enteré de que, en su origen, la pelea había surgido de un malentendido acerca de unas gallinas. Sí, dos gallinas negras; Fresleven (ése era el nombre del sujeto, un danés) pensaba que de algún modo le habían timado en el negocio, así es que desembarcó y empezó a golpear al jefe del poblado con una estaca. Oh, no me sorprendió lo más mínimo oír esto, ni que al mismo tiempo me dijeran que Fresleven era la criatura más apacible y tranquila que había existido jamás. Indudablemente lo era; pero ya había estado un par de años allí dedicado a la noble causa, ya sabéis, y probablemente sintió por fin la necesidad de reafirmar en cierta manera el respeto a sí mismo. Así, pues, apaleó despiadadamente al viejo negro, mientras un gran número de los suyos le observaban, como paralizados por un rayo, hasta que alguien (me dijeron que fue el hijo del jefe), desesperado al oír al viejo chillar, clavó su lanza en el hombre blanco con tímida intención, pero ésta, claro está, penetró fácilmente entre sus omóplatos. Entonces la población entera huyó a la selva, esperando que ocurrieran toda clase de calamidades, mientras que, por otra parte, el vapor que Fresleven había comandado zarpó, también él aterrado, con el ingeniero al frente, creo saber. Después nadie pareció preocuparse mucho de los restos de Fresleven, hasta que yo llegué y pasé a ocupar su puesto. Pero cuando al fin llegó la ocasión de encontrarme con mi predecesor, la hierba que crecía entre sus costillas era tan alta que cubría sus huesos. Estaban todos allí. El ser sobrenatural no había sido tocado después de su caída. Y el poblado estaba desierto; las cabañas, abiertas y a oscuras, se pudrían todas torcidas, dentro del derruido recinto. Sin duda había sobrevenido una catástrofe. La gente había desaparecido. El pánico había dispersado a hombres, mujeres y niños por entre la maleza y ya no habían regresado. Tampoco sé qué fue de las gallinas. Supongo que, en cualquier caso, la causa del progreso las atrapó. No obstante, gracias a este glorioso asunto, obtuve el cargo antes de que hubiera empezado siquiera a esperarlo.
»Me lancé como un loco a prepararlo todo, y en menos de cuarenta y ocho horas estaba cruzando el Canal para presentarme antes mis patronos y firmar el contrato. En muy pocas horas llegué a una ciudad que siempre me hace pensar en un sepulcro blanqueado. Un prejuicio, sin duda. No tuve ninguna dificultad en encontrar las oficinas de la compañía. Eran lo más grande de toda la ciudad, y toda la gente que encontré no hablaba de otra cosa. Iban a regir un Imperio en Ultramar y a hacer mucho dinero con el comercio.
»Una calle estrecha y desierta, en profunda oscuridad, casas altas, innumerables ventanas con persianas, un silencio sepulcral, hierba despuntando entre las piedras, imponentes arcos a derecha e izquierda, grandes y pesadas puertas de doble hoja entreabiertas. Me deslicé por una de estas rendijas, subí una escalera barrida y sin adornos, tan árida como un desierto, y abrí la primera puerta con que me topé. Dos mujeres, una gruesa y la otra delgada, estaban sentadas en sillas con asiento de paja, haciendo punto con lana negra. La delgada se levantó y caminó derecha hacia mí, ocupada aún en su trabajo y con la mirada baja, y sólo cuando empecé a pensar en apartarme de su camino, como se haría con un sonámbulo, se irguió y levantó la mirada. Su vestido era tan liso como la funda de un paraguas; se volvió sin decir palabra y me condujo a una sala de espera. Di mi nombre y miré a mi alrededor. Una mesa de pino en el centro, sillas austeras a lo largo de las paredes y, en un extremo, un gran mapa reluciente, marcado con todos los colores del arco iris. Había una buena cantidad de rojo, agradable de ver en cualquier momento, porque siempre indica que allí se está realizando un trabajo serio; un montón de azul, un poco de verde, salpicaduras de color naranja y, en la costa Este, una mancha violeta para indicar dónde beben cerveza los joviales pioneros del progreso. No obstante, yo no me dirigía a ninguno de esos colores. Iba al amarillo. Al centro mismo. Y el río estaba allí, fascinante, mortífero como una serpiente. ¡Ah! Se abrió una puerta, apareció la cabeza canosa de un secretario con expresión compasiva, y un flaco dedo índice me invitó al santuario. Estaba escasamente iluminado, y un pesado escritorio invadía el centro de la habitación. Desde detrás de este mueble apareció una pálida corpulencia dentro de una levita: el gran hombre en persona. Calculo que debía medir algo más de cinco pies seis pulgadas, y tenía en sus manos el control de incontables millones. Me dio la mano, me imagino; murmuró vagamente; estaba satisfecho con mi francés. Bon voyage.
»Unos cuarenta y cinco segundos más tarde me encontré otra vez en la sala de espera con el compasivo secretario, que, lleno de desolación y sentimiento, me hizo firmar un documento. Supongo que me comprometí, entre otras cosas, a no revelar ningún secreto comercial. Bueno, no pienso hacerlo.
»Empecé a sentirme algo incómodo. Sabéis que no estoy acostumbrado a semejantes ceremonias, y había algo amenazador en el ambiente. Era como si hubiera entrado a formar parte de una conspiración, no sé, algo que no estaba demasiado bien, y me alegré de salir de allí. En la habitación exterior las dos mujeres hacían punto febrilmente con lana negra. Estaba llegando gente, y la más joven iba de un lado para otro introduciéndolos. La más vieja estaba sentada en una silla. Sus zapatillas de paño sin tacón estaban apoyadas en un brasero, y un gato reposaba en su regazo. Llevaba algo blanco y almidonado en la cabeza, tenía una verruga en la mejilla y unas gafas con montura de plata se aferraban sobre la punta de su nariz. Me miró por encima de las gafas. La placidez rápida e indiferente de su mirada me turbó. Dos jóvenes de estúpido y animado aspecto estaban siendo introducidos en ese momento, y ella les lanzó la misma rápida mirada de despreocupada sabiduría. Parecía saberlo todo acerca de ellos y también acerca de mí. Un cierto desasosiego se apoderó de mí. Parecía haber en ella algo misterioso y fatídico. A menudo, cuando estaba lejos, pensé en aquellas dos, guardando la puerta de las Tinieblas, haciendo punto con lana negra como para un cálido paño mortuorio; la una, introduciendo continuamente a lo desconocido; la otra, escrutando los alegres y estúpidos rostros con ojos viejos e indiferentes. ¡Ave! Vieja tejedora de lana negra. Morituri te salutant. No muchos de aquellos a los que ella miró la volvieron a ver; ni, con mucho, la mitad.
»Todavía quedaba una visita al doctor. “Una simple formalidad”, me aseguró el secretario, con aspecto de compartir intensamente todos mis pesares. Así, pues, un jovencito con el sombrero inclinado sobre la ceja izquierda, algún empleado, me imagino (debía de haber empleados en el negocio, aunque la casa estaba más silenciosa que una casa en la ciudad de los muertos), bajó de alguna parte y me guio. Estaba sucio y desastrado, con manchas de tinta en las mangas de la chaqueta y una corbata grande y abultada, bajo una barbilla con forma de tacón de bota vieja. Era un poco pronto para el doctor, así que le propuse un trago, y a partir de ese momento se mostró jovial. Mientras tomábamos nuestros vermouths, él ensalzó los negocios de la compañía, y yo expresé luego, de forma casual, mi sorpresa de que él no fuera allí. De repente se mostró frío y reservado. “No estoy tan loco como parece, dijo Platón a sus discípulos”, objetó sentenciosamente; vació su vaso con determinación y nos levantamos.
»El viejo doctor me tomó el pulso, evidentemente pensando en otra cosa mientras lo hacía. “Bien, bien para ir allí”, murmuró; y luego, con cierta ansiedad, me preguntó si le dejaría medirme la cabeza. Bastante sorprendido, le respondí que sí, cuando sacó algo que parecía un calibrador y me midió por delante y por detrás y en todas direcciones, tomando notas cuidadosamente. Era un hombre pequeño, sin afeitar, con un abrigo raído que parecía una gabardina con zapatillas; y pensé que era un loco inofensivo. “Siempre pido permiso, en el interés de la Ciencia, para medir los cráneos de los que van allá”, dijo. “¿Y cuando vuelven también?”, pregunté. “Oh, nunca los veo —comentó—, y además, los cambios se producen por dentro, ya sabe”. Sonrió como si se tratara de una broma inocente. “Así que va usted allí. Maravilloso. Además de interesante”. Me dirigió una mirada indagadora y tomó nuevamente nota. “¿Ha habido algún caso de locura en su familia?”, preguntó en un tono rutinario. Me sentí muy ofendido. “¿Esa pregunta es también en interés de la Ciencia?”. “Sería interesante para la Ciencia —dijo, sin darse cuenta de mi irritación— observar los cambios mentales de los individuos in situ, pero…”. “¿Es usted alienista?”, le interrumpí. “Todo médico debería serlo… un poco”, contestó aquel tipo original, imperturbable. “Tengo una pequeña teoría que ustedes, Messieurs, que van allí, deben ayudarme a probar. Ésta es mi parte de las ganancias que mi país va a cosechar de tan magnífica posesión. La mera riqueza se la dejo a otros. Perdone mis preguntas, pero es usted el primer inglés que se somete a mi observación…”. Me apresuré a asegurarle que yo no era nada típico. “Si lo fuera —dije—, no estaría hablando así con usted”. “Lo que dice es bastante profundo y probablemente erróneo”, dijo, con una carcajada. “Evite la irritación más que la exposición al sol. Adieu. ¿Cómo dicen ustedes los ingleses, eh? Good-bye. ¡Ah! Good-bye. Adieu. En el trópico se debe guardar la calma antes que nada”. Levantó un dedo amonestador… “Du calme, du calme. Adieu”.
»Quedaba otra cosa por hacer: decir adiós a mi excelente tía. La encontré triunfante. Tomé una taza de té, la última decente en muchos días, y en una habitación que, tranquilizadoramente, tenía el aspecto que era de esperar en la sala de estar de una dama, tuvimos una larga y tranquila charla junto a la chimenea. En el transcurso de estas confidencias se me hizo evidente que había sido descrito a la mujer del alto dignatario, y Dios sabe a cuánta gente más, como una criatura excepcional y llena de talento, un hallazgo para la compañía, un hombre de los que no se encuentran todos los días. ¡Válgame Dios! ¡Y yo iba a encargarme de un vapor de río de poca monta, con silbato incluido! Resultó, sin embargo, que yo era también uno de los Obreros, con mayúscula, ya sabéis. Algo así como un emisario de la luz, como un apóstol de segunda clase. Se había gastado un montón de papel y palabras en toda esa basura, y la buena mujer, que vivía en el bullicio de aquella palabrería, se había dejado arrastrar por ella. Hablaba de “arrancar a esos millones de ignorantes de sus horrendas costumbres” hasta conseguir, os lo aseguro, que me sintiera incómodo. Me atreví a sugerir que el móvil de la compañía era el beneficio.
»“Olvidas, querido Charlie, que el obrero es merecedor de su salario”, dijo ella, con expresión radiante. Es curioso lo lejos de la realidad que están las mujeres. Viven en un mundo propio, nunca ha habido nada parecido y nunca lo podrá haber. Es demasiado bonito y, si lo fueran a construir, se vendría abajo antes de la primera puesta de sol. Algún hecho maldito con el que los hombres hemos vivido resignados desde el día de la creación se alzaría y lo echaría todo por tierra.
»Después me abrazó, me dijo que vistiera de franela, que le asegurara que le escribiría a menudo, etc., y me fui. En la calle, no sé por qué, me asaltó la extraña sensación de que era un impostor. Es extraño que yo, acostumbrado a partir para cualquier parte del mundo en un plazo de veinticuatro horas, pensándomelo menos que la mayoría de los hombres el cruzar una calle, tuviera un momento, no diré de duda, sino de perplejidad ante este banal asunto. La mejor forma en que puedo explicároslo es diciendo que, por uno o dos segundos, me sentí como si en vez de ir al centro de un continente estuviera a punto de partir para el centro de la tierra.
»Zarpé en un vapor francés que atracó en todos los malditos puertos que los franceses tienen allí, con la única finalidad, que yo sepa, de desembarcar soldados y empleados de aduanas. Observaba la costa. Observar una costa mientras se desliza ante el barco es como pensar en un enigma. Allí está ante ti, sonriente, ceñuda, insinuante, grandiosa, mezquina, insípida o salvaje, y siempre muda, con aire de estar susurrando: “Ven y descúbreme”. Ésta en particular era casi informe, como si aún estuviera en proceso de formación, con un aspecto de inexorable monotonía. El borde de una jungla colosal, de un verde tan oscuro que era casi negro, orlado de blanca espuma, era tan derecho como una línea trazada con regla, lejos, muy lejos, a lo largo de un mar azul cuyo brillo empañaba una neblina reptante. El sol era feroz, la tierra parecía refulgir y chorrear vapor. Aquí y allá manchas de un gris blanquecino aparecían arracimadas dentro de la blanca espuma; a veces sobre ellas ondeaba una bandera. Asentamientos de hace varios siglos y aún no más grandes que cabezas de alfiler en la extensión intacta del trasfondo. Avanzábamos pesadamente, parábamos, desembarcábamos soldados; seguíamos, desembarcábamos empleados de aduana para recaudar impuestos en lo que parecía un lugar dejado de la mano de Dios, con un cobertizo de hojalata y un asta de bandera perdidos en él; desembarcábamos más soldados, para que se encargaran de los empleados de aduana, es de suponer. Oí decir que algunos se ahogaron con el oleaje, pero, se ahogaran o no, el hecho es que nadie pareció preocuparse por ello. Eran arrojados del vapor, y nosotros proseguíamos nuestra marcha. Cada día la costa parecía la misma, como si no nos hubiéramos movido; pero pasamos por diversos lugares (centros de comercio) con nombres como Gran’Bassam, Little Popo; nombres que parecían pertenecer a una sórdida farsa representada ante un siniestro telón. El ocio de un pasajero, mi aislamiento entre todos esos hombres con los que no tenía un solo punto de contacto, el mar lánguido y aceitoso, la sombría uniformidad de la costa, parecían mantenerme alejado de la realidad de las cosas, dentro de la fatiga de una decepción quejumbrosa y sin sentido. La voz de las olas de vez en cuando era un verdadero placer, como la conversación de un hermano. Era algo natural, que tenía su razón, que tenía un significado. De vez en cuando una embarcación de la costa nos proporcionaba un contacto momentáneo con la realidad. La remaban unos negros. Se podía ver brillar el blanco de sus ojos desde lejos. Gritaban, cantaban; sus cuerpos chorreaban sudor; las caras de aquellos hombres eran como máscaras grotescas; pero tenían hueso, músculo, una vitalidad salvaje, una intensa energía de movimientos que era tan natural y verdadera como el oleaje de sus costas. No necesitaban ninguna razón para estar allí. Era un gran consuelo mirarlos. Durante algún tiempo sentía que aún pertenecía a un mundo de hechos sencillos, pero la sensación no duraba mucho. Algo surgía que la ahuyentaba. Recuerdo que una vez nos encontramos con un barco de guerra anclado frente a la costa. No había ni un cobertizo allí, y estaban bombardeando la maleza. Al parecer los franceses estaban enzarzados en una de sus guerras por aquel lugar. El estandarte colgaba lánguido como un trapo; las bocas de los largos cañones de seis pulgadas asomaban por todo el bajo casco del barco; el oleaje grasiento y viscoso lo levantaba perezosamente y lo dejaba caer, meciendo sus delgados mástiles. Allí estaba, en la vacía inmensidad de tierra, cielo y agua: incomprensible, disparando contra un continente. ¡Pum! Disparaba uno de los cañones de seis pulgadas; una pequeña llama asomaba y se desvanecía, una pequeña nube blanca desaparecía, un diminuto proyectil producía un débil chirrido y no ocurría nada. No podía ocurrir nada. Había algo de insensato en toda la maniobra; una sensación de lúgubre bufonada en el espectáculo, que no se disipó porque alguien a bordo me asegurara seriamente que había un campamento de indígenas (¡los llamaba enemigos!) oculto en alguna parte.
»Le dimos su correspondencia (oí que los hombres en ese solitario barco morían de fiebre a razón de tres por día) y continuamos. Atracamos en algunos lugares más con nombres ridículos, donde la alegre danza de la muerte y el comercio continúa en una atmósfera telúrica, inmóvil como la de una catacumba caldeada, a lo largo de la informe costa orlada de peligroso oleaje, como si la misma Naturaleza hubiera tratado de mantener alejados a los intrusos; entrando y saliendo de los ríos, corrientes de muerte en vida, cuyas orillas degeneraban en barro, cuyas aguas, espesas hasta convertirse en lodo, invadían los contorsionados manglares, que parecían retorcerse de dolor ante nosotros, en el extremo de una desesperación impotente. En ninguna parte nos detuvimos lo suficiente como para recibir una impresión detallada, pero la sensación general de prodigio vago y opresivo creció en mí. Era como un duro peregrinar en medio de indicios de pesadillas.
»Pasaron más de treinta días antes de que viera la desembocadura del gran río. Anclamos frente a la sede del Gobierno. Pero mi trabajo no comenzaría sino unas doscientas millas más adelante. Así que, tan pronto como pude, partí hacia un lugar treinta millas más arriba.
»Hice el viaje en un pequeño vapor de altura. Su capitán era un sueco, y al saber que yo era marinero me invitó a subir al puente. Era un hombre joven, enjuto, rubio y hosco, con pelo lacio y andares renqueantes. Cuando abandonamos el pequeño y miserable muelle sacudió la cabeza indicando despectivamente la costa. “¿Ha estado ahí?”, preguntó. “Sí”, contesté. “Buena cuadrilla estos chicos del gobierno, ¿no? —continuó, hablando en inglés con gran precisión y considerable amargura—. Es curioso lo que algunas personas son capaces de hacer por unos cuantos francos al mes. Me pregunto qué les ocurre a este tipo de gente cuando se adentran en el país”. Le dije que esperaba verlo pronto. “¡Biee-e-n!”, exclamó. Cruzó de un lado al otro renqueante, mirando al frente con ojo vigilante. “No esté demasiado seguro —continuó—. El otro día recogí a un hombre que se ahorcó en la carretera. Era sueco también”. “¡Se ahorcó! ¿Por qué, en nombre de Dios?”, grité. Él siguió mirando atentamente. “¿Quién sabe? Demasiado sol para él, o el país, quizá”.
»Por fin se abrió ante nosotros una gran extensión de agua. Apareció un promontorio rocoso, montículos de tierra removida junto a la orilla, casas en una colina, otras con techo de hierro, entre un desierto de excavaciones o colgando de un declive. Un ruido continuo de las cascadas de más arriba se cernía sobre esta escena de habitada devastación. Un montón de gente, la mayoría negra y desnuda, iba de un lado a otro como las hormigas. Un espigón se adentraba en el río. A veces una luz cegadora ahogaba todo esto en un repentino recrudecimiento de resplandor. “Ahí está la estación de su compañía —dijo el sueco, señalando tres construcciones de madera con aspecto de barracas sobre la ladera rocosa—. Enviaré sus cosas allí arriba. ¿Dijo cuatro cajas? Bien. Adiós”.
»Me topé con un caldero caído entre la hierba; luego encontré un sendero que subía colina arriba y se desviaba para evitar las rocas y también un pequeño vagón de ferrocarril que yacía boca abajo con las ruedas al aire. Le faltaba una. El objeto parecía tan muerto como los restos de algún animal. Encontré más piezas de maquinaria deteriorada, un montón de rieles oxidados. A la izquierda un grupo de árboles formaba un lugar sombreado, donde parecían agitarse débilmente cosas oscuras. Parpadeé, el camino era empinado. Se oyó sonar un cuerno a mi derecha y vi correr a los negros. Una detonación sorda y pesada sacudió la tierra, una nubecilla de humo salió de la roca y eso fue todo. Ningún cambio se traslució en la superficie de la roca. Estaban construyendo un ferrocarril. La roca no obstruía el camino ni nada parecido; pero estas voladuras sin objeto constituían todo el trabajo que se llevaba a cabo.
»Un leve tintineo a mi espalda me hizo volver la cabeza. Seis negros avanzaban en fila, subiendo fatigosamente por el sendero. Caminaban erguidos y despacio, manteniendo en equilibrio sobre sus cabezas pequeñas cestas llenas de tierra, y el tintineo seguía el ritmo de sus pasos. Sus ijares estaban envueltos en negros harapos, cuyos cortos extremos se movían a su espalda de un lado a otro, como si fueran rabos. Se les notaban todas las costillas; las articulaciones de sus miembros parecían nudos de una cuerda; todos llevaban un collar de hierro alrededor del cuello y estaban unidos por una cadena cuyas cuelgas oscilaban entre ellos, tintineando rítmicamente. Otro estampido desde el acantilado me hizo pensar repentinamente en aquel barco de guerra que había visto disparar al continente. Era el mismo tipo de voz ominosa; pero ni con el mayor esfuerzo de la imaginación se podía llamar enemigos a estos hombres. Se les llamaba criminales, y la ultrajada ley, al igual que los proyectiles que estaban estallando, les había llegado del mar, como un misterio insoluble. Todos sus enjutos pechos jadearon al unísono, sus narices violentamente dilatadas temblaron, sus ojos miraron fija y fríamente a lo alto de la colina. Pasaron a menos de seis pulgadas de mí, sin lanzar ni una mirada, con esa total y mortal indiferencia propia de salvajes infelices. Detrás de esta materia prima uno de los asimilados, el producto de las nuevas fuerzas en acción, se paseaba abatido, sosteniendo un rifle por el medio. Vestía una chaqueta de uniforme a la que le faltaba un botón, y en cuanto vio a un hombre blanco en el camino, se llevó el arma al hombro con presteza. Era simple prudencia, puesto que como todos los hombres blancos se parecen tanto desde lejos, él no habría podido saber quién era yo. Se tranquilizó rápidamente, y con una amplia, blanca e indigna mueca y una ojeada a su cargamento pareció tomarme como socio en su exaltada confianza. Después de todo, también yo formaba parte de la grandiosa causa de estas altas y justas acciones.
»En lugar de seguir subiendo, di la vuelta y bajé por la izquierda. Mi intención era perder de vista a aquella cadena de presidiarios antes de escalar la colina. Ya sabéis que no soy particularmente tierno; he tenido que golpear y que esquivar golpes; he tenido que resistir y que atacar en ocasiones (que es sólo una forma de resistir) sin calcular el precio exacto, de acuerdo con las exigencias del tipo de vida en la que había caído. He visto el demonio de la violencia, el demonio de la avaricia, el demonio del deseo ardiente; pero ¡por todas las estrellas!, eran demonios fuertes, vigorosos, con los ojos inyectados, que dominaban y manejaban hombres; hombres, os digo. Pero cuando estaba de pie en aquella ladera presentí que, bajo la luz cegadora de aquella tierra, iba a conocer un demonio flácido, pretencioso y de ojos apagados, de una locura rapaz y despiadada. Cuán incordiante podía llegar a ser además, no lo iba yo a descubrir hasta varios meses más tarde, mil millas más adelante. Por un momento permanecí de pie horrorizado como por una advertencia. Al fin descendí la colina, oblicuamente, hacia los árboles que había visto.
»Evité un gran hoyo artificial que alguien había estado cavando en la pendiente, y cuya finalidad me fue imposible adivinar. De todas formas no era ni una cantera ni un arenal. Era un simple agujero. Podía guardar relación con el deseo filantrópico de proporcionar a los malhechores algo que hacer. No lo sé. Después estuve a punto de caer en un estrecho barranco, apenas una cicatriz en la colina. Descubrí que allí habían sido arrojados un montón de tubos de desagüe importados para el asentamiento. No había ni siquiera uno que no estuviera roto. Era un destrozo gratuito. Al fin llegué al pie de los árboles. Tenía la intención de pasear un rato por la sombra, pero tan pronto como estuve allí me pareció haber penetrado en el tenebroso círculo de algún Infierno. Las cascadas de agua estaban cerca, y un ruido ininterrumpido, uniforme, rápido e impetuoso llenaba con un misterioso sonido la lúgubre quietud de la arboleda en la que no se agitaba ni un hálito ni se movía una sola hoja, como si repentinamente el paso desgarrante de la tierra propulsada se hubiera hecho audible.
»Se veían negras sombras acurrucadas, tumbadas, sentadas entre los árboles, apoyándose en los troncos, asiéndose a la tierra, apenas visible en la débil luz, en todas las posturas del dolor, el abandono y la desesperación. Otra mina hizo explosión en el acantilado, seguida de un ligero temblor de tierra bajo mis pies. El trabajo continuaba. ¡El trabajo! Y éste era el lugar donde algunos de los ayudantes se habían retirado a morir.
»Estaban muriendo lentamente, estaba muy claro. No eran enemigos, no eran malhechores, ahora no eran nada terrenal; nada más que sombras negras de enfermedad e inanición que yacían confusamente en la penumbra verdusca. Traídos desde todos los lugares recónditos de la costa con toda la legalidad de contratos temporales, perdidos en un medio inhóspito, sometidos a una alimentación a la que no estaban acostumbrados, se volvían ineficientes, enfermaban, y se les permitía entonces retirarse a rastras y descansar. Esas sombras moribundas eran libres como el aire y casi tan delgadas como él. Empecé a distinguir el brillo de sus ojos bajo los árboles. Entonces, mirando hacia abajo, vi un rostro junto a mi mano. Los negros huesos estaban recostados en toda su longitud con un hombro contra el árbol. Lentamente los párpados se levantaron y los hundidos ojos me miraron enormes y vacíos, una especie de ciego y blanco aleteo en las profundidades de las órbitas, que se desvaneció lentamente. El hombre parecía joven, casi un muchacho, pero ya sabéis que con esa gente es difícil de decir. No se me ocurrió otra cosa que ofrecerle una de las galletas del barco del sueco que tenía en el bolsillo. Sus dedos se cerraron lentamente sobre ella y la sostuvieron; no hubo ningún otro movimiento ni ninguna otra mirada. Había atado un trozo de estambre blanco alrededor de su cuello. ¿Por qué? ¿Dónde lo había conseguido? ¿Era un distintivo, un adorno, un amuleto, un acto propiciatorio? ¿Tenía ello conexión con alguna idea? Ese trozo de hilo blanco del otro lado de los mares tenía un aspecto sobrecogedor alrededor de su cuello negro.
»Cerca del mismo árbol había otros dos manojos de ángulos agudos sentados con las piernas encogidas. Uno, con la barbilla apoyada en las rodillas, tenía la mirada perdida de una forma intolerable y espantosa; su fantasma hermano apoyaba la frente, como vencido por una gran fatiga, y a su alrededor había otros desparramados en todas las posiciones imaginables de postración contorsionada, como en un cuadro de una matanza o de una epidemia. Mientras yo permanecía de pie, paralizado por el horror, una de estas criaturas se incorporó sobre sus manos y rodillas y se fue a gatas hacia el río a beber. Bebió de su mano a lametadas, después se sentó al sol, cruzando la parte inferior de sus piernas, y al cabo de un rato dejó caer su lanosa cabeza sobre su esternón.
»No quería seguir holgazaneando en la sombra y me dirigí apresuradamente hacia la estación. Cuando estaba cerca de los edificios me encontré con un hombre blanco, en una elegancia de atuendo tan inesperada, que en el primer momento le tomé por una especie de visión. Vi un cuello almidonado, unos puños blancos, una chaqueta de alpaca, unos pantalones blancos como la nieve, una corbata clara y unas botas embetunadas. No llevaba sombrero. Pelo a raya, cepillado, con brillantina, bajo una sombrilla forrada de verde, sostenida por una gran mano blanca. Era algo asombroso y tenía un portaplumas detrás de la oreja.
»Estreché la mano de este milagro y supe que era el jefe de contabilidad de la compañía y que toda la teneduría de libros se hacía en esa estación. Había salido un momento “a tomar el fresco”. La expresión sonaba extraordinariamente rara, con una insinuación de sedentaria vida de oficina. No os habría mencionado a este sujeto en absoluto, de no ser porque de sus labios oí por primera vez el nombre de la persona que está tan indisolublemente ligada a los recuerdos de aquel tiempo. Por otra parte, sentía respeto por este hombre. Sí, sentía respeto por sus cuellos, sus anchos puños, su pelo cepillado. Su aspecto era sin duda el de un maniquí de peluquero, pero en la gran desmoralización de aquellas tierras mantenía su apariencia. Eso se llama firmeza. Sus cuellos almidonados y tiesas pecheras eran logros de carácter. Llevaba fuera cerca de tres años, y más tarde no pude evitar preguntarle cómo se las arreglaba para lucir semejante ropa. Se sonrojó ligerísimamente, y dijo con modestia: “He estado enseñando a una de las nativas de cerca de la estación. Fue difícil. Tenía aversión por el trabajo”. Así, pues, este hombre había realmente conseguido algo. Y estaba entregado a sus libros, que se hallaban en perfecto orden.
»Todo lo demás en la estación estaba en desorden: personas, cosas, edificios. Hileras de negros polvorientos con pies aplastados llegaban y se iban; un aluvión de artículos manufacturados, algodones de ínfima calidad, abalorios y alambres de latón, era enviado a las profundidades de la oscuridad, y de regreso venía un precioso chorrito de marfil.
»Tuve que esperar en la estación durante diez días; una eternidad. Vivía en una cabaña dentro del cercado, pero para escapar al caos me metía a veces en la oficina del contable. Estaba construida con tablones horizontales, pero tan mal ensamblados que, cuando el hombre se inclinaba sobre su alto escritorio, todo su cuerpo, del cuello a los talones, aparecía cruzado por franjas de luz. No había ninguna necesidad de abrir los grandes postigos para ver. Además hacía calor allí. Enormes moscas zumbaban endiabladamente, y, más que picar, apuñalaban. Generalmente me sentaba en el suelo, mientras él, con un aspecto impecable (e incluso ligeramente perfumado), escribía, sentado sobre un alto taburete. A veces se levantaba para hacer ejercicio. Cuando colocaron allí dentro una cama de ruedas con un enfermo (algún agente inválido llegado del interior), dio muestras de estar ligeramente contrariado. “Los gemidos de este enfermo —dijo— distraen mi atención. Y sin ella es extremadamente difícil estar alerta ante los errores administrativos en este clima”.
»Un día comentó, sin levantar la cabeza: “Seguro que en el interior conocerá usted al señor Kurtz”. Al preguntarle quién era el señor Kurtz, respondió que se trataba de un agente de primera clase, y viendo mi contrariedad ante tal información, añadió, despacio, dejando la pluma: “Es una persona fuera de lo normal”. Ulteriores preguntas consiguieron arrancarle que el señor Kurtz estaba en la actualidad encargado de un puesto comercial de gran importancia en la verdadera región del marfil, en “el mismísimo corazón de ella. Nos manda tanto marfil como todos los demás juntos…”. Comenzó a escribir de nuevo. El enfermo estaba demasiado grave para gemir. Las moscas zumbaban en una gran calma.
»Repentinamente se produjo un murmullo creciente de voces y un gran ruido de pisadas. Había llegado una caravana. Un violento murmullo de extraños sonidos estalló al otro lado de los tablones. Todos los porteadores hablaban a la vez, y en medio del tumulto la voz quejumbrosa del agente principal se oyó, “dándose por vencido” lloronamente por vigésima vez en ese día… Se levantó despacio. “Qué alboroto más espantoso”, dijo. Cruzó la habitación despacio para mirar al enfermo, y al volver me dijo: “No oye”. “¡Qué! ¿Muerto?”, pregunté alarmado. “No, todavía no”, contestó con gran serenidad. Entonces, aludiendo con un movimiento de cabeza al tumulto del patio de la estación, dijo: “Cuando uno tiene que hacer asientos correctos llega a odiar a esos salvajes, a odiarles a muerte”. Se quedó pensativo por un momento. “Cuando vea usted al señor Kurtz —prosiguió—, dígale de mi parte que todo lo de aquí —y lanzó una mirada al escritorio— marcha de manera satisfactoria. No me gusta escribirle a esa Estación Central; con esos mensajeros que tenemos nunca se sabe a quién puede ir a parar la carta”. Me miró fijamente por un momento con sus ojos tiernos y saltones. “Oh, llegará lejos, muy lejos —comenzó de nuevo—. Llegará a ser alguien en la Administración dentro de no mucho. Esos de arriba (el Consejo de Europa, ya sabe) quieren que lo sea”.
»Volvió a su trabajo. El ruido del exterior había cesado, y poco después, al salir, me detuve en la puerta. En el continuo zumbido de las moscas, el agente, que debía regresar a su casa, yacía sofocado e insensible; el otro, inclinado sobre sus libros, estaba haciendo correctos asientos de transacciones perfectamente correctas, y cincuenta pies debajo del escalón de la puerta podía ver las inmóviles copas de los árboles del bosquecillo de la muerte.
»Al día siguiente salí por fin de aquella estación con una caravana de sesenta hombres que debía recorrer a pie doscientas millas.
De nada sirve que os diga lo que fue aquello. Senderos y más senderos por todas partes; una red de senderos hollados que se extendía por la despoblada tierra a través de hierba crecida, a través de hierba quemada, a través de la espesura, por encima y por debajo de frescos barrancos, por encima y por debajo de colinas pedregosas abrasadas de calor; y soledad, soledad, ni un alma, ni una cabaña. La población había desaparecido hacía mucho. Bueno, si un montón de misteriosos negros armados con toda clase de temibles armas se pusiera de repente en marcha por el camino de Deala Gravesend, capturando lugareños a derecha e izquierda para que transportaran sus pesadas cargas, imagino que todas las granjas y las casas de los alrededores se quedarían vacías muy pronto. Sólo que aquí las viviendas también habían desaparecido. No obstante, pasé por varios poblados abandonados. Hay algo patéticamente pueril en las ruinas de muros de hierba. Día tras día, con el pisar y el arrastrarse de sesenta pares de pies desnudos detrás de mí, cada par bajo una carga de sesenta libras. Acampar, cocinar, dormir, levantar el campo, emprender la marcha. De vez en cuando un porteador muerto en servicio, tirado en la alta hierba junto al sendero, con una cantimplora vacía y su largo cayado a su lado. Sobre él y a su alrededor un gran silencio. Tal vez en alguna noche tranquila el temblor de tambores lejanos, apagándose, subiendo, un temblor dilatado, desmayado; un sonido sobrenatural, atractivo, sugerente y salvaje; y tal vez con un significado tan profundo como el sonido de las campanas en un país cristiano. En una ocasión un hombre blanco con un uniforme desabrochado, acampado en el sendero con una escolta armada de desfallecidos zanzíbares, muy hospitalario y festivo —por no decir borracho—, dijo estar a cargo del mantenimiento de la carretera. No puedo decir que viera ninguna carretera ni ningún mantenimiento, a menos que el cuerpo de un negro de mediana edad, con un agujero de bala en la frente, con el que me tropecé tres millas más adelante, pudiera ser considerado como una mejora permanente. Yo tenía también un compañero blanco, no era mal chico, pero era demasiado grueso y con el exasperante hábito de desmayarse en las calurosas pendientes, a millas de distancia del menor indicio de sombra y agua. Os aseguro que resulta enojoso sostener la propia chaqueta como parasol sobre la cabeza de un hombre que está volviendo en sí. No pude evitar preguntarle en una ocasión qué propósito le había impulsado a ir allí. “Hacer dinero, por supuesto. ¿Qué cree usted?”, respondió desdeñosamente. Después le dio la fiebre y hubo de ser llevado en una hamaca colgada de un palo. Como pesaba dieciséis piedras, tuve continuas peleas con los porteadores. Protestaban, se escapaban, se iban a escondidas con sus cargas por la noche: todo un motín. Así es que una tarde pronuncié un discurso en inglés acompañado de gestos que fueron seguidos con atención por los sesenta pares de ojos, y a la mañana siguiente conseguí que la caravana se pusiera en marcha con la hamaca al frente. Una hora más tarde me encontré con todo el tinglado naufragado en un matorral: hombre, hamaca, gemidos, mantas, horrores. El pesado palo había desollado su pobre nariz. Quería a toda costa que yo matara a alguien, pero no había ni rastro de los porteadores en las cercanías. Me acordé del viejo doctor: “Sería interesante para la ciencia observar los cambios mentales de los individuos in situ “. Sentí que me estaba convirtiendo en algo científicamente interesante. Sin embargo, todo eso no viene al caso. En el decimoquinto día volví a avistar de nuevo el gran río, y llegué cojeando a la Estación Central. Estaba en un remanso rodeado de maleza y bosque, con un bonito borde de maloliente barro a un lado y cercado en los otros tres por una absurda valla de juncos. Una abandonada abertura era todo lo que tenía por puerta, y una primera ojeada era suficiente para darse cuenta de que el demonio flácido dirigía aquel espectáculo. Hombres blancos con largos cayados en la mano aparecieron lánguidamente de entre los edificios, acercándose a mirarme, y después desaparecieron de mi vista. Uno de ellos, un hombre robusto, excitable y de negros bigotes, me informó con gran locuacidad y muchas digresiones, en cuanto le expliqué quién era, que mi vapor estaba en el fondo del río. Me quedé estupefacto. ¿Qué?, ¿cómo?, ¿por qué? ¡Oh!, “no pasaba nada”. El “director en persona” estaba allí. Todo estaba “en orden”. “Todos se habían comportado espléndidamente. ¡Espléndidamente!”. “Tiene usted que ir a ver al director general inmediatamente —dijo agitado—. ¡Le está esperando!”.
»No vi el verdadero significado de aquel naufragio en seguida. Me imagino que lo veo ahora, pero no estoy seguro; no lo estoy en absoluto. Realmente el asunto era demasiado estúpido —cuando pienso en él— para ser natural. Sin embargo… Pero en aquel momento parecía simplemente una odiosa molestia. El vapor se había hundido. Se habían puesto en marcha hacía dos días con repentina urgencia río arriba, con el director a bordo, a cargo de algún capitán voluntario, y cuando aún no llevaban navegando tres horas le arrancaron el casco inferior contra unas piedras, y se hundió cerca de la orilla sur. Me pregunté qué iba a hacer yo allí, ahora que mi barco se había ido a pique. En realidad, tenía bastante con sacar mi barco del río. Me tuve que poner a ello al día siguiente. Esto y las reparaciones cuando hube traído los trozos a la estación, llevaron meses.
»Mi primera entrevista con el director fue curiosa. No me invitó a sentarme después de mi caminata de veinte millas de aquella mañana. Su aspecto, sus rasgos, sus modales y su voz eran vulgares. Era de mediana estatura y de constitución corriente. Sus ojos, de un azul corriente, eran notablemente fríos, y sin duda podía hacer que su mirada cayera sobre uno tan incisiva y pesadamente como un hacha. Pero incluso en estas ocasiones el resto de su persona parecía desmentir tal intención. Por lo demás, únicamente en sus labios había una expresión relajada, difícil de definir, algo furtivo entre sonrisa y no sonrisa; lo recuerdo, pero no lo puedo explicar. Era inconsciente (me refiero a la sonrisa), aunque se intensificaba momentáneamente cada vez que había dicho algo. Aparecía al final de sus discursos, como un sello estampado sobre las palabras, que convertía el significado de la frase más usual en algo absolutamente inescrutable. Era un vulgar comerciante, empleado en esta región desde su juventud; nada más. Se le obedecía, aunque no inspiraba ni afecto, ni fervor, ni siquiera respeto. Inspiraba malestar. ¡Eso era! Malestar. No una clara desconfianza definida; siempre malestar, nada más. No tenéis idea de lo eficaz que puede ser semejante… facultad. No tenía talento para organizar, para la iniciativa, ni siquiera para el orden. Eso se evidenciaba en cosas tales como el lamentable estado de la estación. No tenía estudios ni inteligencia. Su puesto había venido a él, ¿por qué? Tal vez porque nunca estaba enfermo… Había servido tres períodos de tres años allí… Porque una salud triunfante sobre la derrota general de los organismos constituye por sí misma una especie de poder. Cuando iba a su casa con permiso cometía todo tipo de excesos de una manera ostentosa. Marinero en tierra, pero con la diferencia de que lo era sólo en lo externo. Esto se podía deducir de su conversación superficial. No creaba nada; podía mantener la rutina, pero nada más. Sin embargo, era extraordinario. Era extraordinario por el pequeño detalle de que era imposible imaginar qué podía controlar a semejante hombre. Nunca reveló ese secreto. Quizá no había nada dentro de él. Tal sospecha le hacía a uno reflexionar, puesto que allí no había controles externos. Una vez, cuando varias enfermedades tropicales tenían postrados a casi todos los “agentes” de la estación, le oyeron decir: “Los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas”. Selló el comentario con aquella sonrisa tan suya, como si fuera una puerta que se abría a una oscuridad de la que él era custodio. Uno se imaginaba haber visto cosas, pero el sello se interponía. Cuando se hartó de las constantes peleas entre los blancos por cuestiones de precedencia en las comidas, ordenó fabricar una inmensa mesa redonda, para la cual hubo de ser construida una casa especial. Éste era el comedor de la estación. El lugar donde él se sentaba era la presidencia; el resto no contaba. Era obvio que ésta era su convicción inalterable. No era ni cortés ni descortés. Era tranquilo. Consentía que su boy, un negro joven y sobrealimentado de la costa tratara en su presencia a los blancos con una insolencia provocativa.
»Empezó a hablar en cuanto me vio. Yo había estado mucho tiempo en camino. No pudo esperar. Tuvo que empezar sin mí. Había que relevar a las estaciones del interior. Se habían producido ya tantos retrasos que no sabía quién estaba vivo y quién muerto, y cómo se las arreglaban, etc. No prestó atención a mis explicaciones y, mientras jugueteaba con una barra de lacre, repitió varias veces que la situación era “muy grave, muy grave”. Corrían rumores de que una estación muy importante estaba en peligro, y su jefe, el señor Kurtz, estaba enfermo. Esperaba que no fuera cierto. El señor Kurtz era… Me sentí abatido e irritable. Al cuerno con Kurtz, pensé. Le interrumpí diciendo que había oído hablar de Kurtz en la costa. “¡Ah!, de modo que hablan de él por ahí abajo”, murmuró para sus adentros. Entonces volvió a empezar, asegurándome que el señor Kurtz era el mejor agente que tenía, un hombre excepcional, de la mayor importancia para la compañía; por consiguiente, podía comprender su inquietud. Dijo que estaba “muy, muy intranquilo”. Desde luego, se agitaba incesantemente en la silla; exclamó: “¡Ah! ¡El señor Kurtz!”, rompió la barra de lacre y pareció quedarse atónito ante este accidente. Después quería saber “cuánto tiempo llevaría”… Le interrumpí de nuevo. Como estaba hambriento, y además seguía de pie, me estaba poniendo furioso. “¿Cómo lo podría saber? —le dije—. Ni siquiera había visto los destrozos; varios meses, sin duda”. Toda esta charla me parecía fútil. “Varios meses —dijo él—. Bueno, digamos que pasarán tres meses antes de que podamos empezar. Sí. Eso debería bastar para arreglar el asunto”. Salí precipitadamente de su cabaña (vivía solo en una cabaña de arcilla con una especie de terraza), murmurando entre dientes lo que pensaba de él. Era un charlatán idiota. Después me retracté, a medida que iba comprendiendo con asombro la excepcional precisión con que había calculado el tiempo requerido para el “asunto”.
»Fui a trabajar al día siguiente, volviendo la espalda —por así decirlo— a la estación. Me parecía que únicamente de esta forma podía seguir aferrado a los aspectos gratos de la vida. No obstante, uno tiene que mirar a su alrededor a veces; y entonces vi la estación, aquellos hombres vagando sin objeto en el cercado bajo los rayos del sol. A veces me preguntaba qué significaba todo aquello. Iban de un lado para otro con sus cayados absurdamente largos en la mano, como una multitud de peregrinos sin fe, hechizados dentro de una cerca podrida. La palabra “marfil” resonaba en el aire, se susurraba, se suspiraba. Uno pensaría que la estaban invocando. Un tufo de estúpida rapacidad lo envolvía todo, como el aliento de un cadáver. ¡Por Júpiter! No he visto nada tan irreal en toda mi vida. Y fuera, en el exterior, la selva silenciosa que rodeaba este claro en la tierra se me presentó como algo grandioso e invencible, como el mal o la verdad, esperando pacientemente a que pasara esta fantástica invasión.
»¡Oh, qué meses aquellos! Bueno, qué más da. Sucedieron varias cosas. Una noche, un cobertizo de hierba, lleno de calicó, algodón, estampados, abalorios y no sé cuántas cosas más, estalló en llamas tan repentinamente que cualquiera hubiera pensado que la tierra se había abierto para dejar que un fuego vengador consumiera toda aquella basura. Yo estaba fumando mi pipa tranquilamente al lado de mi desmantelado vapor, y los vi a todos haciendo cabriolas en el resplandor, con los brazos en alto, en el momento en que el robusto hombre de bigotes corrió precipitadamente hacia el río, con un cubo de metal en la mano, y me aseguró que todos “se estaban portando espléndidamente, espléndidamente”; sacó aproximadamente un cuarto de galón de agua y se volvió a marchar con precipitación. Observé que en el fondo del cubo había un agujero.
»Yo me acerqué tranquilamente. No había prisa. Pensad que la cosa había estallado como una caja de cerillas. No había nada que hacer desde el primer momento. La llama había saltado con ímpetu, haciendo retroceder a todo el mundo, lo había iluminado todo y se había desplomado. El cobertizo era ya una pila de ascuas que ardían ferozmente. Estaban azotando a un negro cerca de allí. Decían que él había provocado el incendio de alguna manera; sea como fuere, estaba dando horribles alaridos. Le vi después sentado durante varios días en un poco de sombra con aspecto de estar muy enfermo y tratando de recuperarse; más tarde se levantó y se fue; y la selva, en silencio, le acogió de nuevo en su seno. Al acercarme al resplandor desde la oscuridad me encontré detrás de dos hombres que estaban hablando. Les oí pronunciar el nombre de Kurtz y después las palabras “aprovéchate de este desgraciado accidente”. Uno de los hombres era el director. Le di las buenas noches. “¿Ha visto usted en su vida nada parecido? ¿Eh? Es increíble”, dijo, y se marchó. El otro hombre se quedó. Era un agente de primera, joven, cortés, un poco reservado, con una corta barba hendida y nariz aguileña. Era distante con los otros agentes, y ellos por su parte le acusaban de ser un espía a las órdenes del director. Por lo que a mí respecta, yo prácticamente no había hablado nunca con él. Iniciamos una conversación y, lentamente, nos fuimos alejando de las silbantes ruinas. Después me invitó a su habitación, que se encontraba en el edificio principal de la estación. Encendió una cerilla y noté que este joven aristócrata no sólo tenía un tocador montado en plata, sino también una vela entera para él solo. Precisamente en aquel entonces se suponía que solamente el director tenía derecho a tener velas. Esteras indígenas cubrían las paredes de arcilla, una colección de lanzas, azagayas, escudos y cuchillos colgaban en ellas como trofeos. El cometido que se le había encomendado era la fabricación de ladrillos; eso me habían dicho; pero no había ni rastro de ladrillos en ningún lugar de la estación, y llevaba allí más de un año esperando. Parece ser que no podía fabricar ladrillos sin algo, no sé qué: paja, quizá. En cualquier caso, no podía encontrarlo allí, y, como no era probable que lo mandaran desde Europa, yo no veía muy claro qué es lo que estaba esperando. Un acto de creación especial, quizá. No obstante, estaban todos esperando algo —los dieciséis o veinte peregrinos—, y creedme, no parecía una ocupación que les fuera mal a juzgar por la forma en que la aceptaban, aunque lo único que conseguían eran enfermedades, por lo que pude ver. Se entretenían murmurando e intrigando unos contra otros, de una forma estúpida. Había un clima de conspiración en aquella estación, pero sin consecuencias, por supuesto. Era tan irreal como todo lo demás, como la presentación filantrópica de toda la empresa, como su conversación, su gobierno, su despliegue de actividad. El único sentimiento real era el deseo de ser nombrado para un puesto comercial donde pudiera conseguirse marfil y obtener así porcentajes. Intrigaban, se difamaban y se odiaban los unos a los otros sólo por ese motivo; pero cuando se trataba de mover un dedo eficazmente, ¡oh, no! ¡Santo cielo! Después de todo hay algo en el mundo que permite que un hombre robe un caballo mientras otro ni siquiera puede mirar un ronzal. Robar un caballo sin remilgos, muy bien. Hecho está. Quizá pueda montarlo. Pero hay una forma de mirar un ronzal que provocaría la indignación del más caritativo de los santos.
»No tenía la menor idea de por qué se mostraba amistoso, pero mientras estábamos charlando allí se me ocurrió de pronto que aquel tipo estaba intentando algo: en realidad, sonsacarme. Aludía constantemente a Europa, a la gente que se suponía que yo conocía allí, haciendo preguntas encaminadas a descubrir quiénes eran mis conocidos en la ciudad sepulcral y cosas por el estilo. Sus pequeños ojos brillaban de curiosidad como láminas de mica, aunque trataba de conservar una cierta altivez. Al principio me produjo asombro, pero muy pronto me entró una enorme curiosidad por averiguar qué conseguiría de mí. No podía en absoluto imaginar que hubiera algo en mí que mereciera su atención. Era muy divertido ver lo engañado que estaba, pues en realidad mi cuerpo estaba lleno sólo de escalofríos, y no había nada en mi cabeza excepto aquel maldito asunto del vapor. Era evidente que me había tomado por un perfecto y desvergonzado embustero. Al fin se enfadó y, para ocultar un gesto de furiosa irritación, bostezó. Yo me levanté. Entonces descubrí un pequeño boceto al óleo en una tabla, que representaba a una mujer, en ropaje y con los ojos vendados, llevando una antorcha encendida. El fondo era oscuro, casi negro. El movimiento de la mujer era majestuoso, y el efecto de la luz de la antorcha sobre la cara era siniestro.
»El cuadro me llamó la atención, y él permaneció de pie cortésmente, sosteniendo una botella de champaña de media pinta (remedios medicinales) vacía, con una vela metida en ella. A mi pregunta contestó que el señor Kurtz lo había pintado —en esa misma estación hacía más de un año— mientras esperaba el medio para trasladarse a su puesto comercial. “Por favor, dígame —le pregunté—, ¿quién es ese señor Kurtz?”.
»“El jefe de la Estación Interior”, respondió con sequedad, mirando hacia otro lado. “Muy agradecido —dije riendo—. Y usted es el fabricante de ladrillos de la Estación Central. Eso lo sabe todo el mundo”; guardó silencio durante un rato. “Es un prodigio —dijo al fin—. Es un emisario de la compasión, de la ciencia, del progreso y el diablo sabe de cuántas cosas más. Queremos —empezó a declamar de repente— mayor inteligencia, mayor comprensión, dedicación exclusiva para dirigir la causa que nos ha sido confiada, por así decirlo, por Europa”. “¿Quién dice eso?”, pregunté. “Muchos de ellos —contestó—. Algunos incluso lo escriben; y así él, un ser especial, como debería usted saber, viene aquí”. “¿Por qué debería yo saberlo?”, le interrumpí, realmente sorprendido. No me hizo caso. “Sí. Hoy día es el jefe de la mejor estación, el próximo año será ayudante de dirección. Dos años más y… Pero apuesto a que usted ya sabe lo que será dentro de dos años. Usted es del nuevo grupo. Del grupo de la virtud. La misma gente que le envió a él le recomendó a usted expresamente. Oh, no diga que no. Me fío de lo que veo con mis propios ojos”. De repente lo vi todo claro. Los influyentes conocidos de mi querida tía estaban produciendo efectos inesperados en aquel joven. Estuve a punto de soltar la carcajada. “¿Lee usted la correspondencia confidencial de la compañía?”, pregunté. No pudo decir palabra. Fue muy divertido. “Cuando el señor Kurtz —continué con seriedad— sea director general, no tendrá usted oportunidad de hacerlo”.
»De repente apagó la vela y salimos. Había salido la luna. Negras figuras deambulaban indiferentes, echando agua sobre el fuego, de donde salía un sonido sibilante; el humo ascendía bajo la luz de la luna; el negro apaleado gemía en alguna parte. “¡Qué escándalo arma ese animal! —dijo el infatigable hombre de los bigotes, apareciendo junto a nosotros—. Le está bien empleado. Falta, castigo, ¡bang! Sin piedad, sin piedad. Es la única forma. Esto evitará futuros incendios. Le estaba diciendo al director…”. Notó la presencia de mi acompañante y se quedó cabizbajo de inmediato. “Todavía levantado —dijo, con una especie de jovialidad servil—; es tan natural. ¡Oh! El peligro, la agitación”. Se esfumó. Me acerqué a la orilla, y el otro me siguió. Llegó a mi oído un murmullo hiriente. “Montón de inútiles, ¡venga!”. Se podía ver a los peregrinos gesticulando y discutiendo en grupo. Varios de ellos llevaban todavía sus cayados en la mano. Creo realmente que se acostaban con ellos. Al otro lado de la valla se levantaba espectral el bosque a la luz de la luna, y a través de la ligera agitación, a través de los confusos sonidos de aquel patio melancólico, el silencio de la tierra se le adentraba a uno en el mismísimo corazón: su misterio, su grandeza, la asombrosa realidad de su vida oculta. El negro herido se lamentaba débilmente en algún lugar cercano, y luego lanzó un profundo suspiro que hizo que mis pasos tomaran otra dirección. Sentí que una mano se introducía bajo mi brazo. “Mi querido señor —dijo el hombre—, no quiero ser malentendido, y especialmente por usted, que va a ver al señor Kurtz mucho antes de que yo pueda tener ese placer. No me gustaría que él se hiciera una idea falsa de mi disposición…”.
»Dejé continuar a aquel Mefistófeles de cartón piedra y me pareció que, si lo intentaba, podría atravesarle con mi dedo índice y no encontraría nada en su interior más que un poco de suciedad suelta, tal vez. Él, como podéis ver, había estado planeando convertirse pronto en ayudante de dirección bajo el hombre actual, y pude ver que la llegada del tal Kurtz les había trastornado un poco a los dos. Hablaba precipitadamente y no traté de detenerle. Yo tenía la espalda apoyada contra los restos de mi vapor, remolcado pendiente arriba como el cadáver de un gran animal de río. El olor del fango, del fango primitivo, ¡por Júpiter!, estaba en mis narices; y ante mis ojos, la profunda quietud del bosque primitivo; había manchas brillantes en la negra ensenada. La luna había tendido una fina capa de plata sobre todas las cosas —sobre la exuberante hierba, sobre el fango, por encima del muro de espesa vegetación que se levantaba a una altura mayor que el muro de un templo, por encima del gran río que yo veía brillar a través de una brecha oscura, brillar a medida que fluía en toda su anchura, sin un murmullo—. Todo esto era grandioso, expectante, mudo, mientras aquel hombre farfullaba acerca de sí mismo. Yo me preguntaba si la quietud en la faz de la inmensidad que nos miraba a los dos significaba una llamada o una amenaza. ¿Qué éramos nosotros que nos habíamos extraviado allí?, ¿podríamos dominar aquella “cosa” muda o nos dominaría ella a nosotros? Sentí lo grande, lo malditamente grande que era aquella “cosa” que no podía hablar y que tal vez era también sorda. ¿Qué había allí dentro? Podía ver salir de ella un poco de marfil y había oído decir que el señor Kurtz estaba allí. Había oído ya bastante sobre todo ello, ¡Dios es testigo! Sin embargo, por alguna razón no me sugería imagen alguna, igual que si me hubieran dicho que allí había un ángel o un demonio. Lo creí de la misma forma que alguno de vosotros podría creer que hay habitantes en el planeta Marte. En una ocasión conocí a un fabricante de velas de barco escocés que estaba seguro, absolutamente seguro, de que había habitantes en Marte. Cuando se le preguntaba acerca del aspecto que tenían y de cómo se comportaban, musitaba tímidamente algo sobre “caminar a cuatro patas”. Si se te ocurría siquiera sonreír, él, un hombre de sesenta años, se mostraba dispuesto a desafiarte. Yo no hubiera llegado a luchar por Kurtz, pero por él estuve a punto de mentir. Ya sabéis que odio, detesto y no puedo soportar la mentira, no porque sea más recto que los demás, sino simplemente porque me horroriza. Hay un toque de muerte, un sabor a mortalidad en las mentiras, que es exactamente lo que más odio y detesto en el mundo, lo que deseo olvidar. Me hace sentirme desdichado y enfermo, como si hubiera mordido algo podrido. Cuestión de temperamento, supongo. Bueno, estuve a punto de mentir porque dejé que aquel joven estúpido creyera todo lo que quiso imaginar acerca de mis influencias en Europa. En un instante me convertí en un ser tan falso como el resto de los hechizados peregrinos. Y ello simplemente porque tenía la idea de que de alguna forma esto serviría de ayuda a aquel tal Kurtz, al que no vi entonces…, no sé si me entendéis. Para mí él era sólo una palabra. Yo no veía a la persona en el nombre, no más de lo que vosotros podáis verlo. ¿Lo veis? ¿Veis el relato? ¿Veis algo? Tengo la sensación de estaros contando un sueño, pero inútilmente, porque ningún relato de un sueño puede transmitir la sensación del sueño, esa mezcla de absurdo, sorpresa y aturdimiento en un temblor de rebelión agónica, esa sensación de ser capturado por lo increíble, que constituye la esencia de los sueños…
Permaneció un rato en silencio.
—… No, es imposible; es imposible transmitir la sensación de vida de una época cualquiera de la propia existencia; lo que le confiere veracidad y significado, su esencia sutil y penetrante. Es imposible. Vivimos igual que soñamos: solos.
Hizo una nueva pausa, como si estuviera reflexionando; después continuó.
—Por supuesto, vosotros, amigos, veis más ahora de lo que yo podía ver entonces. Vosotros me veis a mí, y ya me conocéis…
La oscuridad se había hecho tan profunda que nosotros, los que escuchábamos, podíamos apenas vernos unos a otros. Desde hacía ya bastante tiempo, él, sentado aparte, no era para nosotros más que una voz. Nadie pronunció una sola palabra. Los otros tal vez estuvieran dormidos, pero yo estaba despierto. Escuchaba, escuchaba atentamente a la espera de la frase, de la palabra que me ayudara a comprender la lánguida inquietud que inspiraba esta narración, que parecía tomar forma, sin la ayuda de labios humanos, en el aire denso de la noche sobre el río…
—Sí; dejé que continuara —Marlow comenzó de nuevo— y que pensara lo que le viniera en gana sobre los poderes que estaban detrás de dormí. ¡Lo hice! ¡Y no había nada detrás de mí! No había nada aparte de aquel vapor viejo destrozado y miserable en el que estaba recostado, mientras él hablaba ininterrumpidamente acerca de «la necesidad de que cada uno siga adelante…». «Y cuando uno viene aquí, usted comprenderá no es para contemplar la luna». El señor Kurtz era un «genio universal», pero incluso para un genio sería más fácil trabajar con «instrumentos adecuados: con hombres inteligentes». Él no fabricaba ladrillos. ¿Por qué? Existían impedimentos físicos, como había podido constatar; y si trabajaba como secretario para el director era porque «ningún hombre sensato rechaza alegremente la confianza de sus superiores». ¿Lo comprendía yo? Lo comprendía. ¿Qué más quería? Lo que realmente quería yo eran remaches. ¡Santo cielo!, remaches para proseguir con mi trabajo, para tapar el agujero. Quería remaches. ¡Había cajas llenas de ellos en la costa, cajas amontonadas, reventadas, rotas! Tropezabas con remaches sueltos a cada paso que dabas en el recinto de aquella estación de la colina. Los remaches habían rodado hasta la arboleda de la muerte. Hubieras podido llenarte los bolsillos de remaches sin más molestia que la de agacharte, y en cambio no se encontraba ni uno donde había necesidad de ellos. Teníamos planchas que podían servir, pero nada con qué fijarlas. Y cada semana el mensajero, un negro solitario, partía de nuestra estación hacia la costa con la cartera al hombro y el cayado en la mano. Y varias veces por semana llegaba una caravana procedente de la costa con productos comerciales: un calicó horriblemente lustroso que con sólo mirarlo daba escalofríos, abalorios de cristal de a penique el cuarto, horribles pañuelos de algodón estampado. Y ningún remache. Tres porteadores podrían haber traído todo lo que necesitábamos para poner a flote aquel vapor.
»Empezaba a hacerme confidencias, pero me imagino que mi actitud poco receptiva le debió exasperar al fin, ya que juzgó necesario informarme de que él no temía ni a Dios ni al diablo y mucho menos a un simple hombre. Le dije que ya me había dado cuenta de eso, pero que lo que yo quería era una determinada cantidad de remaches; y que lo que el señor Kurtz realmente quería eran remaches, aun sin saberlo. Todas las semanas se mandaban cartas a la costa… “Mi querido señor —gritó—, escribo al dictado”. Yo pedía remaches. Existía una forma… para un hombre inteligente. Él cambió su actitud; se mostró muy reservado y, de repente, empezó a hablar acerca de un hipopótamo; se preguntaba si no me había molestado nada mientras dormía a bordo del vapor (yo me obstinaba noche y día en mi salvamento). Había un viejo hipopótamo que tenía la mala costumbre de salir a la orilla y vagar de noche por los terrenos de la estación. Los peregrinos solían salir todos en masa y descargar sobre él cuantos rifles estuvieran a su alcance. Algunos habían incluso pasado noches en vela por él. No obstante, toda esa energía había sido desperdiciada. “Ese animal está encantado —dijo—, pero en este país sólo se puede decir eso de las bestias. Ningún hombre, ¿me entiende?, ninguno de estos hombres está encantado”. Permaneció un momento allí de pie, a la luz de la luna, con su delicada nariz aguileña un poco torcida y sus ojos de mica brillando sin pestañear; después, con un brusco “Buenas noches”, se alejó a grandes zancadas. Pude observar que estaba molesto y considerablemente intrigado, lo cual me hizo sentirme más esperanzado de lo que había estado en muchos días. Sentí gran alivio al dejar a aquel hombre para volver a mi influyente amigo, el apaleado, torcido y arruinado vapor de hoja de lata. Subí a bordo. El barco crujía bajo mis pies como una caja vacía de galletas Huntley & Palmers a la que se hiciera rodar a puntapiés por un canalón; su estructura no era tan sólida y su forma era bastante más fea, pero le había dedicado tanto trabajo como para amarle. Ningún amigo influyente me habría sido de mayor utilidad. Me había deparado la oportunidad de revelarme un poco, de descubrir lo que era capaz de hacer. No, no me gusta el trabajo. Prefiero holgazanear mientras pienso en todas las cosas buenas que podrían hacerse. No me gusta el trabajo, a nadie le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo; la oportunidad de encontrarse a uno mismo. Tu propia realidad (para ti mismo, no para los demás), lo que ningún otro hombre puede llegar a saber jamás. Ellos sólo pueden ver la representación, pero no pueden nunca saber lo que significa en realidad.
»No me sorprendió ver que había alguien sentado a popa en la cubierta, con las piernas colgando sobre el fango. Yo prefería mantener una relación estrecha con los pocos mecánicos que había en aquella estación, a los que los otros peregrinos, naturalmente, despreciaban, supongo que a causa de la rudeza de sus modales. Éste era el capataz, calderero de profesión, un buen trabajador. Era un hombre flaco, huesudo, de tez amarillenta y ojos grandes e intensos. Tenía aspecto de estar preocupado, y la cabeza tan calva como la palma de mi mano; pero sus cabellos, al caer, parecían haberse adherido a la barbilla y haber medrado en su nuevo emplazamiento, pues la barba le llegaba a la cintura. Era viudo y tenía seis hijos pequeños (los había dejado al cuidado de una hermana suya para venir aquí); la pasión de su vida eran las palomas mensajeras. Era un entusiasta y un experto. Desvariaba cuando hablaba de las palomas. Después de su jornada de trabajo solía venir, a veces, desde su cabaña para hablar de sus hijos y de sus palomas; cuando tenía que trabajar arrastrándose en el fango bajo el casco del vapor, ataba su barba en una especie de toalla blanca que traía con esa finalidad, y que tenía unas lazadas con las cuales se la sujetaba detrás de las orejas. Al atardecer se le podía ver agachado en la orilla, aclarando con sumo cuidado aquel envoltorio en la corriente y extendiéndolo después solemnemente sobre los arbustos para que se secara.
»Le di una palmada en la espalda y grité: “¡Vamos a tener remaches!”. Se puso en pie con dificultad y exclamó: “¡No! ¡Remaches!”, como si no pudiera dar crédito a sus oídos. Después dijo en voz baja: “¿Usted…, eh?”. No sé por qué nos comportábamos como locos. Coloqué un dedo sobre una de las paredes de mi nariz y moví la cabeza enigmáticamente. “¡Bravo!”, gritó, y chasqueó los dedos sobre su cabeza, levantando un pie. Probé a bailar. Hicimos cabriolas en la cubierta de hierro. Un estruendo horroroso salió de aquel casco, y la selva virgen, al otro lado de la corriente, lo devolvió en un redoble atronador sobre la estación soñolienta. Aquello debió hacer incorporarse a algunos de los peregrinos en sus cobertizos. Una figura oscura ensombreció el hueco iluminado de la puerta de la cabaña del director y desapareció; luego, como un segundo más tarde, el propio hueco de la puerta desapareció también. Nos detuvimos, y el silencio que nuestras pisadas habían ahuyentado fluyó de nuevo desde los lugares recónditos de la tierra. La gran muralla de vegetación, una exuberante y enmarañada masa de troncos, ramas, hojas, brazos de árbol, festones, inmóviles a la luz de la luna, era como una desenfrenada invasión de vida muda, una ola arrolladora de plantas, amontonadas, crestadas, a punto de venirse abajo sobre el río y arrancarnos a todos nosotros, ínfimos seres, de nuestra ínfima existencia. Y no se movía. Una amortiguada explosión de potentes chapoteos y resoplidos nos llegó desde lejos, como si un ictiosauro hubiera estado tomando un baño de resplandor en el gran río. “Después de todo —dijo el calderero en un tono razonable—, ¿por qué no íbamos a conseguir remaches?”. Verdaderamente, ¿por qué no? Yo no conocía ninguna razón por la que no debiéramos conseguirlos. “Llegarán en tres semanas”, dije confiado.
»Pero no llegaron. En lugar de remaches tuvimos una invasión, un castigo, una visita. Llegó en secciones durante las tres semanas siguientes, cada sección encabezada por un asno sobre el que iba montado un hombre blanco vestido con ropa nueva y zapatos curtidos, que impartía reverencias a derecha e izquierda desde las alturas a los impresionados peregrinos. Una cuadrilla con aire belicoso, compuesta de ceñudos negros con los pies maltrechos, marchaba tras el asno; descargaban en el patio un montón de tiendas, taburetes de campaña, cajas de metal, cajones blancos y fardos marrones, y con ellos el aire de misterio se hacía aún más profundo sobre la confusión de la estación. Llegaron cinco de estas comitivas, con ese aire absurdo de huida desordenada, con el botín de innumerables talleres de pertrechos y almacenes de provisiones, que uno pensaría arrastraban hacia la selva, después de un ataque, para repartirlo equitativamente. Era una mezcla inextricable de cosas, decentes por sí mismas, pero que la locura humana hacía que parecieran el botín de un robo.
»Esta cuadrilla de adeptos se denominaba a sí misma Expedición de Exploración Eldorado, y creo que habían jurado guardar secreto. No obstante, su conversación era la de ávidos filibusteros: era temeraria sin osadía, avariciosa sin audacia y cruel sin valor; no había en todo el grupo ni un átomo de previsión o de seria deliberación, y no parecían darse cuenta de que esas cosas son necesarias para andar por el mundo. Su deseo era arrancar tesoros de las entrañas de la tierra, sin más propósito moral que el que puedan tener unos ladrones al forzar una caja fuerte. Ignoro quién pagaba los gastos de la noble empresa, pero el tío de nuestro director era el jefe del grupo.
»Su aspecto exterior era el de un carnicero de barrio bajo, y sus ojos tenían un aire de astucia soñolienta. Llevaba ostentosamente su obesa panza sobre sus cortas piernas, y durante el período en que su banda infestó la estación no habló con nadie aparte de su sobrino. Se les podía ver a los dos merodeando por allí todo el día con sus cabezas unidas en una interminable confabulación.
»Yo había dejado de preocuparme por los remaches. La capacidad de uno para esa clase de locuras es más limitada de lo que cabría suponer. Pensé: ¡al diablo!, y dejé correr las cosas. Tenía tiempo de sobra para meditar, y de vez en cuando me dedicaba a pensar en Kurtz. No estaba demasiado interesado en él. No. Sin embargo, sentía curiosidad por ver si este hombre, que había venido aquí equipado con ideas morales de alguna clase, llegaría a la cúspide después de todo, y qué haría una vez allí.