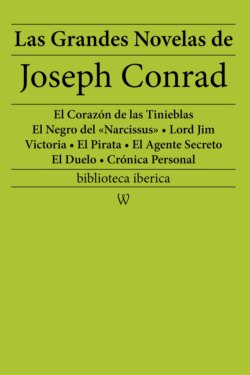Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VIII
ОглавлениеNo puedo decir cuánto tiempo se quedó inmóvil al lado de la escotilla esperando sentir a cada instante que el barco se hundiera bajo sus pies, y que la acometida del agua lo arrojase hacia atrás, como a una brizna de paja. No habrá sido mucho… tal vez dos minutos. Un par de hombres, a quienes no distinguió, comenzaron a conversar, adormilados, y, además, no pudo decir dónde percibió un curioso ruido de pies que se arrastraban. Por encima de esos leves sonidos se cernía el horrendo silencio que precede a una catástrofe, ese silencio aplastante de antes del estallido. Y entonces se le ocurrió que quizá tendría tiempo de correr y cortar todos los acolladores de las trincas de gancho de los botes, de modo que pudiesen flotar cuando el barco zozobrara.
El Patna tiene una cubierta larga, y todos los botes estaban allí, cuatro de un lado y tres del otro; el más pequeño de ellos del lado de babor, y casi a la misma altura que la rueda del timón. Me aseguró, con evidente deseo de ser creído, que había tenido sumo cuidado en mantenerlos preparados para utilizarlos en un instante. Conocía sus obligaciones. Me atrevo a decir que era un oficial bastante bueno, hasta donde puede afirmarse tal cosa.
—Siempre creí estar preparado para lo peor —comentó, mirándome con ansiedad. Yo di mi aprobación a ese sólido principio, y desvié la vista ante la sutil debilidad del hombre.
Comenzó a correr con inseguridad. Tenía que pasar por encima de piernas, tratar de no tropezar contra las cabezas. De pronto alguien lo tomó de la chaqueta, desde abajo, y una voz acongojada habló junto a su hombro. La luz de la lámpara que llevaba a la derecha cayó sobre un rostro moreno, vuelto hacia arriba, cuyos ojos rodaban junto con la voz.
Había aprendido lo bastante el idioma como para entender la palabra agua, repetida varias veces en un tono de insistencia, de oración, casi de desesperación. Se sacudió para soltarse, y sintió que un brazo le envolvía la pierna.
—El tipo se aferró a mí como un ahogado —dijo, impresionado—. ¡Agua, agua! ¿A qué agua se refería? ¿Qué sabía? Con tanta calma como me fue posible, le ordené queme soltara. Me detenía, el tiempo apremiaba, otros hombres comenzaron a moverse.
Necesitaba tiempo… tiempo para cortar las cuerdas de los botes. Entonces me aferró la mano, y sentí que estaba por gritar. Se me ocurrió que eso bastaría para iniciar el pánico, y moví el brazo libre y le lancé la lámpara a la cara. El vidrio tintineó, la luz se apagó, pero el golpe lo obligó a soltarme, y salí corriendo… quería llegar a los botes. Quería llegar a los botes. Saltó sobre mí desde atrás. Me volví hacia él.
No se quedaba quieto; trató de gritar; casi llegué a estrangularlo antes de entender lo que quería. Deseaba un poco de agua… Agua para beber. Las raciones eran estrictas, ¿sabe?, y llevaba consigo un chiquillo a quien había visto varias veces. Su hijo estaba enfermo y sediento. Me vio cuando pasaba por allí, y rogaba que le diese un poco de agua. Eso es todo. Estábamos bajo el puente, en la oscuridad.
Me aferraba a cada rato de las muñecas; imposible librarme de él. Corrí a mi litera, tomé mi botella de agua y se la metí entre las manos. Desapareció.
Hasta entonces no me di cuenta de cuánto necesitaba un trago yo mismo. —Se apoyó en un codo, con la mano sobre los ojos.
Experimenté una hormigueante sensación en toda la columna vertebral; había algo de singular en todo eso. Los dedos de la mano que le sombreaban la frente temblaron un tanto. Quebró el breve silencio.
—Estas cosas sólo le suceden una vez a un hombre y… ¡ah, bueno! Cuando por fin llegué al puente, la gente sacaba de los tacos uno de los botes. ¡Un bote! Yo subía corriendo la escala cuando sentí un fuerte golpe sobre el hombro, apenas me erró la cabeza. No me detuvo, y el jefe de máquinas —para entonces lo habían sacado de su litera— volvió a levantar el tensor del bote. Quién sabe por qué, ni se me ocurrió sorprenderme de nada. Todo eso me parecía natural… y espantoso… y espantoso. Esquivé al desdichado maniático, lo levanté del puente como si hubiese sido un chiquillo, y susurró entre mis brazos: «¡No! ¡No! Pensé que era uno de esos negros».
Lo arrojé, resbaló por el puente y golpeó contra las piernas del hombrecito… el segundo. El capitán, atareado con el bote, miró y se lanzó contra mí con la cabeza baja, gruñendo como un animal feroz. No me moví más de lo que se mueve una piedra. Me quedé tan sólido, allí, de pie, como esto —y golpeó con ligereza, con los nudillos la pared de atrás de su sillón—. Fue como si lo hubiese oído todo, o visto todo, pasado por todo en otras veinte ocasiones.
No les temía. Eché el puño hacia atrás y él se detuvo en seco, mascullando… «¡Ah, es usted! Ayúdeme, pronto».
—Eso dijo. ¡Rápido! ¡Rápido! Como si alguien pudiese ser lo bastante rápido. ¿Piensa hacer algo? —le pregunté.
—«Sí. Irme» —ladró sobre el hombro.
—Creo que entonces no entendí lo que quería decir. Los otros dos se habían levantado para entonces, y corrían juntos hacia el bote. Pisoteaban, jadeaban, empujaban, maldecían al barco, al bote, el uno al otro… me maldijeron a mí. Todo en un susurro. Yo no me moví, no hablé. Observé la inclinación del barco. Estaba tan inmóvil como sujeto por los cantos de un dique seco… Sólo que de esta manera. —Levantó la mano, la palma hacia abajo, la yema de los dedos inclinada hacia abajo—. Así —repitió.
Pude ver la línea del horizonte ante mí, clara como un cristal, sobre la proa. Vi el agua, lejos, negra y chisporroteante, tranquila… inmóvil como un estanque mortalmente tranquila más tranquila de lo que nunca lo estuvo el mar… Más tranquila de lo que me resultaba posible contemplar. ¿Alguna vez vio un barco flotando proa hacia abajo, frenado en su movimiento por una chapa de hierro viejo demasiado podrida como para que se la pueda apuntalar? ¿Sí? Ah sí, ¿apuntalar? Había pensado en eso… pensé en todo. Pero no se puede apuntalar un mamparo en cinco minutos… o en cincuenta, qué importa. ¿De dónde sacaría hombres que quisieran bajar? ¡Y los puntales… los puntales! ¿Habría tenido usted el valor de blandir el mazo para el primer golpe, si hubiese visto ese mamparo? No diga que sí; usted no lo vio. Nadie lo habría hecho. Maldición… para hacer alto así hay que creer que existe una posibilidad, por lo menos una en un millar, una sombra de posibilidad; y no lo habría creído. Nadie lo habría creído.
Usted me consideraba un perro por haberme quedado allí, ¿pero qué habría hecho en mi lugar? ¡Qué! No puede decirlo… Nadie puede. Hace falta tiempo para darse vuelta. ¿Qué quería que hiciera? ¿Qué se habría ganado con enloquecer de miedo a esa gente a la cual no podía salvar yo solo… a la cual no podía salvar? ¡Vea! Tan cierto como que estoy sentado en este sillón, delante de usted…
Inspiraba con rapidez a cada pocas palabras, y me lanzaba rápidas miradas al rostro, como si en su angustia tuviese necesidad de ver el efecto que producía.
No hablaba conmigo, sólo hablaba ante mí, en una disputa con una personalidad invisible, un socio antagónico e inseparable de su existencia; otro dueño de su alma. Se trataba de problemas ajenos a la competencia de un tribunal de investigación. Era una pendencia sutil y trascendente en cuanto a la verdadera esencia de la vida, y no necesitaba un juez. Necesitaba un aliado, un ayudante, un cómplice.
Sentí el riesgo que corría, de ser desbordado, cegado, dañado, amedrentado, tal vez, para llevarme a representar un papel definido en una disputa de decisión imposible, si se quería ser justo con todos los fantasmas poseedores, con todos los honrados que tenían sus exigencias y con los deshonrados que reclamaban las suyas. No puedo explicarles a ustedes, que no lo vieron, y que escuchan sus palabras de segunda mano, la naturaleza confusa de mis sentimientos.
Me pareció que se me estaba haciendo entender lo Inconcebible… Y no conozco nada que pueda compararse con la incomodidad de semejante sensación. Se me hacía observarla convención que se agazapa en todas las verdades y en la sinceridad esencial de lo falso. Él recurría a todas las partes al mismo tiempo… A la parte perpetuamente vuelta hacia la luz del día, y a la otra parte de nosotros que, como el otro hemisferio de la luna, existe, en sigilo y perpetua oscuridad, con sólo una temible luz cenicienta que a veces cae de los bordes. Se dominó. Lo confieso, lo reconozco. La ocasión era oscura, insignificante… lo que quieran: un joven perdido uno en un millón… Pero era uno de los nuestros; un incidente tan por entero carente de importancia como la inundación de un hormiguero, y sin embargo el misterio de su actitud se apoderó de mí como si hubiese sido un individuo ubicado al frente de su especie, como si la oscura verdad involucrada tuviese la suficiente trascendencia como para afectar la concepción que el género humano tiene acerca de sí mismo…
Marlow hizo una pausa para infundir nueva vida a su cigarro que se apagaba, pareció olvidar el relato, y de pronto lo reinició.
—La culpa es mía, por supuesto. No es correcto interesarse de veras. Es una debilidad mía. La de él era de otra clase. Mi debilidad consiste en no tener un ojo discriminador para lo incidental… para lo exterior… en no saber ver el cesto del recolector de trapos o el delicado lienzo del vecino. El vecino… eso es. He conocido a tantos hombres —continuó, con momentánea tristeza—, y los conocí, además, con ciertos… ciertos… impactos, digamos. Como a ese individuo, por ejemplo… y en cada caso, lo único que veía era nada más que al ser humano. Una maldita cualidad democrática de visión que puede ser mejor que la ceguera total, pero que jamás me resultó ventajosa, puedo asegurarles. Los hombres esperan que uno tenga en cuenta sus delicadas telas.
Pero yo nunca conseguí entusiasmarme con esas cosas. ¡Oh, es un defecto! ¡Es un defecto! Y entonces viene una noche tranquila. Una cantidad de hombres demasiado indolentes para jugar al whist… y un relato…
Volvió a hacer una pausa para esperar una frase de aliento, tal vez, pero nadie habló; sólo el anfitrión, como si cumpliera un degradado deber, murmuró con desgano:
—Usted es tan sutil, Marlow.
—¿Quién? ¿Yo? —preguntó Marlow en voz baja.
Pero él lo era; y por más que trate de tener éxito con esta narración, paso por alto innumerables matices… tan delicados, tan difíciles de transmitir con palabras incoloras. Porque él complicaba las cosas al mostrarse tan sencillo… ¡El más sencillo de los pobres diablos!… ¡Caramba!, resultaba sorprendente.
Estaba ahí, sentado, diciéndome que, tal como lo veía ante mis ojos, no temía enfrentarse con nada… y, además, lo creía. ¡Les digo que era fabulosamente inocente, y que el asunto era enorme, enorme! Lo miré a hurtadillas como si hubiese sospechado que tenía la intención de irritarme. El hombre confiaba en que, «la cara limpia, ¡fíjense!», no había nada que no pudiese enfrentar. Desde que era «así de alto», «un chiquillo», venía preparándose para todas las dificultades que pueden acosarlo a uno en la tierra y en el mar. Confesó con orgullo este tipo de previsión.
Había elaborado peligros y defensas, esperando lo peor, ensayando lo mejor. Tuvo que haber llevado una existencia exaltada. ¿Se lo imaginan? ¡Una sucesión de aventuras, tanta gloria, un avance victorioso! Y el profundo sentimiento de su sagacidad que coronaba todos los días de su vida interior.
Se olvidó de sí mismo. Le brillaron los ojos, y con cada una de las palabras mi corazón, registrado por la luz de su absurdo, se me volvía cada vez más pesado en el pecho. No tuve ganas de reírme, y para no sonreír me compuse un rostro estólido. Él dio muestras de irritación.
—Siempre ocurre lo inesperado —dije, con tono propiciatorio. El que yo fuese tan obtuso le provocó un despectivo «¡Bah!». Supongo que quería decir que lo inesperado no lo rozaba; sólo lo inconcebible podía superar su perfecto estado de preparación. Se lo había atacado por sorpresa… y susurró para sí una maldición contra las aguas y el firmamento, contra el barco, contra los hombres. ¡Y todo lo había traicionado! Se lo indujo, con engaños, a ese tipo de resignación altanera que le impedía levantar siquiera el meñique, en tanto que esos otros que tenían una clarísima percepción de la necesidad real, tropezaban unos contra otros, y sudaban, desesperados, con el asunto del bote. Algo había salido mal allí, a último momento. Parece que en su prisa se las arreglaron, de alguna manera misteriosa, para atascar el retén del bote delantero, y a continuación perdieron el resto de su cordura a consecuencia de la mortífera naturaleza del accidente. Debió ser un espectáculo sumamente bonito el de la feroz industriosidad de esos sujetos, trajinando en un barco inmóvil que flotaba, tranquilo, en el silencio de un mundo dormido, luchando contra el tiempo por liberar el bote.
Arrastrándose en cuatro patas, poniéndose de pie, desesperados, tironeando, empujándose, ladrándose el uno al otro venenosos, prontos a matar, prontos a llorar, y sólo impedidos de lanzarse el uno a la garganta del otro por el temor a la muerte que permanecía silenciosa, detrás de ellos como un capataz inflexible y de ojos fríos. ¡Ah, sí! Debió ser un muy bonito espectáculo. Él lo vio todo, podía hablar de eso con desdén y amargura; tenía un minucioso conocimiento de ello gracias a cierto sexto sentido, entiendo, porque me juró que se mantuvo aparte, sin mirarlos ni a ellos ni al bote, sin una sola mirada.
Y yo le creo. Sí, pienso que debió estar demasiado ocupado observando la amenazadora inclinación del barco, la amenaza en suspenso descubierta en medio de la más perfecta seguridad… fascinado por la espada que colgaba de un pelo sobre su imaginativa cabeza.
Nada en el mundo se movía ante sus ojos, y pudo describirse, sin tropiezos, el repentino sesgo hacia arriba de la oscura línea del horizonte, el súbito ascenso de la vasta llanura del mar, el veloz movimiento sorprendente, el brutal lanzamiento, el apretón del abismo, la lucha sin esperanzas, la luz de las estrellas cerrándose sobre su cabeza para siempre, como la bóveda de una tumba… la rebelión de su vida joven… el negro final. ¡Podía! ¡Caramba! ¿Quién no habría podido? Y deben recordar que era un consumado artista en esa manera peculiar, era un pobre diablo dotado de la facultad de una rápida y previsora visión. Las escenas que ésta le mostraba lo habían convertido en fría piedra, desde las plantas de los pies hasta la nuca, pero en la cabeza había una caliente danza de pensamientos, una danza de pensamientos cojos, ciegos, mudos, un remolino de horrendos tullidos. ¿No les dije que se confesó ante mí como si yo tuviese el poder de atar y desatar? Cavó muy, muy adentro, con la esperanza de mi absolución, que de nada le habría servido. Era uno de esos casos que ningún solemne engaño puede paliar, que ningún hombre puede atenuar; en que su propio Hacedor parece abandonar a un pecador a su propio arbitrio.
Se hallaba en el lado de estribor del puente, tan lejos como podía apartarse de la lucha por el bote, que seguía con la agitación de la locura y el sigilo de una conspiración. Entretanto, los dos malayos continuaban aferrados a la rueda del timón. Imagínense a los actores de ese episodio, ¡gracias a Dios!, único en el mar, cuatro hombres fuera de sí, con feroces y secretos esfuerzos, y tres que miraban en completa inmovilidad, y arriba las toldillas descubrían la ignorancia de cientos de seres humanos, con su fatiga, con sus sueños, con sus esperanzas, detenidos, inmovilizados por una mano invisible al borde de la aniquilación. Pues eso eran, no me cabe duda: dada la situación del barco, esa era la más mortífera descripción posible del accidente que podía ocurrir.
Esos sujetos del bote tenían todos los motivos para enloquecer de terror. Para decirlo con franqueza, si yo hubiese estado allí, no habría dado ni siquiera una moneda falsa por la posibilidad que tenía el barco de mantenerse a flote al cabo de cada segundo.
¡Y, sin embargo, seguía flotando! Los peregrinos dormidos estaban destinados a cumplir toda su peregrinación hasta la amargura de algún otro extremo.
Era como si la Omnipotencia, cuya merced confesaban, necesitara su humilde testimonio en la tierra durante algún tiempo más, y hubiese mirado hacia abajo para hacer una señal, «¡no lo harás!» al océano. Su salvación lo habría preocupado como un suceso prodigiosamente inexplicable si no supiese cuán recio puede ser el hierro viejo; a veces tanto como el espíritu de algunos hombres que conocemos de vez en cuando, desgastados hasta quedar convertidos en una sombra y haciendo frente al peso de la vida. Y no menos asombrosa, en esos veinte minutos, para mí, es la conducta de los dos timoneles. Se contaban entre el grupo nativo de todo tipo traído desde Adén para prestar testimonio en la investigación. Uno de ellos víctima de una intensa timidez, era muy joven y con sus facciones suaves, amarillas alegres, parecía más joven aún de lo que era. Recuerdo muy bien que Brierly le preguntó, por medio del intérprete, qué pensó al respecto en ese momento, y el intérprete, luego de un breve coloquio, se volvió hacia el tribunal con expresión de importancia:
—Dice que no pensó nada.
El otro, con pacientes ojos parpadeantes, un pañuelo de algodón azul, descolorido de tanto lavado, anudado con una elegante torsión, una cantidad de mechones grises, la cara hundida en torvos huecos, la piel morena oscurecida por una red de arrugas, explicó que tuvo conocimiento de que algo malo le ocurría al barco, pero que no hubo órdenes; no recordaba una orden; ¿por qué había de abandonar el timón? A otras preguntas, echó hacia atrás los flacos hombros y declaró que jamás se le habría ocurrido pensar que los hombres blancos estuviesen a punto de abandonar el barco por miedo a la muerte. Tampoco lo creía en ese momento. Debían de haber existido razones secretas. Movió sabiamente la vieja barbilla. ¡Ah!, razones secretas. Era un hombre de gran experiencia, y quería que ese Tuan blanco supiera —se volvió hacia Brierly, quien no levantó la cabeza— que había adquirido un conocimiento de muchas cosas al servir a hombres blancos en el mar durante muchos años… De pronto, con temblorosa excitación, derramó sobre nuestra atención hechizada una cantidad de nombres de sonidos extraños, nombres de capitanes muertos, nombres de barcos olvidados, nombres de sonidos familiares y deformados, como si las manos del tiempo sordo hubiesen trabajado en ellos durante siglos. Por fin lo hicieron callar. El silencio invadió el tribunal, un silencio que permaneció intacto durante un minuto, por lo menos, y se confundió poco a poco con un profundo murmullo. Ese episodio fue la sensación del segundo día del tribunal…
Afectó a todo el público, afectó a todos, salvo a Jim, quien continuaba sentado, lúgubre, al final del primer banco, y que no levantó la mirada ante ese extraordinario y condenatorio testigo que parecía dueño de cierta misteriosa teoría de la defensa.
De modo que los dos lascars se pegaron al timón del barco sin estela donde la muerte los habría encontrado si tal hubiese sido su destino. Los blancos no les dedicaron ni media mirada, y tal vez habían olvidado su existencia. No cabe duda de que Jim no los recordaba. Recordaba que nada podía hacer; nada podía hacer, estaba solo. Sólo restaba hundirse con el barco. Era inútil armar un alboroto al respecto. ¿Lo era? Esperó erguido, sin un sonido, rígido con la idea de cierto tipo de discreción heroica.
El jefe de máquinas corrió con cautela a través del puente, para tironearle de la manga.
—¡Venga a ayudar! ¡Por amor de Dios, venga a ayudar! Corrió de vuelta al bote en puntas de pie, y regresó en el acto para tironearle otra vez de la manga, rogándole y maldiciéndolo al mismo tiempo.
—Creo que me habría besado las manos —dijo Jim, con salvajismo—, y al instante siguiente lanza espumarajos y me susurra en la cara: «Si tuviera tiempo, le abriría el cráneo de un golpe». Lo aparté.
De pronto me tomó del cuello. ¡Maldito sea! Lo golpeé. Lo golpeé sin mirarlo. «¿No quiere salvar su propia vida… cobarde del demonio?» —sollozó—. ¡Cobarde! ¡Me llamó cobarde del demonio! ¡Ja, ja, ja! Me llamó a mí… ¡Ja, ja, ja!…
Se había echado hacia atrás, y se sacudía de risa.
Nunca en la vida escuché nada tan amargo como ese ruido. Cayó como un marchitamiento sobre toda la alegría vinculada con burros, pirámides, ferias, o qué sé yo. En toda la vaga longitud de la galería, las voces descendieron, los pálidos manchones de rostros se volvieron hacia nosotros, al unísono, y el silencio se hizo tan profundo, que el claro tintineo de una cucharilla que caía al piso teselado de la galería resonó como un grito minúsculo y argentino.
—No debe reír así, con toda esta gente que nos rodea —le reproché—. No les resulta agradable, ¿sabe? No dio señales de haberme escuchado al comienzo, pero al cabo de un rato, con una mirada que, sin verme, parecía hurgar el corazón de alguna visión espantosa, murmuró, indiferente:
—Oh, pensarán que estoy borracho.
Y después de eso, uno habría creído, por su aspecto, que jamás volvería a emitir un sonido. ¡Pero nada de eso! Ya no podía dejar de hablar, como no habría podido dejar de vivir por simple fuerza de voluntad.