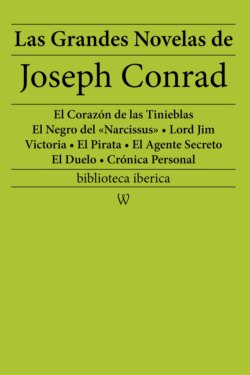Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo II
ОглавлениеCon la alborada del día siguiente aparejó el Narcissus . Una ligera bruma empañaba el horizonte. Fuera del puerto, el inconmensurable espacio de agua mansa yacía, resplandeciente como un pavimento enjoyado y tan vacía como el cielo. El pequeño remolcador negro se separó por barlovento como solía, luego soltó la amarra y, con las máquinas paradas, vaciló un momento a lo largo de la borda en tanto que el esbelto y largo casco del barco se movía lentamente bajo sus gavias. La tela floja se hinchó con la brisa, redondeó blandamente sus contornos, semejantes a blancas nubes ligeras apresadas en la red del aparejo. Luego fueron ronzadas las velas, izadas las vergas y el barco se convirtió en una alta y solitaria pirámide deslizándose, toda radiante y blanca, a través del vaho solar. El remolcador dio media vuelta y se dirigió a tierra. Veintiséis pares de ojos siguieron a ras de agua su popa rechoncha arrastrándose perezosamente sobre el manso oleaje entre sus dos ruedas que giraban rápidamente, golpeando el agua con golpes apresurados y rabiosos. Hubiérase dicho un enorme escarabajo acuático, sorprendido por la luz, deslumbrado de sol, tratando de volver a la sombra lejana de la costa con penosos esfuerzos. Dejó tras él una morosa tiznadura de humo en el cielo y dos surcos de espuma pronto desaparecidos en el agua. En el sitio en que se había detenido se agrandaba una mancha negra y redonda de hollín que ondulaba con el oleaje, marcando, según parecía, el lugar mancillado de un reposo impuro.
Una vez solo, el Narcissus , proa al Sur, pareció erguido, resplandeciente y como inmóvil entre el mar sin reposo y el moviente sol. Copos de espuma se deslizaron a lo largo de sus flancos; el agua lo golpeó con rápidas ondas; la tierra se deslizó hasta perderse de vista lentamente; algunos pájaros planearon chillando, con las alas extendidas, por encima de las puntas oscilantes de los mástiles. Pero la costa no tardó en desaparecer, se alejaron los pájaros, y al Oeste, la vela puntiaguda de un dhow árabe con rumbo a Bombay, subió triangular y derecha sobre la clara línea del horizonte, se demoró y desapareció a poco como un espejismo. Luego, la estela del barco, larga y recta, se dilató a través de un día de soledad inmensa. El sol poniente, ardiendo a ras del agua, arrojó sus llamas de púrpura bajo la negrura de pesadas nubes de lluvia. El chubasco de anochecida, llegando por la popa, se fundió en el breve diluvio de una lluvia azotadora. El barco quedó reluciente desde la punta de los mástiles hasta la línea de flotación; sólo sus velas se habían ensombrecido. Se deslizaba rápidamente ante el soplo igual del monzón, con las cubiertas despejadas para la noche y, fiel a su movimiento, tras él se oía el monótono y constante chasquido de las ondas mezclado al rumor sordo de los hombres reunidos en la popa para la distribución de guardias, a la corta queja de una polea en la arboladura o, a veces, a algún suspiro más fuerte de la brisa.
Mister Baker, saliendo de su camarote, pronunció severamente el primer nombre del rol antes de cerrar la puerta tras él. Iba a hacerse cargo del puente. Según una vieja costumbre marítima, en el viaje de regreso el primer oficial toma el primer cuarto de guardia de noche, de las ocho a las doce. Así, pues, mister Baker, después de haber oído el último «¡Presente!», dijo malhumorado:
—Relevad el timón y en guardia —y trepó con un paso pesado la escala de popa a barlovento.
Poco después, descendió mister Creighton silbando quedamente y entró en la cámara. En el umbral de la puerta, el camarero holgazaneaba en pantuflas, meditabundo, con las mangas de la camisa levantadas hasta las axilas. Sobre cubierta, en la proa, el cocinero, que cerraba las puertas de la cocina, sostenía un altercado con el joven Charley a propósito de un par de calcetines. Se oía su voz, que se elevaba dramáticamente en la sombra:
—No vales el servicio que se te presta. Te los he secado y ahora vienes a quejarte de los rotos y, por si fuera poco, juras y perjuras delante de mí. Si yo no fuera cristiano como no lo eres tú, joven rufián, te hacía un remiendo en la cabeza… ¡Vete, vete de aquí!
En parejas o en grupos de tres, los hombres permanecían en pie, pensativos, o marchaban silenciosos a lo largo de la amurada del combés. El primer día de actividad de un viaje de regreso, terminaba en la paz monótona de reanudadas rutinas. En la toldilla de popa, mister Baker se paseaba, arrastrando los pies y gruñendo a solas en los intervalos de sus pensamientos. En la proa, el hombre de guardia, de pie entre las uñas de dos anclas, tarareaba una tonada interminable, manteniendo los ojos debidamente fijos sobre la ruta, en una mirada ausente. Una multitud de estrellas, saliendo de la noche clara, poblaron el vacío del cielo. Centelleaban como si palpitasen vivas sobre el mar; rodeaban por todas partes el barco en marcha; más intensas que los ojos de una muchedumbre atenta y más inescrutables que las almas en el fondo de las miradas humanas.
El viaje había comenzado; el barco, como un fragmento separado de la tierra, huía, débil planeta solitario y rápido. En torno, los abismos del cielo y el mar juntaban sus inalcanzables fronteras. Una vasta soledad circular se movía con el barco, siempre cambiante y siempre semejante a sí misma en su aspecto eternamente monótono y majestuoso. De tiempo en tiempo, alguna otra blanca vela vagabunda, cargada de vidas humanas, aparecía a lo lejos, y se borraba luego, atenta a su propio destino. El sol iluminaba su carrera durante todo el día y, a cada mañana, abría de nuevo, candente y redondo, el ojo insaciado de su ardor curioso. El Narcissus tenía su porvenir propio; vivía con todas las vidas de los seres que hollaban sus cubiertas; semejante a la tierra que lo había dado al mar, llevaba un peso intolerable de pesares y esperanzas; en él vivían la verdad tímida y la mentira audaz; y, como la tierra, carecía de conciencia, era bello a la vista y estaba condenado por el hombre a una suerte innoble. La augusta soledad de su ruta prestaba dignidad a la inspiración sórdida de su peregrinación. Singlaba, espumando, hacia el Sur, como guiado por el valor de un alto designio. La sonriente inmensidad del mar parecía reducir la medida del tiempo. Los días corrían uno tras otro, brillantes y rápidos como los fulgores de un faro, y las noches accidentadas y breves parecían sueños huidizos.
Los hombres se habían instalado en sus sitios respectivos, y dos veces por hora la campana regulaba su vida de labor incesante. Noche y día, se levantaban a popa la cabeza y los hombros de un marinero, recortados sobre el sol o el cielo estrellado, inmóviles por encima de los radios giratorios del timón. Los rostros cambiaban, se sucedían en un orden inmutable. Mozos, barbudos, negros; serenos o caprichosos, todos se asemejaban, llevando la marca fraterna, la misma expresión atenta de los ojos observando brújula o velas. El capitán Allistoun, serio, con una vieja bufanda roja en torno del cuello, recorría durante todo el día la toldilla. De noche, muchas veces surgía de las tinieblas de la lumbrera, como un espectro de una tumba, y permanecía vigilante y mudo bajo las estrellas, con su camisa de noche ondeando como una bandera; luego, sin pronunciar una sílaba, desaparecía de nuevo. Había nacido en las costas del Brazo Pentland. En su mocedad, había alcanzado el rango de arponero entre los balleneros de Peterhead. Cuando hablaba de aquel tiempo, sus móviles ojos grises se hacían fijos y fríos como el relucir del hielo. Más tarde, impulsado por el gusto del cambio, había navegado por los mares de las Indias. Mandaba el Narcissus desde que fuera construido. Amaba su barco y lo impulsaba sin tregua, poseído por una ambición secreta: hacerle realizar un día alguna brillante y rápida travesía que mencionaran las gacetas marítimas. Acompañaba de una sonrisa sardónica el nombre de su armador, hablaba raras veces a sus oficiales y reprobaba las faltas con una voz bonachona cuyas palabras herían en lo vivo. Sus cabellos, de un gris de acero, enmarcaban su rostro duro, color de cuero.
Todas las mañanas de su vida, a las seis, se afeitaba, salvo una vez en que, sorprendido por un huracán a ochenta millas al sudoeste de la Mauricia, había dejado de hacerlo durante tres días consecutivos. No temía nada, excepto un Dios sin misericordia, y deseaba concluir sus días en una casita, con un trozo de tierra en torno, campo adentro, desde donde no se viese el mar.
Él, gobernante de aquel mundo en miniatura, descendía rara vez de las olímpicas cimas de su toldilla. Más abajo, a sus pies, por así decirlo, los mortales comunes hacían sus negocios y sus vidas insignificantes. De extremo a extremo de la cubierta, gruñía mister Baker con un tono sanguinario e inofensivo, manteniendo a todo el mundo con la nariz pegada a su trabajo, ya que, como él mismo lo observara alguna vez, para eso se le pagaba. Los hombres que trabajaban sobre cubierta tenían un aspecto sano y contento, como la mayoría de los marineros en cuanto se encuentran en alta mar. La verdadera paz de Dios comienza en no importa qué parte situada a cien leguas de la tierra más próxima y cuando Él envía allí los mensajes de Su poder, no lo hace en Su cólera terrible contra el crimen, la presunción o la locura, sino paternalmente, a fin de atraer a Él los corazones sencillos, los corazones ignorantes que no saben nada de la vida y no laten turbados por la envidia ante la alegría o los bienes del prójimo.
Por la noche, los despejados puentes adquirían un aspecto sosegado que hacía pensar en el otoño terrestre. El sol descendía al abismo de su reposo envuelto en un manto de cálidas nubes. En la proa, sentados sobre los cabos de las berlingas de recambio, el contramaestre y el carpintero pasaban el tiempo, cruzados los brazos, cordiales los rostros, potentes y de profundo pecho. Muy cerca, el velero, rechoncho y bajito, habiendo navegado en la Marina Británica, relataba entre dos chupadas a la pipa increíbles historias sobre diversos almirantes. Algunas parejas marchaban de lado a lado, guardando el paso y el equilibrio sin esfuerzo a pesar de lo estrecho del espacio. Los cerdos gruñían en su jaulón. Belfast, soñador, apoyado el codo en las barras del cabrestante, comunicaba con ellos a través del silencio de su meditación. Mozos con las camisas ampliamente abiertas sobre los curtidos pechos sentábanse en las bitas de amarrar y los peldaños de las escalas del castillo de proa. Al pie del mástil de mesana, un pequeño círculo discutía los rasgos característicos que distinguen a un gentleman . Una voz dijo: «El dinero es el que lo hace». Otro sostuvo: «No, es su manera de hablar». Knowles, el cojo, aproximó renqueando su sucia humanidad —gozaba fama de ser el peor lavado de la tripulación—, y mostrando en una sonrisa astuta unos cuantos dientes amarillos, explicó finamente que él había «visto sus pantalones». La parte correspondiente a las posaderas, había observado él, se hallaba reducida al espesor de una hoja de papel a fuerza de usarse bajo sus dueños sobre las sillas de las oficinas, lo que no impedía que, al verlos, el paño pareciese de primera y durante años. Todo era apariencia.
—Es condenadamente fácil —decía— ser un gentleman cuando se tiene un empleo limpio de por vida.
Disputaban interminablemente, obstinados y pueriles; gritaban sus asombrosas argucias, congestionados los rostros, en tanto que la blanda brisa desbordando de la enorme cavidad del trinquete hinchado sobre sus cabezas, revolvía sus desordenados cabellos con un soplo fugitivo y ligero como una indulgente caricia.
Olvidaban su faena, se olvidaban de sí mismos. El cocinero se aproximó para escuchar y se quedó allí, resplandeciente de la íntima iluminación de su fe, como un santo infatuado y deslumbrado siempre por su corona prometida. Donkin, solitario y rumiando sus agravios en el extremo del castillo de proa, se aproximó un poco más para coger el hilo de la discusión que proseguía abajo; volvió su faz amarillenta hacia el mar y sus delgadas narices palpitaron husmeando la brisa mientras se recostaba negligentemente sobre la batayola. En la luz dorada, brillaban los rostros apasionados por el debate, resplandecían los dientes, lanzaban relámpagos los ojos. Los paseantes se detenían de dos en dos, sonriendo de pronto burlonamente; un hombre, inclinado sobre una cuba de colada, se enderezó, fascinado, cubiertos los brazos, mojados de espuma de jabón. Hasta los tres oficiales subalternos escuchaban, sólidamente recostados sobre la espalda, con sonrisas de superioridad. Belfast dejó de rascar la oreja de su cerdo favorito y, con la boca abierta y el ojo impaciente, acechó la ocasión de meter baza. Levantaba los brazos, contrariado. Desde lejos, Charley lanzó su guante a la palestra:
— Sé más de los gentlemen que ninguno de vosotros. Tuve mucha intimidad con ellos… Les limpiaba las botas.
El cocinero, que alargaba el cuello para oír mejor, se escandalizó.
—Ten la lengua cuando hablan tus mayores, tú, pagano, mozuelo descarado.
—Está bien, viejo Aleluya, no te enfades —respondió Charley.
Una opinión del sucio Knowles, emitida con un aire de sobrenatural astucia, despertó un murmullo risueño que corrió, creció como una ola y desbordó de pronto formidablemente. Zapateaban con ambos pies, volvían al cielo sus rostros regocijados; algunos, incapaces de hablar, se daban palmadas en los muslos, en tanto que uno o dos, doblados por la cintura, se ahogaban sosteniéndose el cuerpo con los brazos como en un acceso de dolor. El carpintero y el contramaestre conservaban la misma actitud, sacudidos por una risa enorme; el velero, grávido de una anécdota a propósito de un comodoro, avanzaba un belfo de enfado; el cocinero se limpiaba los ojos con un trapo grasiento, y la sorpresa de su propio éxito dilataba una lenta sonrisa sobre el rostro del cojo, de pie en medio de ellos.
De repente, el rostro de Donkin, que apoyaba sus altos hombros contra el andarivel, se tornó grave. Algo semejante a una ronca carraca se oía tras de la puerta del castillo de proa. El ruido se convirtió en un murmullo y terminó en la queja de un suspiro. El lavador hundió bruscamente sus brazos en la cuba; el cocinero pareció más abatido que un estafador descubierto; el contramaestre levantó los hombros inquietamente; el carpintero, levantándose de un salto, se alejó, en tanto que el velero parecía sacrificar en su fuero interno su anécdota y comenzaba a chupar su pipa con una determinación sombría. En las tinieblas de la puerta entreabierta brillaron un par de ojos, blancos, grandes, fijos en su mirar. Luego, apareció la cabeza de James Wait en relieve, como suspendida entre las dos manos que se agarraban a la puerta a uno y otro lado del rostro. El pompón de su gorra de lana azul, caído hacia delante, danzaba alegremente sobre su ceja izquierda. Salió con un paso incierto. Vigoroso de aspecto como antes, mostraba en su continente una extraña y afectada falta de seguridad; su rostro había enflaquecido un poco y los ojos sorprendían en un principio por su prominencia. Hubiérase dicho que su sola presencia apresuraba la retirada de la luz declinante; el sol poniente se hundió súbitamente, como si huyese ante nuestro negro; una sombría influencia emanaba de él, un no sé qué lúgubre y helado que se exhalaba y ponía sobre todos los rostros una especie de velo enlutado. El círculo se rompió. La risa expiró sobre los ateridos labios. No quedó ni una sola sonrisa en toda la tripulación del barco. No se pronunció una palabra. Algunos dieron media vuelta con simulada indiferencia; otros, vuelta la cabeza, lanzaban a pesar de ellos miradas oblicuas, más semejantes a criminales conscientes de su culpa que a gentes honradas turbadas por una duda. Sólo dos o tres no esquivaron las miradas de James Wait, al que contemplaban estúpidamente, boquiabiertos. Todos esperaban que hablase y al mismo tiempo parecían saber de antemano lo que iba a decir. El negro apoyó su espalda en el montante de la puerta y sus pesados ojos recorrieron nuestro grupo con una mirada envolvente, dominadora y apenada, como de un tirano enfermo domeñando a una turba de esclavos abyectos pero poco seguros.
Nadie se movió de allí. Esperaban, fascinados por el temor mismo. Irónicamente, boqueando entre las palabras, dijo:
—Gracias… camaradas… Sois amables… y… nada bulliciosos… ¡Aullar así… ante… la puerta…!
Hizo una pausa más larga, durante la cual, como en el esfuerzo exagerado de una respiración laboriosa, se estremecieron penosamente sus costillas. Aquello era intolerable. Se oyó el restregar de los pies contra el suelo. Belfast dejó escapar un gemido de opresión; pero Donkin, arriba, guiñó sus rojos párpados irritados por una ceniza invisible y sonrió amargamente por encima de la cabeza del negro.
Éste continuó con desenvoltura sorprendente. Ya no jadeaba y su voz, hueca y timbrada, resonaba como si hablase en una caverna vacía. Se encolerizaba despreciativo:
—Tenía la pretensión de dormir siquiera un momento. Ustedes saben que no duermo de noche. Y se vienen a comadrear junto a la puerta como un condenado corro de viejas… Y se tienen ustedes por buenos compañeros, ¿no es cierto? ¡Sí, sí, bien se cuidan ustedes de un moribundo!
Belfast hizo una pirueta, dejando el jaulón de los cerdos.
—Jimmy—balbució trémulamente—, si no estuvieses enfermo, yo…
Se detuvo. El negro esperó un instante, y luego dijo con tono lúgubre:
— ¿Qué? Ve a pelearte con tus iguales. Déjame en paz. No será por mucho tiempo. Pronto moriré… no tardará mucho.
Los hombres permanecían inmóviles en torno, jadeando ligeramente, los ojos henchidos de cólera. Eso era justamente lo que esperaban, esas palabras que los horrorizaban, esa idea de una muerte emboscada que se les arrojaba al rostro varias veces al día: jactancia y amenaza en la boca de aquel negro importuno. Él parecía estar orgulloso de esa muerte que, hasta entonces, no había hecho otra cosa que hacer más fácil y regalada su vida; se hacía arrogante como si ningún otro hombre hubiese cultivado nunca la intimidad de tal compañera; hacía ostentación de ella ante nosotros con una persistencia untuosa que hacía su presencia indudable y al mismo tiempo increíble.
¡Ningún hombre es sospechoso de tan monstruosa amistad! ¿Debía llamarse realidad o impostura a aquella visitante que Jimmy continuaba esperando siempre? Se vacilaba entre la piedad y la desconfianza, en tanto que a la más ligera provocación el negro hacía chocar bajo nuestros ojos los huesos de su esqueleto infame y fastidioso. Jamás se cansaba de recordarla. Hablaba de la proximidad de su muerte como si ya se hallase a su lado, como si recorriese la cubierta exterior, o fuese a tenderse en aquel momento en la única litera que quedaba vacía o a sentarse con nosotros en nuestra próxima comida. La mezclaba diariamente a nuestras ocupaciones, a nuestros descansos, a nuestras diversiones. Ya no teníamos cantos ni música por las noches, pues Jimmy —todos le llamábamos tiernamente Jimmy para ocultar el odio que nos inspiraba su cómplice— había logrado, gracias a esa defunción en perspectiva, destruir el equilibrio moral del mismo Archie. Archie era el propietario del acordeón; pero después de dos ásperas homilías de Jimmy se había negado a tocar más. Decía. «¡Buen trapalón está ése! No sabría decir a punto fijo lo que hay en él; pero seguro que hay algo muy malo, me lo da la nariz. ¡No, no; inútil pedírmelo! Ya he dicho que no toco». Nuestros cantores enmudecieron a causa de Jimmy moribundo. Por la misma causa —como hizo observar Knowles— nadie se atrevía a «clavar un clavo en el tabique para colgar sus andrajos», comprendiendo que era una enormidad turbar de ese modo los últimos interminables momentos de Jimmy. De noche, en vez del grito jovial: «¡Una campanada! ¡Afuera! ¿Has oído? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba!» se llamaba la guardia hombre por hombre, quedamente, temerosos de interrumpir el que tal vez fuera último sueño de Jimmy sobre la tierra. A decir verdad, siempre estaba despierto y se las arreglaba para, cuando nos íbamos de puntillas hacia la cubierta, soltamos a las espaldas alguna frase cortante que nos obligaba a tomamos por unos brutos, hasta el momento en que comenzamos a creer que bien podríamos no ser sino unos idiotas. En el castillo de proa hablábamos en voz baja, como si nos hallásemos en una iglesia. Comíamos mudos y atemorizados, pues Jimmy se mostraba caprichoso con respecto a la alimentación y denunciaba amargamente las carnes saladas, las galletas y el té como artículos impropios para ser consumidos por los humanos, «por no decir de un moribundo». Y agregaba:
—¿No hay manera, pues, de encontrar un trozo mejor de carne para un enfermo que trata de regresar a su hogar para hacerse curar o sepultar? Pero no. Si tuviese una probabilidad de salvarme, ustedes me la arrebatarían. Quieren envenenarme. ¡Mirad lo que me han dado!
Le servíamos en su lecho, rabiosos y humildes como los viles cortesanos de un príncipe detestado, y él nos recompensaba con sus críticas irreconciliables. Jimmy había descubierto el resorte fundamental de la imbecilidad humana; aquel maldito moribundo tenía el secreto de la vida, y se había apoderado de todos los instantes de nuestra existencia. Reducidos a la desesperación, continuábamos sumisos. El impulsivo Belfast se hallaba siempre a medio camino entre las vías de hecho y un acceso de lágrimas. Una noche confesaba a Archie.
—Por un penique le rompía yo su horrible carota de negro tramposo.
Archie, corazón leal, fingía escandalizarse. ¡Tanto pesaba el infernal maleficio arrojado por aquel negro, casualmente encontrado, sobre nuestra cándida naturaleza!
Pero aquella misma noche, Belfast robaba en la cocina la tarta de frutas destinada a los oficiales, a fin de despertar el estragado apetito de Jimmy, acto con el cual no sólo ponía en peligro su larga amistad con el cocinero, sino también, según parece, su salvación eterna. El cocinero quedó abrumado de dolor; no conocía al culpable, pero veía florecer el mal, veía a Satanás desencadenado entre aquellos hombres a los que consideraba en cierto modo bajo su dirección espiritual.
Le bastaba ver a tres o cuatro marineros reunidos para abandonar sus hornillas y correr con un sermón en los labios. Nosotros huíamos de él y sólo Charley —que conocía al ladrón— afrontaba al cocinero con un ojo cándido que irritaba a aquel hombre de bien.
—Sospecho que eres tú —gemía acongojado, con una mancha de hollín en la barbilla—. Eres tú. Tienes tufo de hereje. No vuelvas a colgar nunca tus calcetines en mi cocina.
No tardó en esparcirse la noticia oficiosa de que, en caso de reincidencia, seria suprimida nuestra mermelada de naranja —ración extra de media libra por cabeza—. Mister Baker dejó de abrumar de regocijados reproches a sus marineros favoritos y distribuyó equitativamente entre todos sus gruñidos de sospecha. Desde lo alto de la toldilla, los fríos ojos del capitán brillaban con desconfianza, siguiendo las evoluciones de nuestra pequeña tropa que, según la costumbre de todas las tardes, iba de las drizas a los brazos de las vergas para asegurar todas las cuerdas del aparejo. Un robo semejante, a bordo de un barco mercante, es difícil de impedir, y puede pasar por una declaración de hostilidad de la tripulación contra los oficiales. Y ése es un mal síntoma. ¡Sabe Dios qué gresca puede armarse cualquier día! Sin que hubiese cesado de reinar la paz a bordo del Narcissus , la confianza mutua se había perdido. Donkin no ocultaba su alegría. Nosotros estábamos consternados.
Belfast, ilógico, hacía furiosos reproches a nuestro negro. James Wait, acodado sobre su almohada, se asfixiaba y luego, jadeante, decía:
—¿Acaso te pedí yo que hurtases ese condenado manjar? ¡Llévese el diablo tu maldita tarta! Además, me hizo daño tu regalo, irlandesito idiota.
Belfast, congestionado el rostro y temblorosos los labios, se arrojó sobre él. Todos los presentes se levantaron lanzando un solo grito. Hubo un momento de tumulto salvaje. Una voz aguda clamó:
—¡Despacio, Belfast, despacio!
Esperábamos que Belfast estrangulase a Wait, ni más ni menos. Se levantó una nube de polvo, a través de la cual se oyó la tos del negro, metálica y ruidosa como el resonar de un gong . Un momento después, veíamos a Belfast inclinado sobre él, diciéndole acongojadamente:
—¡No hagas eso! ¡No hagas eso, Jimmy! No seas así. Un ángel no lo soportaría, enfermo como estás.
En pie a la cabecera de Jimmy, nos lanzó una mirada circular, con su cómica boca torcida y los ojos llenos de lágrimas; luego procuró arreglar las mantas desordenadas. El murmullo incesante del mar llenaba el castillo. ¿Estaba James Wait asustado, conmovido o arrepentido? Permanecía tendido de espaldas, oprimiéndose el costado con una mano, inmóvil como si por fin hubiese llegado la visitante esperada. Belfast movía los pies en su turbación, repitiendo con voz emocionada:
—Sí, lo sabemos… Estás mal, pero… No tienes más que decir lo que deseas y… Todos sabemos que estás mal, muy mal…
No. Decididamente, James Wait no estaba conmovido ni contrito. A decir verdad, parecía un poco sorprendido. Se enderezó con una rapidez y una facilidad increíbles.
—¡Ah!, me encontráis mal, ¿verdad? —dijo lúgubremente, con su más clara voz de barítono (oyéndole hablar algunas veces se hubiera jurado que aquel hombre no tenía absolutamente nada)—, ¿verdad? Pues bien, obrad entonces como es debido. ¡Y decir que hay entre vosotros hombres que no son bastante listos para tender bien una manta sobre un enfermo! No vale la pena. Reventaré de cualquier modo.
Belfast se apartó dulcemente con un gesto de desaliento. En el silencio del castillo, lleno de espectadores atentos, pronunció Donkin claramente:
—Bien, bien —y rió sarcástico.
Wait lo miró. Lo miró de una manera sosegadamente amistosa. Nadie podía prever lo que complacería a nuestro incomprensible enfermo. Pero el sarcasmo de aquella risa nos hirió a todos.
La posición de Donkin en el castillo de proa era distinguida pero incierta, siendo eminente tan sólo por la antipatía general que inspiraba. Se le esquivaba, y su aislamiento concentraba sus pensamientos sobre las tormentas del cabo de Buena Esperanza y la envidia de los abrigados trajes e impermeables de que estábamos provistos. Nuestras botas, nuestros sombreros impermeables, nuestros bien surtidos cofres, eran para él otros tantos motivos de amarga meditación: no poseía ninguna de aquellas cosas y sentía instintivamente que, en caso de necesidad, nadie se las ofrecería. Descaradamente servil para con nosotros, se mostraba, por sistema, insolente con los oficiales. Descontaba para sí los mejores resultados de esta línea de conducta y se equivocaba completamente. Tales naturalezas olvidan que, en caso de extrema provocación, los hombres son justos, quiéranlo o no. La insolencia de Donkin con el bonachón mister Baker se nos hizo intolerable a la larga y nos regocijamos la noche, una noche sin luna, en que el piloto resolvió domarlo de una vez. Hízose todo limpiamente, con gran decencia y decoro y con muy poco ruido. Acababan de llamamos, poco antes de medianoche, para orientar las vergas, y Donkin, según su costumbre, expresó observaciones injuriosas. En tanto que, mal despiertos todavía, nos manteníamos en fila, con el brazo de mesana en las manos, esperando la próxima orden, salió de la sombra un ruido de golpes, de arrastrar pies, una exclamación de sorpresa, nuevo ruido de puñetazos y bofetadas, de palabras ahogadas que murmuraban: «¡Ah!, ¿quieres…?». «¡Deteneos…! ¡Deteneos…!». «Entonces, marcha…». «¡Oh!, ¡oh…!». Oyóse después una serie de choques blandos mezclados a tintineo de hierros, como la caída de un cuerpo que rodase entre las bielas de la bomba mayor. Antes de que nos enterásemos de lo que sucedía, la voz de mister Baker se dejó oír muy próxima con un tono de ligera impaciencia:
—¡Vosotros, a halar! ¡Colchad ese cabo!
Y nosotros colchábamos el cabo con la mayor celeridad. Como si no hubiese pasado nada, el piloto continuaba orientando las vergas con su habitual y desesperante minucia. Por el momento, no había huellas siquiera de Donkin y ninguno prestaba atención a su ausencia. Si lo hubiese arrojado el piloto por la borda nadie hubiera dicho siquiera: «¡Toma, se ha ido!». En suma, y a pesar de que el incidente le había costado a Donkin uno de sus dientes delanteros, el daño no fue grande. A la mañana siguiente nos dimos cuenta del destrozo y guardamos un silencio ceremonioso: la etiqueta del castillo nos mandaba permanecer ciegos y mudos en semejante ocurrencia y velábamos más celosamente por las conveniencias de nuestra sociedad que lo hubieran hecho los hombres de tierra. Charley, con una falta imperdonable de savoir vivre, exclamó:
—¿Se ha ido a ver al dentista, eh? ¿Hace daño?
Una palmada en la oreja, suministrada por su mejor amigo, fue la respuesta. El muchacho, sorprendido, permaneció no menos de tres horas apesadumbrado. Nosotros sufrimos por él, pero la juventud exige más disciplina aún que la edad madura. Donkin sonrió venenosamente. Desde aquel día fue implacable; decía a Jimmy que era un «timador negro», dándonos a entender que nos tenía por un hato de imbéciles, víctimas cotidianas de un vulgar negro. ¡Y Jimmy parecía apreciar a aquel individuo!
Singleton vivía ajeno a las emociones humanas. Taciturno y grave, respiraba en medio de nosotros, única semejanza que lo unía al resto de los hombres. Nosotros procurábamos conducimos como chicos decentes y encontrábamos difícil realizarlo; indecisos entre el deseo de ser virtuosos y el temor al ridículo, queríamos ahorramos las angustias del remordimiento, pero en cuanto a pasar por víctimas de nuestros buenos sentimientos, era un papel despreciable que nos negábamos a representar. La detestable cómplice de Jimmy parecía haber insuflado con su aliento impuro desconocidas sutilezas en nuestros corazones. Estábamos turbados y acobardados. Lo sabíamos. Singleton parecía no saber nada, no comprender nada. Hasta entonces le habíamos creído tan sabio como parecía; a veces sospechábamos que sólo era idiota senil. Un día, sin embargo, a la hora de la comida, hallándonos sentados en nuestros cofres y en torno de un plato de estaño colocado sobre cubierta, en medio del círculo de nuestros pies, Jimmy expresó su repugnancia por los hombres y las cosas en términos particularmente asquerosos. Singleton levantó la cabeza. Nosotros callamos. El viejo, dirigiéndose a Jimmy, preguntó:
—¿Estás moribundo?
Así interpelado. James Wait pareció horriblemente sorprendido y confuso. Todos nosotros nos sobresaltamos. Las bocas permanecieron abiertas, los corazones palpitaron, parpadearon los ojos; un tenedor de hierro escapado de una mano temblorosa, resonó contra el fondo del plato; un marinero se levantó como para salir y se quedó en pie, inmóvil. En menos de un minuto, Jimmy se recobró.
—¡Cómo! ¿Por qué? ¿No lo ves acaso? —respondió con voz insegura.
Singleton se quitó de los labios un trozo de galleta mojada («mis dientes —decía— ya no tienen el filo de antes»), y dijo con venerable mansedumbre:
—Bien, entiéndete tú con tu muerte y no nos mezcles para nada en ella, pues en tal trance no podemos ayudarte.
Jimmy se dejó caer de espaldas sobre su litera y permaneció largo tiempo inmóvil, sin otro ademán que el necesario para limpiarse el sudor de la barbilla. Los platos fueron despachados rápidamente. Sobre cubierta se comentó el incidente en voz baja. Algunos mostraban su alborozo con risas sofocadas. Muchos parecían graves. Wamibo, después de prolongados períodos de ensoñación, ensayaba sonrisas abortadas; y uno de los jóvenes escandinavos, atormentado por la duda, se atrevió, durante la segunda guardia de cuartillo, a abordar a Singleton —el viejo no nos animaba mucho a dirigirle la palabra— y a preguntarle neciamente:
—¿Cree usted que morirá?
Singleton levantó la cabeza.
—Naturalmente que morirá —dijo, de un modo concluyente.
Eso pareció decisivo. El que había consultado el oráculo, se apresuró a comunicar a los demás su respuesta. Tímido y diligente se acercaba a cada cual y recitaba su fórmula esquivando los ojos:
—El viejo Singleton dice que morirá.
¡Era un alivio! Por fin sabíamos que nuestra compasión no caía en mal terreno; de nuevo podíamos sonreír sin recelo. Pero no contábamos con Donkin, con Donkin, que no se dejaba imponer por esos «cochinos extranjeros» y que respondió a las palabras del escandinavo con voz maligna:
—¡También tú reventarás, cabezota! ¡Así reventaseis todos los de vuestra tierra, antes de venir a llevaros nuestro dinero a vuestro país de hambrones!
Quedamos consternados. Después de todo, era preciso convenir en que la respuesta de Singleton no significaba nada. Y comenzamos a odiarlo por haberse burlado de nosotros. Todas nuestras certidumbres Saqueaban: nuestras relaciones con los oficiales se hacían más tirantes cada día; el cocinero, cansado de luchar, nos abandonaba a nuestra perdición; habíamos oído al contramaestre opinar que éramos «un hato de flojos». Sospechábamos tan pronto de Jimmy como de todos los demás, y aun de uno mismo. No sabíamos qué hacer. A cada insignificante recodo de nuestra vida humilde, surgía Jimmy, altivo y cerrando el paso, del brazo de su compañera, horrible y velada. Era una servidumbre sobrenatural.
Tal estado de cosas había comenzado ocho días después de nuestra partida de Bombay. Había caído sobre nosotros lenta e inesperadamente, como toda gran calamidad. Todos habían observado desde un comienzo que Jimmy era muy flojo para el trabajo, pero veían en ello simplemente el resultado de su concepción del universo.
Donkin decía:
—No pesas más sobre un cable de lo que pesaría un polichinela quebrado.
Lo despreciaba. Belfast, atento a una posible lucha, lo provocaba:
—No te matarás trabajando, viejo.
—¿Y tú? —replicaba el negro con un tono de desprecio inefable.
Belfast se retiró.
Una mañana, durante el baldeo, lo llamó mister Baker:
—Pasa tu escoba por aquí, Wait.
El interpelado se acercó arrastrando la pierna.
—¡Anda, muévete! ¡Hum! —gruñó mister Baker—. ¿Qué te pasa en las patas posteriores?
El negro se paró en seco. Miró lentamente con sus ojos salientes, que tenían al mismo tiempo una expresión audaz y melancólica.
—No son las piernas —dijo—, son los pulmones.
Todos prestaron oído.
—¿Qué… ¡hum!… qué les sucede a tus pulmones? —preguntó mister Baker.
Todo el cuarto de guardia permanecía sobre el puente húmedo, con la sonrisa en los labios y las manos ocupadas por cubos y escobas. Wait dijo lúgubremente:
—Me voy, me voy de aquí. ¿No ve usted que soy un hombre moribundo? Yo sí lo sé.
Mister Baker parecía asqueado.
—¿Por qué demonios te embarcaste entonces?
—Es menester vivir hasta reventar. Al menos, así me parece.
Las risas se hicieron distintas.
—¡Vete de la cubierta! ¡Quítate de mi vista! —dijo mister Baker.
Estaba desconcertado. En su vida le había ocurrido nada semejante. James Wait, obediente, soltó su escoba y se dirigió lentamente hacia la proa. Una carcajada lo siguió. Aquello era demasiado cómico. Todos reían… ¡Reían…! ¡Ay!
Se convirtió en el verdugo de todos nuestros instantes, en la peor de las pesadillas. Imposible discernir ninguna huella exterior de enfermedad en su persona; en los negros no se ve nada semejante. No era muy gordo, pero tampoco parecía mucho más flaco que otros negros que conocíamos. Tosía frecuentemente, pero las gentes menos prevenidas podían darse cuenta de que tosía con más frecuencia cuando le convenía. No podía o no quería cumplir con su trabajo y se negaba a guardar cama. Un día, trepaba al aparejo con los más ágiles de la tripulación y al día siguiente nos veíamos obligados a arriesgar nuestras vidas para bajar su inanimado cuerpo. Fue interrogado, examinado, sufrió reconvenciones, amenazas, adulaciones, sermones. El capitán lo hizo llamar a su camarote. Corrieron rumores disparatados. Se dijo que tanto descaro había confundido al viejo; se afirmó que Wait lo había asustado. Charley aseguró que «el patrón, llorando, dio al negro su bendición y un bote de confitura». Knowles sabía por el camarero que el inefable Jimmy, agarrándose a todos los muebles del camarote, había gemido, se había quejado de la brutalidad e incredulidad generales y había terminado por toser desesperadamente sobre los diarios meteorológicos del patrón, que yacían abiertos sobre su mesa. Fuese como fuera, Wait regresó a proa sostenido por el camarero, que con voz emocionada y acongojada nos conjuraba:
—¡Aquí! Cogedle uno de vosotros. Es necesario que se acueste.
Jimmy absorbió un pichel de café y después de dirigir a unos y otros unas cuantas palabras ásperas, se metió en el lecho. Allí permanecía generalmente, pero según su fantasía subía sobre cubierta y aparecía en medio de nosotros. Arrogante, perdido en sus pensamientos, miraba el mar ante el barco y nadie hubiera podido resolver el problema que planteaba aquella figura aislada en su actitud de meditación e inmóvil como un mármol negro.
Firmemente rehusaba todos los remedios; sagú y harinas nutritivas volaron por encima de la borda hasta que el camarero se cansó de llevárselos. Pidió elixir paregórico. Se le envió un frasco enorme, lo suficiente para envenenar a una tribu de chiquillos. Lo guardó entre su colchón y el maderamen del barco, sin que nadie le viese nunca tomar una gota. Donkin lo injuriaba cara a cara, se mofaba de él cuando jadeaba, y el mismo día Wait le prestaba un jersey de abrigo. Una vez, Donkin, después de ultrajarlo durante media hora, reprochándole el trabajo suplementario que su simulación valía a los hombres de cuarto, coronó su diatriba llamándolo «cerdo de jeta negra». Bajo la influencia maldita del hechizo que nos ligaba, quedamos horrorizados. Pero Jimmy parecía deleitarse positivamente bajo el insulto. Parecía regocijado, y Donkin vio caer a sus pies un par de botas viejas, acompañado de un sonoro:
—¡Toma, desecho de arrabal, para ti son!
Finalmente, mister Baker tuvo que avisar al capitán de que James Wait turbaba el buen orden del barco.
—La disciplina por la borda… ¡Hum…! Ya lo veremos —gruñó mister Baker.
Efectivamente: una mañana, al recibir del contramaestre la orden de hacer un lavado general en el castillo de proa, la guardia de estribor estuvo a punto de negarse a obedecer. Según parece, Jimmy no podía soportar la humedad y aquel día estábamos en vena de compasión. En consecuencia, juzgamos que el contramaestre era un bruto y no se lo ocultamos. Sólo el tacto delicado de mister Baker previno una rebelión inminente, negándose a tomamos en serio. Llegó muy atareado a proa, nos dio toda clase de nombres, no todos muy corteses, pero con un tono tan cordial de verdadero lobo marino que comenzamos a sentimos avergonzados. En verdad, lo considerábamos demasiado buen marino para ofuscarlo a sabiendas; y, después de todo, tal vez Jimmy no fuera más que un farsante; probablemente lo era. Y el castillo fue lavado aquella mañana a pesar de todo; pero durante el día se instaló una habitación para el enfermo en la camareta, que se convirtió en un bonito camarote con puerta sobre cubierta y dos literas. Lleváronse allí todos los menesteres de Jimmy y luego, a pesar de sus protestas, al mismo Jimmy. Declaró que no podía andar. Cuatro hombres lo transportaron en una colcha. Se quejaba de que querían dejarlo morir allí solo, como un perro. A pesar de nuestra alegría al ver el castillo libre de su presencia, tomamos parte en su pena. Le cuidamos como antes. La cocina quedaba situada al lado de la camareta y el cocinero pasaba a verlo varias veces al día. El humor de Wait mejoró ligeramente. Knowles afirmó haberlo oído reír a carcajadas un día que se hallaba a solas, sin testigos. Otros le habían visto paseando de noche por la cubierta. Su pequeño retiro, cuya puerta siempre permanecía entreabierta por un largo garfio, estaba constantemente lleno de humo de tabaco. Cuando pasábamos por allí en el ejercicio de nuestras faenas, le lanzábamos bromas, y a veces injurias. Nos fascinaba. Jamás dejaba morir la duda. Su sombra planeaba sobre el barco. Invulnerable en la promesa de su muerte próxima, pisoteaba nuestra propia estimación, nos demostraba a diario nuestra falta de valor moral, corrompía la sencillez de nuestra sana existencia. Hubiéramos sido un mísero puñado de Inmortales condenados a ignorar eternamente la esperanza y el temor, y no hubiera podido dominamos con una superioridad más noble, ni afirmar más implacablemente su sublime privilegio.