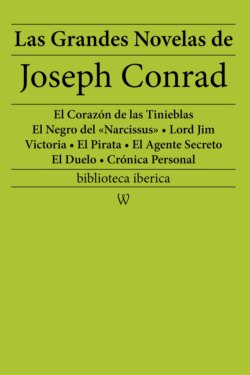Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo V
ОглавлениеUna pesada atmósfera de opresora quietud invadió el barco. Por la tarde, los hombres erraban de lado a lado, lavando sus vestidos y tendiéndolos para secarlos a las brisas poco prósperas, con una languidez meditabunda de filósofos desencantados. Se hablaba poco. El problema de la vida parecía demasiado vasto para los estrechos límites del lenguaje humano y de común acuerdo se dejaba su solución al gran mar que, desde un principio, lo había envuelto en su enorme abrazo; al mar que lo sabía todo, y que, infaliblemente, revelaría a cada uno y a su tiempo la sabiduría que hay oculta en todos los errores, la certidumbre escondida en todas las dudas, el reino de paz y de seguridad que florece más allá de las fronteras del sufrimiento y el miedo. Y entre las confusas corrientes de pensamientos impotentes que nacen y se mueven en toda reunión de hombres, Jimmy emergía, forzando la atención, semejante a una negra boya encadenada al fondo de un estuario fangoso. La mentira triunfaba. Triunfaba gracias a la duda, a la estupidez, a la compasión, a la sensiblería. Y nosotros ayudábamos a su triunfo por compasión, por indiferencia, por cierto sentido cómico. La obstinación de Jimmy en su actitud simuladora ante la verdad inevitable adquiría las proporciones de un enigma colosal, de una manifestación grandiosa e incomprensible que a veces inspiraba un respeto maravillado; y había también en ello para algunos algo de exquisitamente bufo en engañarlo así hasta el extremo de su propia impostura.
Su obstinado desconocimiento de la única certidumbre cuya proximidad podíamos seguir nosotros de día en día, era tan turbadora como el fracaso de una ley de la naturaleza. Se engañaba tan totalmente sobre sí mismo, que no podía uno menos de sospechar que se hallaba en el secreto de algún saber sobrehumano. Era absurdo hasta el punto de parecer inspirado. Era único y fascinador como solo puede serlo un ser inhumano; parecía que nos lanzase sus negaciones desde el otro lado ya de la frontera fatal. Se hacía inmaterial como una aparición; sus pómulos se pronunciaban, su frente se hacía más huidiza, el rostro se llenaba de cavidades, de manchas de sombra; y la cabeza descamada parecía una negra calavera desenterrada en cuyas órbitas rodasen dos bolas de plata. Era desmoralizador. Por él nos humanizábamos hasta el refinamiento. Nos hacíamos sensibles, complejos, excesivamente decadentes. Comprendíamos la sutileza de su temor, compartíamos todas sus repugnancias, sus antipatías, sus subterfugios, sus engaños, como si estuviésemos supercivilizados, corrompidos y privados de todo conocimiento sobre el sentido de la vida. Teníamos el aspecto de iniciados en misterios infames; con muecas profundas de conspiradores cambiábamos miradas llenas de cosas, de palabras breves y significativas. Éramos indeciblemente viles y estábamos intensamente satisfechos de nosotros mismos. Lo mencionábamos con gravedad, con emoción, con unción, como si ejecutásemos algún fraude moral para conseguir la salvación eterna. A sus afirmaciones más extravagantes respondíamos con un coro afirmativo, como si fuese él un millonario, un político o un reformador y nosotros una manada de ambiciosos poltrones. Si nos aventurábamos a dudar de sus palabras, lo hacíamos a la manera de obsequiosos sicofantes, a fin de que su gloria fuese realzada por nuestro disentimiento adulador. Influenciaba el tono moral de nuestro mundo, como si tuviese el poder de distribuir honores, riquezas o sufrimientos; ¡y él no podía damos sino su desprecio! Éste era inmenso, parecía crecer sin cesar, a medida que su cuerpo enflaquecía bajo nuestros ojos, y era la única cosa en él —de él— que diese una impresión de perennidad y de vigor. Su desprecio vivía dentro de él con una vida inextinguible. Nos hablaba con la eterna mueca de sus negros labios, nos espiaba a través de la inefable insolencia de sus grandes ojos, de sus ojos, exorbitados como los de los crustáceos. Nosotros le vigilábamos atentamente, pero no veíamos en él otro signo de actividad que los de su desprecio. Como si desconfiase de su propio aplomo, parecía negarse a moverse. El menor ademán debía revelarle —y no podía ser de otro modo— su debilidad física y producirle un acceso de angustia mental. Economizaba sus movimientos. Tendido cuán largo era, la barbilla sobre la colcha, en una especie de inmovilidad astuta y cauta, yacía. Sólo sus ojos erraban de rostro en rostro, sus ojos desdeñosos, agudos y tristes.
Fue por aquel tiempo cuando la devoción de Belfast —y también su pugnacidad—, se ganaron el respeto de todos. Todos sus momentos de ocio los pasaba en el camarote de Jimmy. Lo cuidaba, lo distraía; dulce como una mujer, tiernamente jovial como un viejo filántropo y tan sensiblemente atento con su negro como un propietario de esclavos modelo. Pero fuera de allí, Belfast se mostraba irritable, sujeto a repentinas explosiones de mal humor, sombrío, suspicaz y tanto más brutal cuanto mayor era su pesar. Con él, lágrimas y golpes iban juntos: una lágrima para Jimmy, un puñetazo para quien pareciese apartarse lo más mínimo de una escrupulosa ortodoxia en su manera de apreciar el caso de Jimmy. Nosotros no hablábamos de otra cosa. Hasta los mismos escandinavos discutían la cuestión, pero nos era imposible saber en qué disposición de ánimo, pues se querellaban en su propia lengua. Belfast sospechaba irreverencia en uno de ellos y, en su incertidumbre, no se creía con derecho a vacilar en provocarlos a ambos. Esa truculencia los atemorizó en extremo y desde entonces vivieron entre nosotros, idiotizados como una pareja de mudos. Wamibo no hablaba nunca inteligiblemente, pero no sonreía más de lo que pudiera hacerlo un animal y parecía menos al corriente del asunto que el gato de a bordo, circunstancias que, en consecuencia, lo ponían a salvo. Además, habiendo formado parte de la falange elegida de los salvadores de Jimmy, desafiaba toda sospecha. Archie, silencioso generalmente, pasaba con frecuencia una hora charlando tranquilamente con Jimmy con aire de propietario. A todas horas del día y frecuentemente de la noche, podía verse un hombre sentado sobre el cofre de Jimmy. Por la tarde, de seis a ocho, el camarote se llenaba, y un grupo atento se estacionaba en la puerta. Todos miraban al negro.
Jimmy se pavoneaba entre el calor de nuestro interés. Sus ojos brillaban irónicamente y con voz débil nos reprochaba nuestra cobardía.
—Si vosotros —decía—, si vosotros hubieseis aguantado por mí, a estas horas estaría en pie.
Nosotros bajábamos la cabeza.
—Sí, pero si creéis que voy a dejarme echar grillos para distraeros… Pues no… Este estar tendido arruina mi salud. A vosotros, claro, no os importa.
Nosotros quedábamos tan confundidos como si su voz fuera la de la verdad. Su soberbio descaro lo barría todo por delante. No nos hubiéramos atrevido a rebelamos. En verdad, no queríamos. Lo que deseábamos era conservarlo con vida hasta el puerto y el final del viaje.
Singleton, como de costumbre, permanecía apartado, pareciendo despreciar los insignificantes episodios de una vida fenecida. Sólo una vez se presentó, deteniéndose inesperadamente en la puerta. Examinó a Jimmy en profundo silencio como si desease unir aquella negra imagen a la muchedumbre de sombras que poblaban su memoria. Nosotros permanecíamos muy tranquilos y durante un largo momento Singleton se estuvo allí como si, después de una cita, fuese a hacer una visita de ceremonia o a contemplar algún acontecimiento notable. James Wait permanecía perfectamente inmóvil, sin conciencia aparente de la mirada que lo escrutaba, clavada en él y llena de expectación. En la atmósfera reinaba una impresión de lucha. Experimentábamos la tensión interior de quienes contemplan el momento culminante de una batalla. Finalmente, Jimmy volvió la cabeza sobre la almohada con una aprensión visible.
—Buenas noches —dijo con tono conciliador.
—¡Hum! —respondió ásperamente el viejo marinero.
Por un momento continuó examinando a Jimmy con mirada fija y severa; luego, súbitamente, se marchó. Durante largo rato después de su partida nadie habló en el pequeño camarote, aunque todos respiráramos con mayor libertad, como cuando se ha escapado de una coyuntura peligrosa. Conocíamos todas las ideas del viejo con respecto a Jimmy y ninguno se atrevía a combatirlas. Nos confundían, nos apenaban y lo peor era que muy bien podían ser justas. Sólo una vez condescendió a exponerlas sin reticencias, pero la impresión fue durable. Dijo que Jimmy era la causa de los vientos contrarios. Los moribundos, aseguraba, tiran hasta que se tiene tierra a la vista, y luego mueren. Jimmy sabía que la tierra arrancaría a su pecho el último suspiro. En todos los barcos pasa lo mismo. ¿No lo sabíamos acaso? Y agregó con un tono de desdén austero: ¿qué sabíamos, pues? ¿Qué otra duda íbamos a tener? El deseo de Jimmy, alentado por nosotros, favorecido por los hechizos de Wamibo —«es un finlandés, ¿verdad?, ¡muy bien!»—, conspiraba para detener el barco en alta mar. Se necesitaba ser un poltrón idiota para no darse cuenta. ¿Quién había oído hablar nunca de semejante serie de calmas y de vientos contrarios? Aquello no era natural… No podíamos negar que era extraño. Nos sentíamos molestos. El vulgar adagio: «Cuantos más días, más dólares», no nos consolaba como de costumbre, pues los víveres comenzaban a escasear. Muchos se habían estropeado al doblar el Cabo y estábamos a media ración de galleta. Hacía mucho tiempo se habían concluido los guisantes, el azúcar y el té. La carne en conserva faltaría. Había mucho café, pero muy poca agua para hacerlo. Corrimos un punto a nuestros cinturones y continuamos restregando, puliendo y pintando el barco de la mañana a la noche, de tal modo que no tardó en parecer acabado de salir de un estuche, pero el hambre lo habitaba. No el hambre que mata, sino el hambre viva, continua, que recorre las cubiertas, duerme en el castillo de proa, atormenta las horas de vela y turba los sueños. Mirábamos a barlovento en espera de un cambio. De día y de noche, con intervalos de pocas horas, se cambiaba de amuras con la esperanza de ver llegar el viento por aquel lado. Nada. El barco parecía haber olvidado la ruta patria; corría bordeando, con la proa al Noroeste, con la proa al Este, de aquí a allá, enloquecido, semejante a una tímida criatura al pie de un muro. A veces, como si se hallase cansado hasta la muerte, se deslizaba lánguidamente sobre el oleaje liso de un mar sin espuma. A lo largo de los mástiles balanceados, las velas azotaban furiosamente el silencio sofocante de la calma. Fatigados, hambrientos, sedientos, comenzábamos a creer a Singleton, pero sin olvidar nuestra fidelidad para Jimmy. Le hablábamos al negro con jocosas alusiones, como alegres cómplices de un astuto designio, pero nuestros ojos perseguían lamentablemente hacia el Oeste, por encima de la borda, un signo de esperanza, una señal de viento favorable aunque su primer soplo hubiese de traer la muerte al recalcitrante Jimmy. ¡En vano! El universo conspiraba con James Wait.
Nuevamente se levantaban brisas inconstantes soplando del Norte; el cielo continuaba claro; y, rodeando nuestra fatiga, el mar resplandeciente, tocado por la brisa, se ofrecía voluptuosamente a la gran luz solar, como si hubiese olvidado nuestra vida y nuestra angustia.
Donkin acechaba el buen viento como todos los demás. Nadie sabía qué veneno destilaban sus pensamientos. Se callaba, más flaco que nunca en apariencia, como devorado por una rabia interior ante la injusticia de los hombres y el destino. Ignorado de todos, no hablaba a nadie, pero su odio por cada uno se le escapaba por los ojos. El cocinero le servía de único interlocutor. Había convencido a este justo de que él, Donkin, era un personaje tremendamente calumniado y perseguido. De concierto, deploraban la inmoralidad de la tripulación. No podían existir peores criminales que nosotros, que, con nuestras mentiras, conspirábamos para precipitar el alma de un pobre negro ignorante a la perdición eterna. Podmore preparaba lo que había de guisar, lleno de remordimientos, sintiendo a todo instante que, al preparar los alimentos de tales pecadores, ponía en peligro su propia salvación. En cuanto al capitán —hacía siete años que navegaba con él—, nunca hubiera creído posible que hombre semejante… ¡Ay, lo que somos…! No hay que darle vueltas… En un minuto todo su buen juicio se había ido a pique… Herido en todo su orgullo… Así caen del cielo repentinamente toda clase de pruebas… Donkin, melancólico, encamarado sobre el cofre del carbón, balanceaba las piernas y asentía. Pagaba en moneda de servil asentimiento el privilegio de sentarse en la cocina; se sentía asqueado y escandalizado; compartía el parecer del cocinero, carecía de palabras suficientemente severas para calificar nuestra conducta; y cuando en el calor de su reprobación se le escapaba un juramento, Podmore, que también hubiera querido echar tacos, si no se lo prohibiesen sus principios, fingía no oír. Así, Donkin, sin temer sus reproches, juraba por dos, mendigaba cerillas, pedía tabaco prestado, holgazaneaba durante horas cómodamente instalado ante la estufa. Desde allí podía oímos hablar con Jimmy al otro lado del tabique. El cocinero maltrataba sus cacharros, golpeaba la puerta del homo, gruñía profecías de condenación para toda la tripulación; y Donkin, rebelde a toda noción religiosa, excepto con fines de blasfemia, escuchaba, concentrado en su rencor, deleitándose ferozmente con las imágenes de tormento infinito evocadas ante él, como se deleitan los hombres con las visiones malditas de la crueldad, la venganza, el lucro y el poder…
En las noches claras, bajo el brillo sin calor de la luna sin vida, el barco taciturno revestía el aspecto falso de un reposo que ninguna pasión hubiera podido turbar, de un reposo semejante a aquél con que el invierno apacigua a la tierra. Una larga faja de oro cruzaba el negro disco del mar. Ecos de pasos turbaban el silencio de las cubiertas. El claro de luna cubría el aparejo de una niebla de escarcha, y las velas blancas figuraban como resplandecientes de nieve inmaculada. En la magnificencia de esos rayos fantasmales el barco aparecía puro como una visión de belleza ideal, ilusorio como un tierno sueño de paz y de serenidad. Y nada en él era real, nada era distinto ni sólido como no fuesen las sombras pesadas que se movían, incesantes y mudas, sobre sus cubiertas, más negras que la noche y más inquietas que los pensamientos de los hombres.
Herido y solitario, Donkin rondaba entre las sombras, pensando que Jimmy tardaba demasiado en morir. Aquella tarde, un momento antes de que se hiciera de noche, el vigía había señalado tierra, y el patrón, a tiempo que ajustaba los tubos de su anteojo de larga vista, había hecho observar con un tono de tranquila amargura a mister Baker que, después de haber luchado pulgada a pulgada contra los vientos contrarios para llegar hasta las Azores, ya no se podía esperar otra cosa distinta a un período de calma chicha. El cielo estaba claro, alto el barómetro. Con el sol cayó la brisa ligera y un enorme silencio, heraldo de una noche sin viento, descendió sobre las aguas recalentadas del océano. Mientras fue de día, la tripulación, reunida en la proa, contempló bajo el cielo oriental la isla de Flores, que levantaba sus contornos irregulares y rotos por encima del liso espacio del mar, como una ruina sombría dominando soledades desérticas. Era la primera tierra que veían desde hacía cerca de cuatro meses. Charley se hallaba muy excitado y, entre la indulgencia general, se tomaba libertades con sus superiores. Marineros gozosos sin saber por qué, hablaban en grupos, estirando los desnudos brazos. Por primera vez durante la travesía, la existencia ficticia de Jimmy pareció olvidada por un momento frente a la realidad palpable. ¡A pesar de todo, estábamos a vista de tierra! Belfast discurría, citando casos imaginarios de cortos viajes de regreso efectuados apenas se anunciaban las islas:
—Las pequeñas goletas fruteras lo hacen en cinco días —afirmaba—. ¿Qué se necesita? Un poco de buena brisa, y eso es todo.
Archie sostuvo que al menos se necesitaban siete días, y discutieron amistosamente con toda clase de injurias. Knowles declaró que ya olfateaba el puerto y, haciendo un pesado movimiento sobre su pierna demasiado corta, se echó a reír desaforadamente. Un grupo de canosos lobos de mar miró largo tiempo sin decir nada ni cambiar la impresión absorta de sus rasgos duros. Uno dijo de repente:
—Londres no está ya lejos.
—Apuesto que la primera noche que pase en tierra me regalaré de cena un bistec con cebollas…
—Y una pinta de cerveza.
—Un tonel, dirás —chilló alguno.
—Huevos y jamón tres veces al día. He aquí cómo comprendo la vida —gritó una voz alegre.
Hubo un tumulto, murmullos de aprobación, ojos encandilados, mandíbulas que chocaban sobre risitas nerviosas. Archie sonreía reservadamente a sus pensamientos. Singleton subió sobre cubierta, lanzó una mirada distraída y volvió a bajar sin pronunciar palabra, como hombre que ha visto Flores un número incalculable de veces. La noche que llegaba del Este borró del cielo límpido la mancha violeta de la isla montuosa.
—Calma chicha —dijo alguien tranquilamente.
El animado murmullo de los coloquios vaciló un momento y cesó; los grupos se deshicieron; los hombres se separaron uno a uno, cada cual por su lado, y bajaron las escalas con paso lento, grave el rostro, como desembriagados por ese recordatorio de su dependencia de lo invisible. Y cuando una gran luna amarilla subió dulcemente por encima de la línea claramente delineada del horizonte iluminado, encontró al barco envuelto en un silencio de alientos suspendidos, pareciendo dormir profundamente, sin sueños, sin temor, sobre el seno de un mar adormecido y terrible.
Donkin maldecía la paz, el barco, el mar que, extendiéndose por todas partes, se perdía en el silencio ilimitable de toda la creación. Se sentía bruscamente requerido por agravios no mitigados. Habían podido domeñarlo por la fuerza bruta, pero su dignidad herida continuaba siendo indomable y nada podía cicatrizar las heridas de su amor propio lacerado. He aquí la tierra ya, el puerto próximo, una mísera paga que cobrar, sin ropas… sería menester volver de nuevo al trabajo duro. ¡Qué ofensivo era todo! La tierra. La tierra que toma y bebe la vida de los marineros enfermos. Y ese negro provisto de dinero, de ropas, con tiempo de sobra… y que no quería morir. La tierra bebía la vida… ¿Era eso verdad? La tentación de ir a verlo le mordió de repente. Puede que ya… ¡Qué suerte sería! En el cofre del pobre diablo había dinero. Surgió alerta de las sombras al claro de luna y, al mismo tiempo, su rostro, hambriento, de amarillo que era se volvió lívido. Abrió la puerta del camarote y sintió una conmoción. Seguramente Jimmy estaba muerto. No se movía más que una efigie yacente con las manos unidas sobre la tapa de un sepulcro de piedra. Donkin abrió desmesuradamente sus ojos, que quemaban. Entonces Jimmy, sin moverse, parpadeó y Donkin sintió una nueva conmoción. Aquellos ojos lo impresionaban a pesar de todo. Cerró la puerta tras de sí, con minucioso cuidado, sin apartar de James Wait su mirada intensamente fija, como si hubiese entrado allí desafiando un gran peligro para confiar un secreto de sorprendente valor. Jimmy no hizo un movimiento, pero deslizó con el rabillo del ojo una mirada lánguida.
—¿Calma? —preguntó.
—Sí —dijo Donkin profundamente decepcionado, y se sentó sobre el cofre.
Jimmy respiraba con calma. Estaba acostumbrado a visitas semejantes a todas horas del día y de la noche. Los hombres se sucedían en su camarote. Elevaban sus voces claras, pronunciaban palabras de contento, repetían viejas bromas, lo escuchaban al hablar; y cada uno, al salir parecía dejar tras de sí un poco de su propia vitalidad, abandonar un poco de su propia fuerza en prenda de la renovada seguridad de vida que llevaba consigo, de vida indestructible. A nuestro enfermo no le gustaba quedarse solo en su camarote, porque, a solas, le parecía no estar del todo allí. No tenía nada. No sufría. Estaba perfectamente. Pero no gozaba de ese bienestar apaciguado mientras no hubiese allí un testigo que se diese cuenta. Ése serviría tan bien como otro cualquiera. Donkin lo observaba solapadamente.
—Bien pronto estaremos en casita —observó Wait.
—¿Por qué te tragas las palabras? —preguntó Donkin con interés—. ¿No puedes hablar fuerte?
Jimmy pareció contrariado y durante un rato no dijo nada; luego, con una voz neutra, inanimada, sin timbre:
—No tengo necesidad de gritar; tú no eres sordo por lo que sé.
—Seguro que oigo tan bien como cualquier otro —contestó Donkin en voz baja, fija la mirada en el suelo; pensaba tristemente en retirarse cuando Jimmy habló de nuevo.
—Ya es tiempo de llegar… de comer a la medida del hambre… Yo siempre tengo mucha hambre…
Donkin sintió crecer su cólera repentinamente:
—¿Qué diré yo? —Silbó—. También yo tengo hambre y obligación de trabajar. ¡Hambre tú!
—Tu trabajo no te matará —comentó Wait débilmente—. En la litera de abajo hay un par de galletas. Ahí debajo. Coge una. Yo no puedo comerlas.
Donkin se sumergió entre las dos literas, buscó en un rincón y reapareció con la boca llena. Sus mandíbulas funcionaban con ardor. Jimmy parecía dormir con los ojos abiertos. Donkin terminó su galleta y se levantó.
—Pero ¿es que te vas? —preguntó Jimmy mirando al techo.
—No —dijo Donkin, siguiendo un impulso súbito; y, en lugar de salir, apoyó su espalda contra la puerta cerrada.
Miraba a James Wait, largo, flaco, descamado, con la carne como resecada sobre los huesos en un homo calentado al rojo blanco. Los dedos descamados de una de sus manos se movían ligeramente al borde de la litera, ejecutando una tonada que no concluía nunca. Mirarlo, lo irritaba y cansaba; podía durar así días y días; ese fenómeno injurioso que no pertenecía completamente ni a la muerte ni a la vida, permanecía perfectamente invulnerable en su especiosa ignorancia de una y otra. Donkin se sintió tentado a instruirlo.
—¿En qué piensas? —preguntó malhumoradamente.
James Wait tuvo una mueca que paseó sobre la inmovilidad cadavérica de su faz huesuda algo inverosímil y horrible, algo como una súbita sonrisa sorprendida en sueños sobre un cadáver.
—Hay una chica… —murmuró Wait—, una chica de Canton Street. Por mí le hizo la mamola al tercer mecánico de uno de los barcos de Rennie. Sabe freír las ostras precisamente como a mí me gusta… Dice que dejaría plantado a cualquier tipo por un gentleman de color… Y ése soy yo… Soy muy gentil con las damas —agregó levantando un poco la voz.
Donkin, escandalizado, apenas creía a sus oídos.
—¿Es cierto? Para lo que harás de ellas —dijo, sin ocultar su repugnancia.
Wait no estaba ya allí para oírlo. Se pavoneaba a lo largo del East India Dock Road, afable y fastuoso.
—Vengo a pagar la convidada —decía empujando puertas de cristal con cierre automático, colocándose con soberbia arrogancia bajo la luz de gas sobre un mostrador de caoba.
—¿Piensas, pues, bajar todavía a tierra? —preguntó Donkin rabioso.
Wait se sobresaltó despertándose.
—Dentro de diez días —se apresuró a decir.
Y volvió en seguida a esas regiones de la memoria que no saben nada del tiempo. Se sentía sin fatiga, tranquilo, como retirado sano y salvo en sí mismo, fuera del alcance de toda grave incertidumbre. En su lentitud, los momentos de su absoluta quietud tomaban de prestado algo de su sucesión inmutable a los minutos de la eternidad. Se complacía serena y fácilmente en la vivacidad de reminiscencias alegremente disfrazadas en mirajes de un porvenir indudable. Nadie le importaba. Donkin sentía esto vagamente, como podría sentir un ciego en su noche el antagonismo fatal de todas las existencias de su contorno, inimaginables para siempre, invisibles y envidiadas por él. Se apoderó de él el deseo de afirmar su importancia, de romper, de triturar; de estar siempre con todos para todo en un mismo pie; de desgarrar los velos, arrancar las máscaras, mostrar la mentira al desnudo, impedirle toda huida; ¡un pérfido deseo de sinceridad! Rió y escupió burlonamente:
—Diez días. Así me vuelva ciego si nunca yo… Mañana a estas horas puedes estar muerto. ¡Diez días!
Esperó un poco.
—¿No oyes? ¡Que me ahorquen si no pareces ya un cadáver!
Jimmy debía haber reunido sus fuerzas, pues dijo casi en voz alta:
—Eres un cochino y hediondo embustero. Todo el mundo te conoce.
Y, contra toda ligereza, se sentó en el lecho con gran espanto de su visitante.
Pero Donkin no tardó en recobrarse y estalló:
—¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es el embustero? Lo serás tú… la tripulación… el capitán… todo el mundo. No yo. ¡Habráse visto! ¡Echándoselas todavía…! ¿Quién eres tú?
La indignación lo sofocaba. Temblando de cólera, prosiguió:
—A ver, ¿quién eres tú, para echártelas todavía de listo? «Coge una, coge una», dice, cuando él mismo no puede comerlas. ¡Pues ahora me zamparé las dos! ¡Para que veas! ¡Tan seguro como…! ¡Ya ver si me lo impides!
Se arrojó sobre la litera inferior, arañó un momento las tablas y sacó a luz otra galleta polvorienta. La levantó ante Jimmy y la mordió luego con aire de desafío.
—¿Y ahora qué pasa? —preguntó con un tono de febril descaro—. «Coge una», dice. ¿Y por qué no dos? No. Soy un perro sarnoso. Una basta. Pues yo cojo las dos, yo. ¿Vas a impedírmelo? Ensaya. Ven, pues. ¿Qué esperas?
Jimmy tenía abrazadas sus piernas y ocultaba su rostro contra las rodillas. Su camisa se le pegaba al cuerpo. Cada una de sus costillas se hacía visible. Un jadeo espasmódico agitaba con repetidas sacudidas su enflaquecida espalda.
—¿No quieres? ¡No puedes! ¿Qué decía yo? —prosiguió Donkin ferozmente.
Se tragó otro bocado duro con un esfuerzo apresurado. El silencio desamparado del otro, su debilidad, su actitud encogida lo exasperaban.
—¡Estás perdido! —gritó—. ¿Quién eres tú para que te mientan, para que te sirvan a cuatro patas, peor que a un cochino emperador? No eres nadie. No eres nada.
Lo denigraba con una fuerza tal de convicción infalible que lo sacudía de la cabeza a los pies en un fuego de artificio de saliva y lo dejó vibrante como una cuerda tensa después de que la ha soltado.
Jimmy se rehizo de nuevo. Levantó la cabeza y se volvió valientemente hacia Donkin. Éste distinguió un rostro extraño, desconocido, una máscara fantástica y muequeante de desesperación y furia. Los labios se movían rápidamente, y sonidos a la vez huecos, gimientes y silbantes llenaban el camarote de un vago refunfuño lleno de amenazas, de quejas y desolación como el murmullo lejano del viento al levantarse. Wait meneaba la cabeza, hacía rodar los ojos en sus órbitas, negaba, maldecía, amenazaba, sin que siquiera una palabra tuviese fuerza para franquear la mueca dolorosa de sus negros labios. Era algo incomprensible y turbador; un farfullar de emociones, una frenética pantomima de palabras abogando por obtener cosas imposibles, amenazando con venganzas oscuras. Donkin se calmó de repente, convirtiendo su cólera en atenta vigilancia.
—¿Ves cómo no puedes trampear? ¿Qué te decía yo? —dijo lentamente después de un instante de examen atento.
El otro continuaba sin poder detenerse ni hacerse entender, meneando la cabeza apasionadamente, haciendo visajes con grotescos y espantables fulgores de sus largos dientes blancos. Como fascinado por la elocuencia y el furor mudos de aquel fantasma negro, Donkin se aproximó, tendido el cuello por una curiosidad mezclada de desconfianza; y de repente le pareció ver solo una sombra humana acurrucada allí, con los dientes en las rodillas, sobre la litera, a la altura de sus ojos, escrutadores.
—¿Qué? ¿Qué? —dijo.
Parecía atrapar al azar la forma de algunas palabras en el jadear de aquel estertor incesante.
— ¿Se lo dirás a Belfast? Podría ser. ¿Acaso eres un cochino chiquillo?
Temblaba de alarma y de rabia.
—¡Díselo a tu abuela! ¡Tienes miedo! ¿Quién eres, pues, para tener más miedo que otro cualquiera?
El sentimiento apasionado de su propia importancia barrió un último resto de prudencia.
—¡Dile lo que se te antoje y que Dios te condene! ¡Habla si puedes! Me han tratado peor que a un perro tus malditos lameplatos. Fueron ellos los que me empujaron para ponerse luego contra mí. No hay aquí más hombre que yo. Puntapiés y puñetazos es lo que llevo ganado, y tú te reías, tú, negro hediondo. Pero me lo pagarás. Ellos te dan su manducatoria y su agua, pero tú me las pagarás a mí, por ésta. ¿Quién me ha ofrecido a mí un sorbo de agua? Aquella noche te echaron encima sus cochinos andrajos, y a mí, ¿qué fue lo que me dieron? Una friega en el hocico… ¡puercos! ¡Habrá que ver! Me lo pagarás con tu dinero. Dentro de un minuto será mío; tan pronto como estés muerto, cochino timador, inepto. Ésa es la clase de hombre que soy yo… Y tú, tú eres cosa… una cosa sangrienta… un cadáver, ¡puah!
Apuntó a la cabeza de Jimmy con la galleta que durante todo el tiempo tuviera en su mano crispada, pero no hizo sino rozarlo. El proyectil chocó ruidosamente contra el tabique, estallando como una granada de mano en fragmentos dispersos. Como herido de muerte. James Wait cayó de espaldas sobre su almohada. Sus labios dejaron de moverse y sus pupilas se inmovilizaron, clavadas en el techo con intensa fijeza. Donkin quedó sorprendido; se sentó de repente sobre el cofre y miró al suelo, extenuado, lúgubre la mirada. Después de un momento comenzó a murmurar:
—¡Muere, cochino, muere de una vez! Alguien viene… Quisiera estar borracho… ¡Dentro de diez días…! ¡Ostras…!
Levantó la cabeza y habló en voz más alta:
—No… No más para ti… no más cochinas zorras que hacen freír las ostras… ¿Quién eres tú? Ahora me ha llegado el tumo a mí… Quisiera estar borracho; qué pronto te subiría allá arriba. Por allí será por donde te vayas. Con los pies adelante, por una porta… ¡pluf! Y no se te volverá a ver nunca. ¡Al agua! ¡Eso es lo que mereces!
La cabeza de Jimmy se movió ligeramente, y el negro dirigió al rostro de Donkin una mirada incrédula, desolada, implorante, de niño espantado por la amenaza de ser encerrado en un cuarto oscuro. Donkin lo observaba desde el cofre con ojos llenos de esperanza; luego, sin levantarse, trató de abrir la cerradura. Cerrada.
—Quisiera estar borracho —murmuró, y levantándose escuchó ansiosamente un ruido de pasos lejanos que venía de la cubierta.
Los pasos se acercaron, hicieron alto. Alguien bostezó interminablemente al mismo pie de la puerta y los pasos se alejaron arrastrados y perezosos. El corazón palpitante de Donkin disminuyó sus pulsaciones y cuando volvió de nuevo los ojos hacia la litera, Jimmy había vuelto a clavar la vista en las vigas pintadas de blanco.
—¿Cómo te sientes ahora?
—Mal —suspiró Jimmy.
Donkin volvió a sentarse, paciente y resuelto. Cada media hora, las campanas se respondían sonoramente de un extremo al otro del barco. La respiración de Jimmy era tan rápida que se hacía imposible seguirla, tan débil que no podía oírsela. Sus espantados ojos parecían haber contemplado horrores indecibles, y se veían pasar sobre su rostro las sombras de pensamientos abominables. De pronto, con una voz increíblemente fuerte y desgarradora, sollozó:
—¡Arrojarme por la borda…! ¡A mí…! ¡Dios mío…!
Donkin se crispó ligeramente sobre el cofre. De mala gana, miró. Jimmy callaba. Sus dos largas manos huesudas alisaban la colcha de abajo arriba, como si procurase subirla toda hasta la barbilla. Una lágrima, una gruesa lágrima solitaria se le escapó del rabillo del ojo y, sin tocar la mejilla hundida, cayó sobre la almohada. Su garganta lanzaba débiles estertores.
Entonces Donkin, espiando el fin de aquel negro odiado, sintió la opresión angustiosa de un gran pesar triturarle el corazón al pensar que también él, un buen día, tendría que pasar por lo mismo, en idénticas circunstancias tal vez. Sus ojos se humedecieron. «Pobre diablo», murmuró. La noche parecía pasar como un relámpago; le parecía oír la carrera irremediable de los preciosos minutos. ¿Cuánto se prolongaría esa maldita historia? Seguramente mucho tiempo. No tenía suerte. No pudo contenerse. Se levantó, se acercó a la litera. Wait no se movió. Sólo sus ojos parecían vivir, en tanto que sus manos continuaban su movimiento monótono, activado por una horrible e infatigable industria.
—Jimmy —dijo quedamente.
No obtuvo respuesta, pero cesó el estertor.
—¿Me ves? —preguntó temblando.
El pecho de Jimmy se hinchó. Donkin, apartando los ojos, puso el oído cerca de los labios de Jimmy. Se oyó algo como el estremecerse de una hoja muerta arrastrada por la lisa arena de una playa. Este murmullo tomó forma de estas palabras:
—Enciende… lámpara… y… vete…
Instintivamente, Donkin echó una ojeada por encima del hombro a la lámpara que ardía en lo alto; luego, apartando siempre los ojos, hurgó bajo la almohada en busca de una llave. La encontró muy pronto y durante los minutos siguientes, se apresuró a buscar con mano incierta, pero expeditiva, entre el contenido del cofre. Cuando se levantó, su rostro, por primera vez en su vida, pareció teñido de un rojo pálido, tal vez el calor del triunfo.
Evitando siempre la mirada de Jimmy, que no se había movido, deslizó de nuevo la llave bajo la almohada. Volviéndose completamente de espaldas al lecho, se puso en marcha hacia la puerta como si fuese a cubrir una milla de camino. El segundo paso le hizo dar de narices contra la puerta. Cogió con precaución el botón, pero en el mismo instante recibió la impresión irresistible de algo que sucedía a sus espaldas. Giró sobre sí mismo como si le hubiesen golpeado en el hombro, con el tiempo justo para ver llamear de pronto los ojos de Jimmy y apagarse en seguida, como dos lámparas barridas por un golpe. Un hilillo purpúreo se deslizó de las comisuras de los labios a lo largo de la barbilla. Había dejado de respirar.
Donkin cerró la puerta tras sí, sin ruido, pero con firmeza. Hombres dormidos, arrebujados bajo sus abrigos, formaban sobre la cubierta iluminada túmulos oscuros y deformes, semejantes a tumbas descuidadas. No se había hecho maniobra alguna durante la noche; así, pues, la ausencia de un marinero había pasado inadvertida. Donkin permanecía inmóvil, confundido de encontrar el mundo exterior tal como lo había dejado; todo estaba allí: mar, barco, hombres dormidos, y eso le producía un asombro absurdo, como si hubiese esperado encontrar a los hombres muertos y las cosas familiares desaparecidas para siempre; como si, viajero de regreso después de muchos años, hubiera esperado ver cambios sorprendentes. Se estremeció ligeramente bajo la frescura penetrante del aire y se abrazó a sí mismo, abatido. La luna declinante bajaba tristemente por el cielo occidental, como marchita por el beso helado de una aurora pálida. El barco dormía. Y el mar inmortal se extendía a lo lejos, inmenso, anublado, semejante a la imagen de la vida, con una superficie rutilante y oscuros abismos; prometedor, ávido, inspirador, terrible. Donkin le dirigió una mirada de desafío y se retrajo sin ruido, como si hubiese sido juzgado, maldecido y desterrado por el augusto silencio de su soberanía.
La muerte de Jimmy, después de todo, cayó como una sorpresa tremenda. Todavía ignorábamos cuánta fe habíamos puesto en sus ilusiones. De tal modo habíamos estimado sus probabilidades de vida conforme a su propia evaluación que su muerte, como la muerte de una vieja creencia, conmovía las bases de nuestra sociedad. Desaparecía un lazo común: el poderoso, efectivo y respetable lazo de una mentira sentimental. Durante todo aquel día trabajamos con el espíritu ausente, la mirada recelosa y aire desengañado. En el fondo del corazón, juzgábamos que en el momento de su partida Jimmy había obrado de una manera pérfida y poco amistosa. No nos había sostenido como debe hacerlo un camarada. Al irse, se llevaba consigo la sombra lúgubre y solemne en que nuestra locura se había colocado, con una fatuidad harto humana, como arbitro enternecido de la suerte. Veíamos que en todo ello no había habido cosa parecida. Todo se reducía a la estupidez vulgar, a la más necia e ineficaz injerencia en problemas de la más majestuosa gravedad, al menos, si Podmore no mentía. Tal vez tuviera Podmore razón. Muerto Jimmy, sobrevivía la duda; y como una banda de criminales dispersada por un golpe de gracia divina, quedábamos profundamente escandalizados unos de otros. Algunos hablaban duramente a sus mejores camaradas. Otros se negaban a hablar con nadie. Sólo Singleton no se sorprendió.
—¿De verdad ha muerto? ¡Claro! —dijo, señalando la isla que teníamos a estribor, pues la calma tenía todavía al barco cautivo de sus sortilegios a la vista de Flores.
¿Muerto? ¡Claro! No era él quien podía sorprenderse. He ahí la tierra, y allá, sobre la escotilla de proa, esperando al velero, el cadáver. La causa y el efecto. Y por primera vez en el viaje el viejo marinero se hizo vivaracho y locuaz, explicando e ilustrando, gracias a las reservas de su experiencia, cómo, en los casos de enfermedad, la vista de una isla —aun cuando sea pequeña—, es con frecuencia más funesta que la de un continente. Pero no podía decir la razón.
Las exequias de Jimmy estaban fijadas para las cinco y la jornada nos pareció interminable, tanto por la inquietud mental como por el malestar físico. No poníamos interés en nuestra labor y, como es natural, encontramos en ella motivos de queja. En nuestro estado crónico de irritación y hambre, la faena era exasperante. Donkin trabajaba con la frente vendada con un trapo sucio y un rostro tan cadavérico que mister Baker se sintió conmovido ante tan valerosa tolerancia del dolor.
—¡Hum! ¡Tú, Donkin! Deja eso y ve a acostarte. Tienes cara de enfermo.
—Es cierto, sir ; lo siento en la cabeza —dijo el otro con voz atenuada, desapareciendo rápidamente.
Algunos, disgustados, acusaron al piloto de estar «demasiado blando». En la toldilla se veía al capitán Allistoun mirando al cielo, que comenzaba a cubrirse al Sudoeste, y no tardó en recorrer las cubiertas la nueva de que el barómetro había comenzado a bajar durante la noche y que debía esperarse se levantase la brisa de un momento a otro. Por una sutil asociación de ideas, eso suscitó una violenta querella sobre el momento exacto en que Jimmy había muerto. ¿Había sido antes o después de comenzar el descenso del barómetro? Imposible saberlo, de donde numerosos gruñidos de desprecio cambiados. De repente, estalló un gran tumulto a proa. El pacífico Knowles y el buenazo de Davis habían llegado a las manos. El cuarto relevado intervino fogosamente y durante diez minutos una estrepitosa refriega se desarrolló en torno de la escotilla, donde, a la sombra movible de las velas, el cuerpo de Jimmy, envuelto en un lienzo blanco, yacía bajo la guardia del lamentable Belfast que desdeñaba la riña en el exceso de su pena. Una vez calmado el tumulto y vueltas las pasiones a la calma de un silencio huraño y enojado, se irguió cerca de la cabeza del cuerpo amortajado y con los dos brazos levantados al cielo, gritó con un tono de indignación dolorida:
—¡Debíais avergonzaros…!
Y lo sintieron.
Belfast tomó su duelo muy a pecho. Dio pruebas tras pruebas de inextinguible abnegación. Fue él, y no otro, quien quiso ayudar al velero a ataviar los restos de Jimmy para su entrega solemne al insaciable mar. Cuidadosamente distribuyó el lastre a lo largo de los tobillos: dos ladrillos, un anillo viejo de ancla, algunos eslabones rotos de una cadena de engranaje deteriorada. Colocábalos primero de un modo y luego de otro.
—¡Dios te bendiga, hijo, no tendrás miedo de que se desuellen los talones, verdad! —le dijo el velero, excitado por la tarea.
Clavaba la aguja lanzando bocanadas rabiosas, con la cabeza envuelta por una nube de humo de tabaco, sentando los pliegues de la tela, ajustando las costuras, estirando la lona.
—Levántale los hombros… Tira un poco de tu lado… Ya… ya… Basta.
Belfast obedecía, tirando, levantando, abrumado de pena, mojando con sus lágrimas el hilo embreado.
—No ajustes mucho la tela sobre su pobre rostro, velero —imploró dolorosamente.
—¿Para qué seguir? Bien cómodo estará así —aseguraba el otro, cortando el hilo después de dar el último punto, justamente a la altura de la mitad de la frente; enrolló la tela sobrante y guardó sus agujas—. ¿Por qué lo tomas tan a pecho? —preguntó.
Belfast bajó los ojos hacia el largo paquete de tela gris.
—Fui yo quien lo sacó aquella vez —murmuró—, y no quería irse. Si lo hubiera velado yo anoche, seguiría viviendo para darme gusto…, pero anoche estaba yo cansado.
El velero chupó vigorosamente su pipa y refunfuñó:
—Cuando yo estaba… en las Antillas… La fragata La Blanca… Fiebre amarilla… se cosían así veinte hombres al día… mozos de Portsmouth, de Devonport, de nuestras tierras… se les conocían sus padres, sus madres, sus hermanas, toda su gente. No se paraba atención en ellos. Y negros como éste, nadie sabe de dónde vienen. No tienen a nadie. No sirven a nadie. ¿A quién le hará falta éste?
—A mí. Fui yo quien lo salvó aquella vez —gimió Belfast inconsolable.
Sobre dos tablas clavadas juntas, y en apariencia inmóvil y resignado bajo los pliegues de la Unión Jack con franja blanca James Wait, llevado a popa por cuatro hombres, fue depositado cuidadosamente, con los pies en dirección a una porta abierta. Hacia occidente se levantaba un oleaje y, siguiendo el balanceo del barco, el pabellón rojo a media asta ondulaba en el cielo gris como una lengua de fuego. Charley doblaba la campana y a cada oscilación hacia estribor todo el vasto semicírculo de aguas de acero visibles de aquel lado parecían levantarse, ávidas, hasta la porta, como impacientes por arrebatamos a nuestro Jimmy. Todos se hallaban allí, excepto Donkin, demasiado enfermo para presentarse; el capitán y mister Creighton, descubiertas las cabezas, se hallaban en el frontón de la toldilla; mister Baker, obedeciendo las órdenes del patrón que le había dicho gravemente:
—Usted tiene más costumbre de esas cosas que yo —salió por la puerta de la cámara.
Andaba rápidamente, con una sombra de confusión, llevando en la mano el libro de oraciones. Todos los gorros desaparecieron. Comenzó quedamente, con su tono habitual de amenaza inofensiva, como si reprochase discretamente por última vez al marinero que yacía a sus pies. Los hombres escuchaban, formando grupos dispersos, apoyados sobre la batayola y mirando a la cubierta, la barbilla en las manos y los rostros pensativos, o los brazos cruzados, una rodilla ligeramente doblada, rígido el cuerpo, en la actitud de la meditación. Wamibo soñaba. Mister Baker continuaba gruñendo reverentemente al doblar cada página. Las palabras del texto sagrado, pasando por sobre los corazones inconstantes de los hombres, se iban errantes, sin asilo, sobre el desierto de las olas sin piedad; y James Wait, crítico elocuente antaño y mudo para siempre, yacía pasivamente bajo su murmullo ronco de terrores y esperanzas.
Dos hombres permanecían listos en espera de esas palabras que envían a tantos de nuestros hermanos a dar su última zambullida. Mister Baker comenzó el pasaje.
—¡Atención! —dijo el contramaestre entre dientes.
Mister Baker leyó:
—A las profundidades —e hizo una pausa.
Los hombres levantaron la extremidad de las tablas vecinas a la cubierta, el contramaestre retiró con mano rápida la Unión Jack, pero James Wait no se movió.
—Más alto —gruñó colérico el contramaestre.
Todas las cabezas se habían levantado, un malestar general crispaba a todo el mundo, pero James Wait no daba señales de querer irse. Muerto y, bajo el sudario que lo envolvía para siempre, parecía aferrarse todavía al barco con un abrazo de espanto que lo sobrevivía a él mismo.
—¡Más alto! ¡Arriba! —Silbó la voz rabiosa del contramaestre.
—No quiere —tartamudeó uno de los dos hombres, tembloroso, y ambos parecieron a punto de abandonarlo todo.
Mister Baker esperaba con el rostro hundido en el libro y cambiando sus pies de lugar. Todos los hombres parecían profundamente desconcertados; de entre ellos salió un rumor débil, una especie de zumbido que iba ganando volumen…
— ¡Jimmy! —gritó Belfast con tono quejumbroso.
Hubo un instante de tembloroso desorden.
—¡Jimmy, pórtate como un hombre! —chilló apasionadamente.
Todos estaban boquiabiertos, sin parpadear siquiera. Los ojos de Craik estaban desorbitados y todo su cuerpo se crispaba; se inclinó hacia delante como un hombre atraído por la fascinación de lo horrible.
—¡Vete! —gritó, y saltó con el brazo extendido—. ¡Vete, Jimmy! ¡Jimmy, vete…! ¡Vete!
Sus dedos tocaron la cabeza del cadáver y el fardo gris se movió de mala gana, luego, repentinamente, se deslizó a lo largo de las tablas inclinadas con la rapidez de un relámpago. Como un solo hombre, la tripulación entera dio un paso adelante, un «¡Ah… h… h!» profundo vibró al salir de los anchos pechos. El barco se balanceó como aliviado de un peso ilegítimo; crujió el velamen. Belfast, sostenido por Archie, jadeaba histéricamente; y Charley, que, deseando ver la última zambullida de Jimmy, se había precipitado hacia la batayola, llegó demasiado tarde para ver otra cosa que un círculo que se borraba sobre el agua apenas rizada.
Mister Baker, todo sudoroso, leyó la última oración entre un rumor profundo de voces sobreexcitadas y de crujientes velas. «Amén», concluyó con un gruñido inseguro, y cerró el libro.
—¡Cuadrad las vergas! —tronó una voz encima de él.
Todo el mundo se sobresaltó y dos o tres boinas cayeron sobre el puente; mister Baker levantó la cabeza sorprendido. El patrón, de pie en la toldilla, señalaba hacia el Oeste con el dedo tendido.
—El viento se levanta —dijo—, cuadrad las vergas. ¡De prisa, muchachos!
Mister Baker se metió apresuradamente el libro en el bolsillo.
—¡Y vosotros, a proa! ¡Largad la amura de mesana! —gritó alegremente, desnuda la cabeza y gallardo—. El cuarto de estribor a cuadrar las vergas de popa.
—¡Buen viento! ¡Buen viento! —murmuraban los hombres corriendo a la maniobra.
—¿Qué decía yo? —refunfuñó el viejo Singleton agregando con un gesto enérgico y vivo, una espira de cabo tras otra al montón de jarcias que tenía a sus pies—. Bien sabido me lo tenía yo; ya se fue, y ya llegó el viento.
El viento llegaba con el ruido de un potente suspiro que descendiese de las alturas. Las velas se hincharon, el barco emprendió la marcha y el mar despierto comenzó a murmurar con voz adormecida las canciones del regreso al oído de los marineros.
Aquella noche, mientras el barco corría espumeante hacia el Norte, ante la brisa refrescante, el contramaestre abrió su pecho en el camarote de los suboficiales:
—Ese mozo sólo disgustos nos causó desde que puso el pie a bordo. ¿Recordáis aquella noche, en Bombay…? Después de haber embromado de arriba abajo a toda esa tripulación de señoritingas, y de enfrentarse al viejo, nos fue preciso hacer el papel de idiotas en un barco a medio zozobrar para salvarle la vida. Por causa suya, se preparó toda una rebelión… y ahora el piloto me denuesta como a un ratero por habérseme olvidado buenamente echar un poco de grasa a esas tablas. Sin contar con que lo había hecho, pero el maestro carpintero no pudo menos de dejar una punta de clavo fuera. ¿Verdad o no? ¡Eh, tú, contesta!
—Y tú, en cambio, me arrojaste todas mis herramientas al agua, en una espantada de novato —replicó el carpintero malhumoradamente—. En fin, después de todo, ya se fue de una vez —agregó, rencoroso.
—Recuerdo que una vez, estando la escuadra en China, me dijo así el almirante… —comenzó el velero.
Una semana después, el Narcissus hendía las aguas del Canal.
Bajo sus alas blancas, se deslizaba rasando el mar azul como un gran pájaro cansado que se apresura hacia su nido. Las nubes competían en velocidad con las puntas de sus mástiles; se las veía subir por la popa, enormes y blancas, remontarse al cenit, continuar su fuga y deslizándose a lo largo de la amplia curva del cielo, precipitarse de cabeza en el mar, nubes más rápidas que el barco, y más libres también, pero sin puerto alguno que las esperase. La costa se adelantó hacia el barco, bajo el sol, para darle la bienvenida. Los altos acantilados avanzaban imperiosamente; las anchas bahías sonreían bajo la luz; las sombras de las nubes sin asilo ni meta corrían a lo largo de las llanuras soleadas, saltando los valles, trepando ágilmente por las colinas, rodando por las vertientes, y el sol las perseguía con cascadas de luz fluyente. Sobre la frente de las rocas sombrías, resplandecían los blancos faros en columnas de luz. El Canal rutilaba como un manto azul entretejido de hilos de oro y estrellado por la plata de las olas aborregadas. El Narcissus voló, pasados los cabos y bahías. Cruzaban su ruta barcos con destino a puertos lejanos, dando bandazos, desnudados los mástiles por la lucha abrumadora contra el duro Sudeste. Y, cerca de tierra, chapoteaba un rosario de vaporcitos humeantes, ciñéndose a la costa como una migración de monstruos anfibios, recelosos de las olas turbulentas.
De noche, las tierras altas retrocedieron, en tanto que las bahías, avanzando, formaban un muro de tinieblas. Las luces de la tierra se mezclaron a las del cielo; y, dominando los fanales vacilantes de una flotilla de pesca, el faro levantaba su ojo fijo, semejante al enorme fanal de anclaje de algún barco fabuloso. Bajo su claridad igual, la costa, cuya línea derecha se hundía en la noche, parecía el alto borde de un barco indestructible, inmóvil sobre el mar inmortal y sin sosiego. La oscura tierra arrullaba su soledad en medio de las aguas, como un barco temible constelado de fuegos vigilantes que llevase encima el peso de millones de vidas, que cargase un fardo de escorias y de joyas, de oro y acero. Su masa se levantaba, inmensa y fuerte como una torre, custodiando tradiciones sin precio y dolores sin historia, asilo de gloriosos recuerdos y de olvidos degradantes, de innobles virtudes y de rebeliones sublimes. ¡Barco venerable! Durante siglos había azotado el océano sus flancos sólidos; anclaba allí desde los tiempos en que el mundo, más vasto, contenía más promesas, en que el mar potente y misterioso no regateaba la gloria o el botín a sus audaces hijos. Arca histórica, madre de las aguas y las naciones, gran barco almirante de la raza, más fuerte que las tempestades y anclado en alta mar.
El Narcissus , recostado por las ráfagas, dobló el South Foreland, atravesó las dunas y entró a remolque en el río. Despojado de la gloria de sus alas blancas, seguía dócilmente al remolcador a través de los meandros de canales invisibles. A su paso, los buques fanales, pintados de rojo, oscilaban en sus amarras, por un instante parecían deslizarse velozmente con el flujo de la corriente y un momento después quedaban atrás, distanciados, perdidos. Las grandes boyas colocadas en la punta de los bancos de arena, se deslizaban a ras del agua contra sus costados y, al caer en el surco de su estela, atormentaban sus propias cadenas como dogos furiosos. El estuario se hizo más estrecho de uno y otro lado. La tierra se aproximó al barco que remontó el río sin desviarse de su ruta. Sobre las pendientes ribereñas, las casas, aparecidas por grupos, parecían precipitarse a la carrera por los declives del terreno para verle pasar y, detenidas por la playa de lodo, se agrupaban en los ribazos. Más lejos, se presentaron las altas chimeneas de las fábricas, banda insolente que lo miraba venir, como una muchedumbre dispersa de esbeltos gigantes, presumidos y garbosos bajo sus negros penachos de humo, caballerescamente inclinados. Dócil y diestro, el barco siguió los recodos del estuario; una brisa impura gritó su bienvenida entre sus berlingas desnudas y la tierra, encerrándolo, se interpuso entre el barco y el mar.
Una nube baja se suspendió ante él, una gran nube opalina y temblorosa que parecía subir de las frentes sudorosas de millones de seres humanos. Largas fajas de humosos vapores lo mancillaban con sus huellas lívidas; palpitaba con el latido de millones de corazones, salía de él un murmullo inmenso y lamentable, el murmullo de millones de labios rezando, maldiciendo, suspirando, mofándose, el eterno murmullo de locura, de pesar y de esperanza que se eleva de las muchedumbres de la tierra ansiosa. El Narcissus entró en la nube; las sombras se espesaron; de todos lados subía un ruido de hierro, de choques potentes, de gritos, de aullidos. Negras chalanas derivaban solapadamente sobre la corriente contaminada. Un horrible caos de muros manchados de hollín se irguió, vago, entre la humareda, desconcertante y fúnebre como una visión de desastre. Los remolcadores, jadeando rabiosamente, recularon y derivaron con la corriente para presentar el barco a las puertas de la dársena. Dos amarras lanzadas desde la proa silbaron, golpeando la tierra coléricamente como un par de serpientes. Ante nosotros se abrió un puente en dos como por encanto; gruesos cabrestantes hidráulicos comenzaron a voltear solos, animados por una magia misteriosa y sospechosa. El barco avanzó a lo largo de una estrecha faja de agua, entre dos muros bajos de granito, y unos hombres lo retenían con cuerdas, marchando a su altura sobre las anchas losas del pavimento. Un grupo impaciente esperaba a lado y lado del puente desaparecido: descargadores con gorras, ciudadanos de rostro amarillo bajo sus sombreros de copa, dos mujeres con las cabezas descubiertas, niños andrajosos, fascinados, con los ojos enormemente abiertos. Una calesa, llegando al trote desigual de su jamelgo, se detuvo bruscamente. Una de las mujeres gritó hacia el barco: «¡Hello , Jack!», sin mirar a nadie en particular, y todos levantaron los ojos hacia ella desde la punta del castillo de proa.
—¡Atención! ¡Atrás! ¡Cuidado con el cable! —gritaron los carenadores inclinados sobre los postes de piedra.
La muchedumbre murmuró, retrocediendo.
— ¡Largad las amarras de retén! ¡Largad! —Entonó un viejo de mejillas rojizas, de pie sobre el muelle.
Los cables cayeron pesadamente al agua, salpicando el casco, y el Narcissus entró en la dársena.
Los ribazos de piedra huían a derecha e izquierda en líneas rectas, enmarcando un espejo sombrío y rectangular. Muros de ladrillo se elevaban por encima del agua, muros sin alma, mirando fijamente a través de centenares de ventanas tan turbias y opacas como ojos de monstruos ahítos. A sus pies, monstruosas grúas de acero, cuyos largos cuellos balanceaban cadenas, suspendían sus garras de aspecto feroz encima de las cubiertas de barcos inanimados. Un ruido de ruedas sobre el pavimento, el choque sordo de cuerpos pesados que caen, el tintineo de cabrias febriles, el chirrido de tensas cadenas, flotaba en el aire. Entre los altos edificios, el polvo de todos los continentes planeaba en cortos impulsos arremolinados; y un olor penetrante de perfumes y basura, de especias y de pieles, de cosas costosas y de cosas inmundas, invadía todo aquel espacio, le creaba una atmósfera preciosa y repugnante. El Narcissus entró dulcemente en la dársena de su descanso; la sombra de los muros sin alma cayó sobre él, el polvo de todos los continentes llegó danzando al asalto de sus cubiertas y un enjambre de hombres extraños, escalando sus costados, tomaron posesión de él en nombre de la tierra sórdida. Había cesado de vivir.
Un fachendoso, cubierto con un abrigo negro y sombrero de copa, trepó ágilmente, avanzó hacia el segundo oficial, le dio la mano y dijo: «¡Hello , Herbert!». Era su hermano. De repente apareció una dama. Una verdadera dama, con traje negro y una sombrilla. Pareció prodigiosamente elegante en medio de nosotros, y más extraña que si hubiese caído del cielo. Al verla, mister Baker se llevó la mano a su gorra. Era la mujer del patrón. Y pronto el capitán, elegantemente vestido sobre una camisa blanca, descendió a tierra en su compañía. No le reconocimos hasta que, volviéndose, gritó desde el muelle a mister Baker:
—No olvide usted dar cuerda a los cronómetros mañana por la mañana.
Una tropa solapada de descamisados erraba por el castillo de proa buscando con ojos inquietos ocasión de trabajar. Al menos, tal decían.
—Es más probable que anden buscando ocasión de hurtar —comentó Knowles de buen humor—. ¡Pobres diablos! No hay cuidado. Ya estamos en casita.
Pero mister Baker castigó a uno de los descamisados por cualquier insolencia y eso nos encantó. Todo nos encantaba.
—Ya terminé en la popa, sir —gritó mister Creighton.
—No hay agua en la cisterna —anunció por última vez el carpintero, sonda en mano.
Mister Baker lanzó una mirada a lo largo de las cubiertas, sobre los grupos de hombres impacientes, y otra a lo alto, a la arboladura.
—¡Hum! Hemos concluido, muchachos —gruñó.
Los grupos se dispersaron. El viaje había terminado.
Por encima de la batayola pasaron volando fardos de ropas de cama; a lo largo de la pasarela se deslizaron cofres atados, pocos cofres y pocos fardos.
—El resto se pasea a la altura del Cabo —explicó Knowles enigmáticamente a un haragán de muelle, reciente amigo suyo.
Los marineros corrían llamándose uno a otro, pidiendo ayuda a desconocidos y luego con repentina corrección, se aproximaban al segundo para despedirse antes de desembarcar.
—Adiós, sir —repetían con diversas entonaciones.
Mister Baker estrechaba las manos rudas, con un gruñido amistoso para cada uno y una chispa de jovialidad en la mirada.
—Cuida tu dinero, Knowles. ¡Hum! Si no pones cuidado, no tardarás en encontrar una mujercita amable.
El cojo se puso radiante.
—Adiós, sir —dijo Belfast conmovido, estrujando la mano del piloto y levantando sobre él sus ojos, anegados—. Creí poder traerlo a tierra conmigo —continuó plañideramente.
Mister Baker, sin comprender, dijo bondadosamente:
—Buena suerte, Craik.
Y, desamparado, Belfast franqueó la batayola, doblado bajo el peso de la soledad y el duelo.
Bajo la paz repentina que envolvía al barco, mister Baker rondaba, gruñendo a solas, probando los botones de las puertas, atisbando los rincones oscuros, nunca satisfecho. ¡Un modelo de pilotos! Nadie le esperaba en tierra. La madre muerta; el padre y los dos hermanos, pescadores de Yarmouth, perdido a la vez en el naufragio del Dogger-Bank una hermana casada y distanciada de él. Una verdadera dama. Estaba casada con el mejor sastre de una pequeña ciudad en la que, a la vez, gozaba de influencia política, pero su esposo no juzgaba bastante «respetable» a su cuñado marino. Una dama, una verdadera dama, pensaba reposando un momento sobre una escotilla. Siempre habría tiempo de sobra para bajar a tierra, comer un bocado y buscar un lecho en cualquier parte. ¿En qué pensar después? La oscuridad de una tarde de bruma caía, húmeda y fría, sobre la cubierta desierta; y mister Baker, sin dejar de fumar, pensaba en todos los barcos a los que sucesivamente, durante muchos largos años, había prodigado lo mejor de sus cuidados y de su experiencia de marino. Y nunca una capitanía. ¡Ni una vez siquiera! «Parece que no hay en mí madera de capitán», pensó plácidamente, en tanto que el vigilante —que había tomado posesión de la cocina—, un viejecito avellanado, de ojos lagrimeantes, lo maldecía en voz baja por su demora. «Creighton —continuaba pensando sin sombra de envidia—, Creighton es un verdadero gentleman… , protecciones…, llegará. Un mozo excelente… con un poco más de experiencia…».
Se levantó, sacudiendo todo aquello.
—Estaré de regreso a primera hora de la mañana, para las escotillas —dijo al vigilante—. No deje a nadie tocar nada antes de que llegue yo.
Luego, bajó por fin a tierra, ¡un modelo de pilotos!
Los hombres, separados por la acción disolvente de la tierra, se encontraron por una vez en las oficinas de la Compañía.
—¡El Narcissus paga! —gritó frente a una puerta de cristales un viejo veterano con uniforme de botones de cobre y una corona y las iniciales B. T. sobre su gorra.
Un grupo de hombres entró inmediatamente, pero muchos llegaron con retraso. La habitación era grande, desnuda, encalada; un mostrador con rejilla, limitaba aproximadamente la tercera parte de su extensión polvorienta; y, detrás de la rejilla, un escribiente de rostro blando, con raya en medio, mostraba los ojos movibles y brillantes y los movimientos bruscos y vivos de un pájaro enjaulado. También se hallaba allí el pobre capitán Allistoun, sentado ante una mesita sobre la que se amontonaban los billetes y las monedas de oro, y visiblemente impresionado por su cautividad. Otro pájaro del Board of Trade se posaba en un taburete alto, cerca de la puerta: viejo pájaro al que no lograban espantar las burlas de los gozosos marineros. La tripulación del Narcissus , dispersa en pequeños grupos, se apretujaba en los rincones. Llevaban pingos nuevos de tierra, trajes elegantes que se hubiesen dicho cortados a hachazos, pantalones brillantes como palastro, camisas de franela sin cuello, resplandecientes zapatos nuevos. Se daban palmadas en el hombro, se cogían uno a otro por un botón del chaleco, preguntaban: «¿Dónde dormiste anoche?», murmuraban alegremente, se daban palmetazos en los muslos, pateaban, contenían las carcajadas. La mayoría mostraba sus rostros recién afeitados y radiantes; solamente uno o dos estaban mal peinados y tristes; los dos noruegos, lavados y dulces, prometían anticipadamente sus consuelos a las buenas damas que patrocinan el Hogar del Marino escandinavo. Wamibo, conservando todavía las ropas de trabajo, soñaba, corpulento, de pie en la mitad de la habitación; y, a la entrada de Archie, se despertó para sonreír. Pero el escribiente de ojo despierto pronunció un nombre y comenzaron los pagos.
Uno a uno se adelantaron para recibir el salario de su glorioso y oscuro esfuerzo. Cuidadosamente extendían el dinero sobre las enormes palmas de sus manos, se lo echaban al bolsillo del pantalón, o, volviéndose de espalda a la mesa, lo contaban con dificultad en el cuenco de sus entumecidas manos.
—¿Está completo? Firme el recibo. Aquí… aquí —repetía el escribiente impaciente.
«Estos marineros son estúpidos», pensaba.
Singleton se presentó, venerable y no muy seguro de si era de día o de noche; manchas pardas de jugo de tabaco mancillaban su blanca barba; sus manos, que jamás vacilaran bajo la gran luz de alta mar, apenas podían recoger el pequeño montón de oro de la profunda oscuridad de la tierra.
—¿No sabe escribir? —dijo el escribiente molesto—. Haga una cruz, entonces.
Penosamente, Singleton trazó dos gruesas líneas en cruz, emborronando la página.
—¡Qué asco de vieja bestia! —murmuró el escribiente.
Alguien abrió la puerta delante del viejo y el patriarca de los mares salió titubeando sin siquiera dirigir a nadie una mirada.
Archie traía una cartera que suscitó la burla general. Belfast, que parecía achispado como si hubiese pasado ya por uno o dos cabarets dio signos de emoción y quiso hablar privadamente al capitán. El patrón, sorprendido, consintió. Hablaron a través de la rejilla y se oyó decir al capitán:
—Se lo he entregado al Board of Trade .
— Hubiera querido un recuerdo suyo —mascullaba Belfast.
—Pero no hay manera, muchacho. Está entregado, cerrado y sellado todo en la oficina de la marina —explicó el patrón.
Y Belfast dio un paso atrás, triste la boca y los ojos turbios. Durante una pausa, oímos al patrón hablar con el escribiente. Logramos sorprender algunas palabras: «James Wait… muerto…, no se encontraron papeles de ninguna clase… ni amigos, ni huella de parientes… La oficina guardará su paga».
Entró Donkin. Parecía jadeante, grave, atareado. Se dirigió al mostrador, habló con tono animado al escribiente, que lo encontró inteligente. Discutieron la cuenta, dejando caer sus h al estilo de los barrios bajos de Londres, como si apostasen muy amigablemente. El capitán Allistoun pagó.
—Le he puesto a usted una mala nota en su cartilla —dijo tranquilamente.
Donkin levantó la voz:
—Me importa un bledo su nota y la cartilla. Tengo un empleo en tierra.
Y volviéndose hacia nosotros:
—No volveré al cochino mar —dijo en voz alta.
Todos le miraron. Tenía mejores ropas y un aire de contento que lo hacía parecer más desenvuelto que nosotros; nos contemplaba con despego, gozando los efectos de su declaración.
—Sí. Tengo amigos de la alta. También lo quisierais, ¿verdad? Pero yo soy un hombre. Somos camaradas, después de todo. ¿Quién quiere tomarse un trago conmigo? Yo pago.
Nadie se movió. Hubo un silencio; un silencio de rostros inertes y de miradas frías. Donkin esperó un momento, sonrió amargamente y se dirigió hacia la puerta. Al llegar a ella se volvió de nuevo.
—¿No queréis? ¡Condenado hato de hipócritas! ¿No? ¿Qué os he hecho?? ¿Os he pegado? ¿Os he hecho daño? ¿Os he…? ¿No queréis un trago…? ¡No…! ¡Así os viera morir de sed a todos! No hay entre vosotros uno solo que tenga el valor de una chinche… ¡La escoria del mundo…! ¡Trabajad y reventad, pues!
Salió, dando un portazo con tanta violencia que el viejo pájaro del Board of Trade estuvo a punto de caer de su percha.
—Está loco —dijo Archie.
—No, no, está borracho —insistió Belfast titubeante, tiernamente achispado.
El capitán Allistoun sonreía tranquilamente ante la mesa vacía.
Fuera, en Tower Hill, los hombres parpadearon, vacilando torpemente, como cegados por la calidad nueva de aquella luz tamizada, como intimidados por la vista de tantos hombres; y ellos, que podían entenderse entre el estruendo de las tempestades, parecían ensordecidos y turbados por el sordo retumbar de la tierra laboriosa.
—¡Al «Caballo Negro»! ¡Al «Caballo Negro»! —gritaron algunas voces—. Hay que tomar una copa juntos antes de separarse.
Atravesaron la calle, cogidos unos de otros. Únicamente Belfast y Charley se alejaron solos. Al pasar, vi una mujer hinchada, rojiza, con un chal gris y unos cabellos polvorientos y sedosos arrojarse al cuello de Charley. Era su madre.
—¡Hijo mío! ¡Hijo mío! —exclamaba baboseándole.
—Déjame —dijo Charley—. ¡Déjame, madre!
En aquel momento pasaba yo junto a ellos y sobre la cabeza despeinada de la mujer que lloriqueaba, el mozo me dirigió una sonrisa indulgente acompañada de una mirada irónica, valiente y profunda que parecía confundir todo mi conocimiento de la vida. Hice un ademán amistoso prosiguiendo mi camino, no sin alcanzar a oírle todavía decir espléndidamente:
—Si me dejas ahora mismo, te daré un chelín de mi paga para que te lo bebas a mi salud.
Unas cuantos pasos más, y me encontré con Belfast. Me cogió del brazo con trémulo entusiasmo.
—No he podido ir con ellos —farfulló, indicando con un ademán el grupo ruidoso que descendía lentamente la calle a lo largo de la acera opuesta—. Cuando pienso en Jimmy… ¡Pobre Jim! Cuando pienso en él, no tengo ánimo para beber. Tú también eras compañero suyo… Pero yo, yo le salvé aquella vez… ¿no es cierto? Tenía el cabello corto, rizado y lanoso… Sí. Y fui yo quien robó la condenada tarta… Él no quería irse… Nadie podía alejarlo. —Se echó a llorar—. Yo no le toqué, ¡oh!, no, no… Por mí, por darme gusto, se marchó como… como… un cordero.
Me aparté de él amablemente. En Belfast, las crisis de llanto se terminaban generalmente con puñetazos y yo no tenía el menor interés en soportar el peso de su inconsolable dolor. Además, dos policías de imponente apostura se hallaban cerca de allí, mirándonos con ojos incorruptibles y desaprobadores.
—Hasta la vista —dije, y me marché.
Pero al llegar a la esquina, hice alto para mirar por última vez la tripulación del Narcissus . Irresolutos y parlanchines, los hombres oscilaban sobre las anchas losas del pavimento de la Moneda. Llevaban rumbo al «Caballo Negro», donde hombres en mangas de camisa y gorros aplastados sobre sus rostros brutales extraen de las barnizadas cubas las ilusiones de la fuerza, la alegría, la felicidad, la ilusión del esplendor y de la poesía de vivir que ofrecían a las tripulaciones licenciadas de los barcos de alta mar. Desde lejos, los veía discurrir con miradas joviales y ademanes torpes, en tanto que la corriente de la vida llenaba sus oídos de un trueno incesante y que ellos no oían. Y allí, sobre aquellas piedras blancas holladas por sus pies indecisos, entre la premura y el clamor de los hombres, parecían seres de otra especie, perdida, solitaria, olvidadiza, condenada; eran como náufragos, como despreocupados y joviales náufragos; como locos náufragos que bromearan bajo la tempestad y sobre el saliente de una roca traidora. El zumbido de la ciudad se asemejaba al rumor de los rompientes, poderosos y sin misericordia en la majestad de su voz y la crueldad de su designio; pero las nubes se abrieron en el cielo y un torrente de luz inundó los muros de las casas sórdidas. El grupo oscuro de hombres derivó bajo el sol. A su izquierda estremecíanse los árboles del jardín de la Torre, las piedras de la Torre brillaban, parecían moverse con los juegos de la luz, como si recordasen repentinamente todas las grandes alegrías y dolores del pasado, los prototipos guerreros de esos hombres; reclutamientos forzados, gritos de rebelión, llantos de mujeres a la orilla del río y clamores de hombres saludando a los que regresaban triunfantes. El resplandor del cielo caía, como una gracia acordada, sobre el fango del suelo, sobre las piedras llenas de recuerdo y de silencio, sobre el egoísmo y la avaricia y las fisonomías inquietas de los hombres olvidadizos. A la derecha del grupo oscuro, la fachada mancillada de la Moneda, lavada por la ola de luz, resaltó un instante deslumbradora y blanca como un palacio de mármol en un cuento de hadas. La tripulación del Narcissus se borró ante mis ojos.
Nunca he vuelto a verlos. El mar se apoderó de algunos, los barcos de vapor de otros, los cementerios de la tierra pueden dar cuenta del resto. Sin duda, Singleton se llevó consigo su larga crónica de trabajo y de fidelidad a las profundidades pacíficas del mar hospitalario. Y Donkin, que no rindió nunca debidamente una jornada de trabajo, gana sin duda su pan perorando con innoble elocuencia sobre los sagrados derechos del trabajador. ¡Así sea! Dejemos a la tierra y al mar los que a una y otro pertenecen.
Un camarada de a bordo que se deja —como a otro hombre cualquiera—, se va para siempre; y a ninguno de ellos volví a ver. Pero hay días en que la corriente del recuerdo rechaza con fuerza el oscuro Río de los Nueve Meandros. Entonces, veo deslizarse entre desoladas riberas un barco, barco fantasma maniobrado por sombras. Pasan, y me hacen señas, gritando vagamente. ¿No conquistamos todos juntos sobre el mar inmortal el perdón de nuestras vidas pecadoras? ¡Adiós, hermanos! Erais buenos marineros. Jamás mejores embridaron con gritos salvajes la ondulante tela de un pesado trinquete, ni, balanceados en la arboladura, perdidos en la noche, contestaron mejor, alarido por alarido, al asalto de un temporal del Oeste.
A