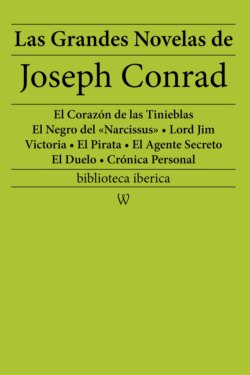Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo I
ОглавлениеTenía dos o quizá cuatro centímetros menos que un metro ochenta de estatura], una contextura poderosa, y avanzaba hacia uno en línea recta, con un leve encorvamiento de los hombros, la cabeza adelantada y una mirada fija, de abajo hacia arriba, que hacía pensar en la embestida de un toro. Su voz era profunda, fuerte, y sus modales exhibían una especie de empecinada autoafirmación que nada tenía de agresiva. Parecía una necesidad, y en apariencia se dirigía tanto contra él mismo como contra cualquier otro. Era inmaculadamente pulcro, llevaba ropas impecablemente blancas, de los zapatos al sombrero, y gozaba de gran popularidad en varios puertos de Oriente donde se ganaba la vida como empleado de puerto de proveedores marítimos.
Un empleado de puerto no debe aprobar ningún examen de nada de lo que exista bajo el sol, pero debe poseer capacidad en abstracto y demostrarla en la práctica. Su trabajo consistía en correr con velas vapor o remos, compitiendo con otros empleados de puerto hasta llegar a cualquier barco a punto de anclar, saludar con alborozo a su capitán, meterle en la mano una tarjeta —la comercial del proveedor marítimo— y en su primera visita a tierra pilotearlo con firmeza, pero sin ostentación, hacia una vasta tienda, parecida a una caverna, repleta de cosas que se comen y beben a bordo de un barco; donde se puede conseguir cualquier cosa para hacerlo navegable y hermoso, desde un juego de ganchos de cadena para sus cables, hasta un librito de hoja de oro para las tallas de su popa; y donde su comandante es recibido como un hermano por un proveedor marítimo a quien nunca vio hasta ese momento. Hay una salita fresca, butacas, botellas cigarros, elementos para escribir, un ejemplar de los reglamentos del puerto, y una calidez de bienvenida que diluye en el corazón del marino la sal de tres meses de viaje. La vinculación así iniciada se mantiene, mientras el barco permanece anclado, con las visitas cotidianas del empleado de puerto. Con el capitán es fiel como un amigo y atento como un hijo; posee la paciencia de Job, la abnegada devoción de una mujer y la alegría de un compañero festivo.
Más tarde se envía la cuenta. Es una ocupación bella y humana. Por lo tanto, los buenos empleados de puerto escasean. Cuando uno de los que poseen capacidad de abstracto también tiene la ventaja de haber sido criado en el mar, vale para su empleador mucho dinero y cierta complacencia. Jira siempre recibía buenos salarios, y un trato tan afable que habría comprado la fidelidad de un demonio. Pero con negra ingratitud, de pronto abandonaba el puesto y se iba. Las razones que daba a sus empleadores eran evidentemente inadecuadas. «¡Maldito tonto!», decían en cuanto les volvía la espalda. Tal era la crítica a su exquisita sensibilidad.
Para los blancos que se dedicaban a los negocios portuarios y los capitanes de barcos, era Jim, nada más. Es claro que tenía otro nombre, pero no quería que se lo pronunciase. Su incógnito, que tenía tantos agujeros como un cedazo, no estaba destinado a ocultar una personalidad, sino un hecho.
Cuando el hecho se dejaba ver a través del incógnito, abandonaba de repente el puerto de mar en que se hallaba y se iba a otro, por lo general más hacia el este. Se aferraba a los puertos marítimos porque era un marino exiliado del mar y poseía Capacidad en abstracto, lo cual no sirve para otro trabajo que para el de empleado de puerto. Retrocedía con orden hacia el sol naciente, y el hecho lo perseguía, con negligencia pero de manera inevitable. Así se lo conoció, a lo largo de los años, sucesivamente en Bombay, Calcuta, Rangún, Penang, Batavia a; y en cada uno de esos lugares de parada era nada más que Jim, el empleado de puerto. Después, cuando su aguda percepción de lo Intolerable lo apartó para siempre de los puertos y los hombres blancos, y lo hizo internarse inclusive en la selva virgen los malayos de las aldeas selváticas en las cuales elegía esconder su deplorable facultad agregaron una palabra al monosílabo de su incógnito. Lo llamaron Tuan Jim : lord Jim, como quien dice.
Provenía de una parroquia. Muchos comandantes de buenos barcos mercantes salían de esas moradas de paz y piedad. El padre de Jim poseía de lo Incognoscible un conocimiento tan certero como el que hacía falta para la rectitud de los habitantes de las chozas, sin perturbar la paz espiritual de aquellos a quienes una Providencia que no falla permite vivir en mansiones. La iglesita de la colina tenía el musgoso tono gris de una roca vista a través de una desgarrada cortina de hojas. Se erguía allí desde hacía siglos pero es probable que los árboles que la rodeaban recordasen la colocación de la primera piedra. Abajo, la fachada roja de la rectoría ardía con cálidos tintes en medio de los terrenos con césped, los canteros de flores y los abetos, con un huerto al fondo, una cuadra pavimentada a la izquierda y los vidrios inclinados de los invernaderos apoyados contra una pared de ladrillos. La vivienda había pertenecido a la familia durante generaciones, pero Jim era uno entre cinco hijos, y cuando, luego de un ligero curso de literatura de vacaciones, se declaró su vocación por el mar, se lo envió en el acto a un «barco de adiestramiento para oficiales de la marina mercante».
Allí aprendió un poco de trigonometría, y la manera de usar los juanetes. En general se simpatizaba con él. Tenía el tercer puesto en navegación y era remero del primer cúter.
Como era dueño de una cabeza firme y un físico excelente, se las arreglaba muy bien arriba, con las jarcias. Su puesto estaba en la cofa de trinquete, y desde allí miraba a menudo hacia abajo, con el desprecio de un hombre destinado a brillar en medio de los peligros, y veía la pacífica multitud de techos cortados en dos por la marea parda de la corriente, en tanto que, dispersas en las afueras de la llanura circundante, las chimeneas de las fábricas se erguían, perpendiculares, contra un cielo sucio, cada una de ellas delgada como un lápiz y eructando humo como un volcán. Podía ver los grandes barcos que partían, los anchos ferris en constante movimiento, los barquitos que flotaban muy abajo de sus pies, con el brumoso esplendor del mar a la distancia y la esperanza de una vida agitada en el mundo de la aventura.
En el puente de abajo, en la babel de doscientas voces, se olvidaba de sí y vivía de antemano, con el pensamiento, la vida marinera de la literatura ligera.
Se veía salvando a personas de barcos hundidos, cortando mástiles en medio de un huracán, nadando a través de una rompiente con una cuerda; o como náufrago solitario, descalzo y semidesnudo, mientras caminaba sobre arrecifes a flor de agua en busca de mariscos para no morir de hambre.
Enfrentaba a los salvajes en playas tropicales, aplastaba motines en alta mar, y en un botecito, en el océano, mantenía vivo el espíritu de hombres desesperados… ejemplo, siempre, de la dedicación al deber, y héroe tan impávido como los de los libros.
—Algo ocurre. Ven.
Se puso de pie de un salto. Los muchachos subían corriendo por las escalas. Arriba se oían grandes corridas y gritos, y cuando pasó por la escotilla permaneció inmóvil, como aturdido.
Era el anochecer de un día de invierno. El ventarrón había refrescado desde el mediodía e interrumpido el tráfico en el río, y ahora soplaba con la fuerza de un huracán, en ráfagas espasmódicas, que resonaban como salvas de grandes cañones que disparasen sobre el océano. La lluvia caía al sesgo, en láminas que parpadeaban y desaparecían, y entre una y otra Jim entrevió visiones de la tumultuosa marea, las pequeñas embarcaciones zarandeadas y sacudidas a lo largo de la costa, los edificios inmóviles en medio de la bruma que se espesaba, los anchos ferribotes que cabeceaban, pesados, al ancla; los vastos embarcaderos que subían y bajaban, ahogados por las rociaduras. La ráfaga siguiente pareció arrastrar consigo todo eso. El aire estaba henchido de aguas volantes. El ventarrón tenía una intención feroz, había una furiosa seriedad en el chillido del viento, en el brutal tumulto de la tierra y el cielo, que parecían dirigirse contra él, y que lo hicieron contener la respiración, atemorizado. Se quedó inmóvil.
Le pareció que se le hacía girar en torno de sí.
Lo empujaron.
—¡Al cúter!
Los jóvenes corrieron a su lado. Un costero que corría en busca de refugio había atravesado a una goleta anclada, y uno de los instructores del barco presenció el accidente. Una multitud de jóvenes se treparon a las barandas, se apiñaron en torno de los pescantes.
—Colisión. Delante de nosotros. Mr. Symons lo vio.
Un empellón lo hizo trastabillar contra el palo de mesana, y se tomó de una maroma. El viejo barco de adiestramiento, encadenado a su amarradero, se estremecía de uno a otro extremo, se bamboleaba con suavidad, de proa al viento, y su escaso velamen canturreaba en un bajo profundo la entrecortada canción de su juventud en el mar.
—¡Arríen!
Vio que el bote, tripulado, descendía con rapidez debajo de la baranda, y corrió tras él. Oyó un chapoteo.
—¡Suelten! ¡Desenganchen las betas!
Se asomó. El río hervía en espumosas franjas.
Se pudo ver al cúter, en la creciente oscuridad, bajo el impulso de la corriente y el viento, que por un momento lo mantuvieron clavado, sacudiéndose junto al barco. Una voz que gritaba le llegó, débil:
—¡Remen al compás, cachorros, si quieren salvar a alguien! ¡Al compás!
Y de pronto se levantó de proa y, saltando con los remos en alto sobre una ola rompió el hechizo que le imponían el viento y la marea.
Jim sintió que le apretaban el hombro con firmeza.
—Demasiado tarde, joven. —El capitán del barco depositó el freno de su mano en el muchacho, quien parecía a punto de saltar por sobre la borda, y Jim levantó la vista con el dolor de la derrota consciente en la mirada. El capitán le sonrió con simpatía—. Mejor suerte la próxima vez. Eso te enseñará a ser más despierto.
Un agudo grito saludó al cúter. Regresó bailando, semi lleno de agua, y con dos hombres extenuados bañándose en las tablas del fondo. El tumulto y la amenaza del viento y el mar le parecieron entonces despreciables a Jim, y le hicieron lamentar el haberse aterrorizado ante su ineficiente peligro.
Ahora sabía qué pensar de él. Le pareció que el ventarrón carecía de importancia. Podía afrontar mayores riesgos, y mejor que nadie. No quedaba ni una partícula de temor. Pero caviló toda la noche, mientras el remero de proa del cúter —un muchacho con una cara como la de una niña y grandes ojos grises— era el héroe del puente inferior. Ansiosos interrogadores se apiñaban a su alrededor. El joven narraba:
—Vi que la cabeza se le asomaba y se hundía, y lancé mi bichero al agua. Se le enganchó en los pantalones y yo casi caí al agua, me pareció que estaba a punto, sólo que el viejo Symons soltó el timón y me agarró de las piernas… El bote casi se inundó. El viejo Symons es un buen tipo. No me molesta que nos gruña. Me maldijo durante todo el tiempo que me sostuvo la pierna, pero esa no era más que su manera de decirme que no soltara el bichero. El viejo Symons es muy excitable, ¿no? No, no el tipo bajito y rubio; el otro, el grande de barba. Cuando lo sacamos gimió: «¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna!». ¿Alguno de ustedes se desmayaría de un golpe de bichero? Yo no. Se le clavó en la pierna hasta aquí. —Mostró el bichero, que había llevado abajo con tal fin, y provocó una gran sensación—. ¡No, tonto! No lo sostuvo la carne, sino los pantalones. Mucha sangre, es claro.
Jim lo consideró una lamentable exhibición de vanidad. El ventarrón había patrocinado un heroísmo tan espurio como su propia ficción de terror. Se sentía furioso con el brutal amotinamiento de la tierra y el cielo, por tomarlo desprevenido y frenar injustamente su generosa disposición apenas por un pelo. En otro sentido, se alegraba de no haber ido en el cúter, pues una proeza de menor importancia tuvo idéntica utilidad. Había ampliado sus conocimientos en mayor medida que quienes hicieron la labor. Cuando todos los hombres retrocedieran, entonces —estaba seguro— sólo él sabría cómo hacer frente a la espuria amenaza del viento y el agua. Sabía qué pensar de ellos. Vistos sin apasionamiento, parecían despreciables. No percibía en sí ni una sola huella de emoción, y el efecto final del conmovedor acontecimiento fue que, inadvertido y separado de la ruidosa multitud de muchachos, se alborozó, con renovada certidumbre, por su avidez para la aventura y por un multifacético sentimiento de valentía.