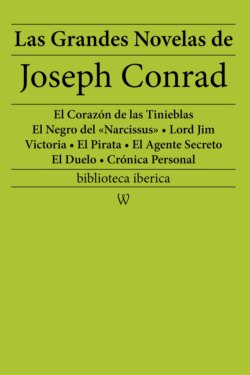Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo III
ОглавлениеEntretanto, el Narcissus , con todas las velas desplegadas, salió del monzón favorable. Derivó lentamente, enderezando la proa hacia todos los puntos de la brújula, sometido durante varios días al capricho de los vientos mudables y contrarios. Bajo las cálidas gotas de breves chubascos, los hombres descontentos hacían virar de un lado a otro las pesadas vergas, empuñando los cables empapados, jadeando y suspirando, en tanto que sus oficiales, ásperos y chorreantes de lluvia, los hostigaban interminablemente con sus voces cansadas. Durante los cortos reposos, miraban con repugnancia las palmas desolladas de sus manos entumecidas y se preguntaban unos a otros amargamente: «¿Quién querría ser marinero si pudiese ser hacendado?». Todos los caracteres se echaban a perder; nadie se cuidaba de lo que decía. Una noche oscura, en que los hombres de cuarto, jadeantes de calor y medio ahogados por la lluvia, habían pasado de braza en braza durante cuatro mortales horas, Belfast declaró que «abandonaría el mar para siempre y se embarcaría en un steamer ». Palabras excesivas, sin duda. El capitán Allistoun, siempre dueño de sí mismo, murmuraba tristemente al oído de mister Baker: «No está mal, no está mal», cada vez que lograba, a fuerza de astucias y maniobras, hacer con su excelente barco sesenta millas en veinticuatro horas. Desde el umbral de su pequeño camarote, Jimmy, con la barbilla en la mano, seguía nuestra labor con ojo insolente y melancólico. Le hablábamos con dulzura, a riesgo de cambiar después agrias sonrisas.
Luego, con viento propicio y bajo un cielo claro, el barco comenzó a salvar las latitudes australes. Pasó a la altura de Madagascar y Mauricio sin vislumbrar tierra. Se doblaron las amarras de las berlingas de recambio; se inspeccionaron las barras de escotilla. En sus momentos libres, el camarero, con aire preocupado, trataba de adaptar los paveses a las puertas de los camarotes. Se tendieron cuidadosamente telas sólidas. Ojos ansiosos buscaban ya hacia el Oeste el cabo de las Tempestades. El barco comenzó a cabecear con un fuerte oleaje del Sudoeste, y el cielo suavemente luminoso de las latitudes bajas adquirió de día en día sobre nuestras cabezas una pátina más dura: alta bóveda arqueada sobre el barco como un domo de acero en el que resonaba la voz profunda de los vientos frescos. Un sol frío sobre las crines blancas de los negros rompientes. Bajo el hálito fuerte de las rachas del Oeste, el barco, reducido su velamen, se inclinaba lentamente, obstinado, pero dócil. Coma de aquí allá, en el esfuerzo incesante por abrirse paso a través de la invisible violencia de los vientos; hundía la proa en la sombra de lisas cavidades; luchaba, remontando, contra las crestas nevadas de las grandes olas en fuga; se bamboleaba sin reposo de un lado a otro, como un ser que sufre. Sólido y valiente, respondía al querer del hombre, y sus mástiles sutiles, gesticulando sin cesar en abruptos semicírculos, parecían implorar en vano la clemencia del cielo borrascoso.
El invierno era malo aquel año en El Cabo. A la hora de relevo, los timoneles llegaban al castillo de proa pisando fuerte y soplando en sus dedos rojos, hinchados por el frío. Los que hacían la guardia sobre cubierta capeaban mejor o peor el aguijón helado del rocío, o, amontonados en los rincones abrigados, seguían con ojo opaco las altas olas implacables cuya furia inagotable envolvía el barco en un asalto sin cesar renovado. El agua chorreaba en cataratas ante las puertas del castillo de proa. Para alcanzar el lecho húmedo, era preciso saltar por encima de sábanas de agua. Los marineros entraban calados y volvían a salir envarados en sus vestidos a medio secar para hacer frente a las implacables y redentoras exigencias de su oscuro y glorioso destino. A popa, escrutando atentamente las nubes y el viento, aparecían los oficiales a través de la bruma del chubasco. De pie, agarrados a la barandilla, erguidos y lucientes bajo sus largos impermeables, se mostraban a intervalos, a merced de los cabeceos locos del barco duramente zarandeado, muy altos, atentos, violentamente sacudidos por encima de la línea gris del horizonte, pero siempre en una actitud quieta.
Observaban el tiempo y el barco con el ojo con que el hombre de tierra sigue las temibles fluctuaciones de la fortuna. El capitán Allistoun no abandonaba ya el puente, como si formase parte de los avíos del barco. De cuando en cuando, el camarero, tiritando, pero siempre en mangas de camisa, trepaba, vacilante y aferrándose a todo, hasta él con una taza de café caliente en la mano. La tempestad le arrebataba la mitad antes de que los labios del patrón se posasen en ella. Bebía el resto gravemente, de un solo trago lento, en tanto que la pesada espuma azotaba ruidosamente la tela encerada de su abrigo y la resaca de las olas se hinchaba alrededor de sus botas altas; y jamás sus ojos se separaban de su barco. Espiaba todos sus movimientos, clavaba en él su mirada como un amante que observa el trabajo asiduo y desinteresado de una mujer delicada en cuya frágil vida se encierra para él todo el sentido y la alegría del mundo. También nosotros vigilábamos nuestro barco. Su belleza no carecía de cierta debilidad. Pero no por esto le queríamos menos. Admirábamos sus cualidades en voz alta, nos jactábamos de ellas como si hubiesen sido nuestras, y el secreto de su única debilidad lo sepultábamos en el silencio de nuestra afección profunda. Había nacido entre el estruendo de los martillos trituradores de hierro, entre negros remolinos de humo, bajo un cielo gris, a las orillas del Clyde. Su corriente sombría y clamorosa había dado a luz seres de belleza que se alejaban flotando hacia las radiosas lejanías del mundo para ser amados por los hombres. El Narcissus era de aquella raza. Tal vez menos perfecto que otros muchos, pero era nuestro y, por consiguiente, incomparable. Estábamos orgullosos de él. En Bombay, ignaros marinos de agua dulce aludían a él diciendo «ese bonito barco gris». ¡Bonito! ¡Despreciable alabanza! Nosotros sabíamos que era el más magnífico buque marinero que se había botado al mar. Procurábamos olvidar que, semejante en eso a muchos buenos barcos marineros, quizá estaba mal lastrado. Era exigente. Demandaba mucho cuidado en la carga y manejo y nadie sabía exactamente cuánto cuidado necesitaría. ¡Tales son las imperfecciones del hombre! El barco conocía y corregía a veces la presuntuosa ignorancia humana con la sana disciplina del miedo. Se oían inquietantes historias sobre los viajes anteriores. El cocinero —marinero técnicamente, aunque no lo fuese en realidad—, desmoralizado por alguna desgracia, tal como la caída repentina de una marmita, rezongaba sombrío mientras enjugaba el suelo: «¡Ya está haciendo de las suyas! En uno de estos viajes nos arrastrará a todos al fondo. ¡Ya lo verá quienquiera!». A lo que el steward que había llegado en busca de un instante de reposo para su vida abrumada de fatiga, respondió con filosofía:
—Los que lo vean no lo charlarán luego. Y en cuanto a mí, prefiero no verlo.
Nosotros nos burlábamos de esos temores. Nuestros corazones se iban hacia el viejo cuando impelía vigorosamente su barco, empeñado en hacerle rendir cuanto podía, disputando bravamente al viento cada pulgada ganada; cuando, bajo las velas rizadas, lo lanzaba oblicuamente al asalto de olas enormes. Los hombres amontonados en la popa, atento el oído desde la primera breve orden del oficial que llegaba a tomar el mando del puente, durante el mal tiempo, admiraban su valor. Sus ojos pestañeaban bajo el viento; sus mejillas curtidas se empapaban con gotas más amargas que las lágrimas humanas; barbas y bigotes caían derechos y chorreantes como algas. Fantásticamente deformados: calzando altas botas, cubiertos con sombreros semejantes a cascos, oscilaban pesadamente, rígidos y voluminosos bajo sus encauchados relucientes, semejantes a aventureros extrañamente equipados para alguna fabulosa aventura. Cada vez que el barco se levantaba fácilmente a alguna cima vertiginosa y glauca, los codos se ceñían a los flancos, los rostros se iluminaban, murmuraban los labios. «¿Qué, no lo ha hecho hábilmente?», en tanto que todas las cabezas, girando unánimemente, seguían con sonrisas burlonas la ola burlada huyendo bajo el viento, toda blanca de la espuma de un furor monstruoso. Pero cuando por falta de rapidez se dejaba sorprender y bajo el choque brutal se tendía tembloroso, empuñábamos las cuerdas y con los ojos levantados hacia las estrechas fajas de tela distendida y empapada que crujían desesperadamente sobre nosotros, pensábamos en nuestros corazones:
«No es sorprendente. ¡Pobre!».
El día que hacía los treinta y dos de nuestra salida de Bombay, comenzó bajo malos auspicios. Por la mañana, una ola destrozó una de las puertas de la cocina. Nos precipitamos a través de una nube de vapor y encontramos al cocinero completamente calado e indignadísimo contra el barco: «Todos los días empeora. Ahora trata de ahogarme delante de mi propia estufa». Estaba furioso. Lo apaciguamos, en tanto que el carpintero, no obstante haber sido barrido dos veces por las olas, lograba reparar la puerta. A consecuencia del accidente, nuestra comida no estuvo lista hasta muy tarde, cosa que, después de todo, importó poco, pues Knowles, que aquel día debía servirnos, fue derribado por una ola y la comida se escapó por la borda. El capitán Allistoun, más severo el rostro y más delgado el labio que nunca, se obstinaba en navegar con todas las gavias y el trinquete, negándose a ver que, a fuerza de exigirle demasiado, el barco parecía perder valor por primera vez desde que le conocíamos. Se negaba a elevarse y se abría de mala gana su camino a través de las olas. Dos veces seguidas, como si se hubiese quedado ciego o estuviese cansado de vivir, metió deliberadamente la proa en una enorme ola que barrió la cubierta de un extremo a otro. Como lo hizo observar el contramaestre con marcado tono de contrariedad, mientras chapoteábamos hundidos hasta la cintura tratando de salvar un mísero cubo de colada:
—Esta tarde, todas las condenadas cosas que hay en el barco habrán pasado por encima de la borda.
El venerable Singleton rompió su silencio habitual para decir, con los ojos levantados hacia el aparejo:
—El viejo está enfadado con el tiempo, pero de nada sirve encolerizarse con los vientos del cielo.
Naturalmente, Jimmy había cerrado su puerta. Sabíamos que estaba seco y cómodamente en su pequeño camarote y esa seguridad, en nuestra absurda sinrazón, nos llenaba alternativamente de placer y exasperación. Donkin, esquivaba descaradamente el trabajo, inquieto y lamentable. Gruñía:
—Yo aquí fuera reventando de frío, con estos andrajos mojados, mientras ese condenado negro se está tan calentito sobre su cofre, con más ropa de la que necesita. ¡Maldita sea su estampa!
Nosotros no hacíamos caso de él; apenas si teníamos tiempo para dedicar un pensamiento a Jimmy y su íntima compañera. No podíamos perder tiempo en la ociosa tarea de sondear los corazones. El viento arrebataba las velas. La estiba cedía. Ateridos y calados, éramos arrastrados de un lado a otro de la cubierta mientras procurábamos reparar las averías. El barco, furiosamente sacudido, danzaba como un juguete en la mano de un loco. Justamente cuando el sol se ponía, tuvimos que precipitamos para reducir el velamen ante la amenaza de una nube siniestra, cargada de granizo. Brutalmente, como un puñetazo, se descargó la racha. El barco, aligerado a tiempo de trapo, la recibió valientemente, cediendo con lentitud a la violencia del asalto; luego, con un balanceo majestuoso e irresistible, se levantó de nuevo, recogiendo sus berlingas al viento entre los dientes de la ráfaga. La sombra de abismo de la nube negra vomitó entonces un torrente de granizo blanco que crepitó sobre el aparejo, rebotó a puñados desde lo alto de las vergas, acribilló la cubierta, redondo y opalino entre la tromba oscura como una lluvia de perlas. Pasó la nube. Por un momento, el lívido sol disparó horizontalmente los últimos rayos de una luz siniestra, entre las altas y móviles colmas de las olas. Luego se precipitó la noche salvaje, atropellando, borrando en un grito de furor aquel lúgubre resto de un día de tempestad.
Aquella noche no se durmió a bordo. La mayoría de los marinos recuerdan en el curso de sus vidas dos o tres noches semejantes de tormenta. El universo entero parece haber quedado reducido a tinieblas, clamor, furia y el barco. Semejante al último vestigio de una creación exterminada, el barco deriva, cargando las angustias de un puñado de humanidad culpable, a través del desastre, el tumulto y la agonía de un terror vengativo. Nadie durmió en el castillo de proa. La lámpara de hojalata, suspendida de una larga cuerda, describía amplios círculos de humo. Los vestidos mojados formaban montones oscuros sobre el piso reluciente; una delgada capa de agua se deslizaba de lado a lado. Sobre las literas, los hombres se hallaban tendidos, sin quitarse las botas, apoyados sobre el codo, con los ojos abiertos. Los impermeables colgados oscilaban, vivaces e inquietantes, como espectros temerarios de marinos decapitados danzando en la tormenta. Nadie hablaba, todos escuchaban. Fuera, la noche bramaba y sollozaba, acompañada de un redoblar continuo como de innumerables tambores lejanos. Gritos agudos desgarraban el aire. Bajo formidables choques sordos, temblaba el barco en tanto que las olas que se estrellaban sobre el puente lo abrumaban con su masa. A veces se levantaba con vivo ímpetu, como si fuese a abandonar la tierra para siempre; luego, durante instantes interminables, caía a través del vacío: todos los corazones cesaban de latir, hasta que un choque horrible, previsto y repentino, les devolvía su ritmo con un gran golpe. Después de cada dislocante sacudida del barco, Wamibo, tendido sobre el vientre, hundido el rostro en la almohada, exhalaba en una corta queja todo el tormento de este mundo. De vez en cuando, durante una fracción de intolerable segundo, el barco, en un desencadenamiento más feroz de la tormenta, permanecía sobre el flanco, vibrante e inmóvil, con una inmovilidad más temible que los más desmesurados de sus saltos. Entonces, pasaba un escalofrió, un estremecimiento de angustia, por todos aquellos cuerpos yacientes. Un hombre alargaba una cabeza ansiosa, un par de ojos brillaban en la luz móvil, vivos, resplandecientes de loco terror. Alguno avanzaba un poco las piernas, como para saltar al suelo. Pero muchos, inmóviles, tendidos de espaldas, con una mano fuertemente agarrada al borde de la litera, fumaban nerviosamente con rápidas bocanadas, puestos los ojos en el techo, inmovilizados en un inmenso deseo de paz.
A medianoche se dio orden de recoger la gavia pequeña y la sobremesana. Con inmensos esfuerzos trepamos a la arboladura, azotados por golpes implacables, salvamos la tela y descendimos extenuados para soportar en un silencio jadeante la flagelación cruel de las olas. Por primera vez quizá en la historia de la marina mercante, el cuarto de guardia relevado no abandonó la cubierta, retenido por la fascinación de una violencia que parecía alimentar un rencor envenenado A cada fuerte racha, los hombres, apretados unos con otros, murmuraban:
—No puede ventear más fuerte.
Y, al mismo instante, el huracán les gritaba desmintiéndolos con un clamor desgarrador y les retenía el jadeo en la garganta. De repente, una ráfaga furibunda pareció hendir la espesa masa de vapores de hollín y, más allá de las desgarradas nubes en fuga, pudo verse relampaguear la luna alta, precipitada hacia atrás a través del cielo con una velocidad aterradora, recta al ojo de los vientos. Muchos hombres bajaron la cabeza murmurando que «ver aquello les revolvía las entrañas». Pronto volvieron a cerrarse las nubes y de nuevo el mundo quedó reducido a una ciega y frenética tiniebla que aullaba escupiendo sobre el barco solitario granizo y cernidillo salados.
A eso de las siete y media la sombra de pez que nos envolvía palideció pasando al gris lívido y supimos que había salido el sol. El día insólito y amenazador que nos mostraba nuestros ojos azorados y nuestros rostros alterados, no hacía sino agregar peso a nuestro sufrimiento. El horizonte parecía haberse acercado por todas partes al alcance del barco. En aquel estrecho círculo, llegaban las olas furiosas, saltaban, golpeaban, huían, desaparecían inmediatamente. Una lluvia de pesadas gotas amargas volaba oblicua como una bruma. La gran gavia nos reclamaba, y todos, con una resignación estólida nos dispusimos a escalar una vez más la arboladura, pero los oficiales gritaron, rechazaron a los hombres y por fin comprendimos que no se dejarían subir a la verga más gavieros que los estrictamente indispensables para la faena. Como a cada instante los mástiles podían ser arrancados o arrastrados por encima de la borda, sacamos en conclusión que el capitán no quería perder de golpe toda su tripulación. Eso era razonable. El cuarto de servicio conducido por mister Creighton comenzó a trepar penosamente por el aparejo. El viento los aplastaba contra las cuerdas, luego, cediendo un poco, les permitía subir dos escalones, hasta que una más fuerte racha clavaba de arriba abajo de los obenques toda la fila trepadora, en actitudes de crucifixión. El otro cuarto se precipitó hacia el puente para ronzar la vela. Las cabezas humanas emergían a merced del agua irresistible que los arrojaba aquí y allá. En medio de nosotros mister Baker repartía estimulantes gruñidos, escupiendo y jadeando entre el cable enredado como una enérgica marsopla. A favor de una tregua fatídica y sospechosa, se terminó la faena sin que se perdiese un hombre ni de la verga ni de cubierta. Por un momento, la tempestad pareció ceder y el barco, como agradecido por nuestro esfuerzo, recobró el valor y luchó contra el temporal.
A las ocho, los hombres relevados, acechando el momento propicio, se lanzaron corriendo a través de la cubierta inundada en dirección al castillo de proa para tomar algún descanso. La otra mitad de la tripulación se quedó a popa para, a su vez, «acompañar al barco en su pena», como decían. Los dos oficiales trataron de convencer al capitán de que abandonase la toldilla y fuese a descansar un poco. Mister Baker le gruñía al oído:
—¡Hum!, seguramente ahora… ¡hum!… confianza en nosotros… no hay nada más que hacer… tendrá que aguantar o salir. ¡Hum! ¡Hum!
Desde lo alto de sus seis pies, el joven Creighton le sonreía de buen humor:
—El barco es sólido. Descanse una hora, sir .
La mirada de piedra de los dos ojos enrojecidos por el insomnio, se clavaba en ellos. Los bordes de sus párpados estaban escarlata y movía incesantemente la mandíbula con un esfuerzo lento, como si masticase goma. Sacudiendo la cabeza, repitió:
—No se preocupen por mí. Debo ver el fin.
Consintió, sin embargo, en sentarse un momento, con su faz dura inflexiblemente vuelta hacia el lado del viento. El mar lo abofeteaba, y sus aguas corrían por su rostro, simulando lágrimas que él hubiese llorado.
En la popa, a barlovento, el cuarto de guardia, aferrado a los obenques de mesana y sosteniéndose unos a otros, procuraban cambiar palabras de estímulo. Singleton gritó a plena voz desde el timón:
—¡Eh, vosotros, cuidado!
Su voz les llegó convertida en un murmullo de advertencia. Todos los hombres se sobresaltaron.
Una enorme ola espumeante salía de la bruma; venía sobre nosotros rugiendo salvajemente, tan temible y desmoralizadora en el impulso con que se precipitaba como un loco con un hacha. Uno o dos marineros se arrojaron gritando sobre el aparejo; la mayoría, haciendo una aspiración convulsiva, se mantuvieron aferrados a sus puestos. Singleton hincó sus rodillas bajo la rueda y aflojó cuidadosamente el timón para aliviar al barco que cabeceaba a pico, pero sin apartar los ojos de la ola que llegaba. Vertiginosa, se irguió como un muro de cristal verde coronado de nieve. El barco se elevó de un vuelo y permaneció un momento sobre la cima espumosa, semejante a un gran pájaro marino. Antes de que hubiésemos podido recobrar la respiración, lo golpeó una pesada ráfaga, otro rompiente lo cogió traidoramente por debajo de la proa; el barco se acostó de golpe y el agua invadió la cubierta. De un salto, el capitán Allistoun se puso en pie, luego cayó; Archie rodó por encima gritando:
—¡Ya se endereza!
Un segundo bandazo a sotavento lo alcanzó; los acolladores bajos se hundieron más aún; los pies de los hombres Saquearon y los marineros quedaron suspendidos, rodando, encima de la toldilla inclinada. Pudieron ver cómo hundía el barco su flanco en el agua y clamaron unánimemente:
—¡Se hunde!
En la proa, las puertas del castillo se abrieron violentamente y los hombres que descansaban se precipitaron uno tras otro, con los brazos al aire, para caer en seguida sobre las manos y las rodillas y arrastrarse a cuatro patas hacia la popa, a lo largo de la cubierta, más inclinada que el techo de una casa. Las olas se levantaban persiguiéndolos; ellos huían, vencidos por aquella lucha sin misericordia, como ratas ante una inundación; a fuerza de puños treparon uno tras otro por la escala de popa que emergía, semidesnudos, con las pupilas dilatadas, y, apenas llegados a lo alto, se deslizaron en masa bajo el viento, cerrados los ojos, hasta detenerse al choque brutal de sus flancos contra los puntales de hierro de la batayola; luego, gimiendo, rodaron en una masa confusa.
El inmenso volumen de agua proyectado hacia la proa por la última sacudida del barco, había hundido la puerta del castillo. Los marineros vieron salir y flotar sobre el mar sus cofres, sus almohadas, sus mantas y sus pobres ropas. Al mismo tiempo que se esforzaban por trepar de nuevo a barlovento, miraban desolados el desastre. Los colchones flotaban alto, las mantas extendidas ondulaban, en tanto que los cofres, casi llenos, rodaban pesadamente dando fuertes bandazos antes de hundirse, semejantes a cascos desmantelados; el grueso capote de Archie pasó con los brazos en cruz como un marinero ahogado que tuviese la cabeza bajo el agua. Los hombres se deslizaban, procurando agarrarse con las uñas a los intersticios del maderamen; otros, amontonados en los rincones, hacían girar sus ojos dilatados. Todos aullaban sin parar:
—¡Los mástiles! ¡Cortad! ¡Cortad!
Una negra turbonada rugía en el cielo bajo, encima del barco tendido sobre el flanco, con las puntas de las vergas de babor dirigidas hacia las nubes, en tanto que los grandes palos, inclinados casi paralelamente al horizonte, parecían haber adquirido una longitud desmesurada.
El carpintero se soltó, rodó contra la claraboya y comenzó a arrastrarse hacia la entrada de la camareta, en donde se guardaba un hacha grande destinada precisamente para tales casos. En aquel momento los escofines cedieron, el cabo de la pesada cadena rechinó en lo alto y, mezcladas al vuelo del cernidillo, descendieron rojas chispas de fuego. La vela crujió en una sacudida que pareció arrancamos el corazón a través de los dientes apretados y se convirtió instantáneamente en un manojo de estrechos cintajos flotantes que, mezclados, anudados, pronto cayeron inertes a lo largo de la verga.
Con un esfuerzo logró erguirse el capitán, con el rostro contra el puente sobre el que pendían los hombres, balanceados al extremo de las cuerdas como ladrones de nidos en el muro de un acantilado. Uno de los pies del capitán se apoyaba sobre el pecho de un marinero; en su rostro purpúreo se estremecían sus labios. También él gritaba, doblado en dos:
—¡No! ¡No!
Mister Baker, con una pierna sobre la bitácora, rugió:
—¿Ha dicho usted que no? ¿Que no corten?
El otro sacudió la cabeza frenéticamente.
—¡No! ¡No!
El carpintero, que se arrastraba entre sus piernas, lo oyó, se dejó caer de pronto contra el suelo y permaneció inmóvil junto a la claraboya. Algunas voces repitieron la prohibición:
—¡No! ¡No!
Luego, todo volvió a quedar en silencio. Esperaban que el barco volcase por completo y los arrojase al mar y, entre el terrífico rumor de las olas y los vientos, ni un solo murmullo de reconvención se escapó de aquellos hombres que hubiesen dado muchos años de su vida por ver a «esos condenados palos saltar por encima de la borda». Todos sentían que su única probabilidad de salvación residía allí; pero un hombrecillo de rostro duro sacudía su cabeza gris y gritaba: «¡No!», sin lanzarles siquiera la limosna de una mirada. Mudos, jadearon. Agarraron las barras de apoyo, se anudaron trozos de cuerda bajo las axilas, apretaron los cáncamos, se arrastraron amontonados hacia los lugares en que podían apoyar los pies; se aferraron a barlovento con los dos brazos, con los codos, con el mentón, casi con los dientes; algunos, incapaces de retirarse con bastante rapidez de los rincones a que habían sido arrojados, sentían hincharse el mar mientras trepaban y azotarles las espaldas. Singleton no había soltado el timón. Sus cabellos volaban al viento; la tempestad parecía agarrar por la barba a su viejo adversario y torcerle la blanca cabeza. No soltaba el timón y, con las rodillas afianzadas entre las cabillas de la rueda, volaba de arriba abajo como un hombre en una rama. Como la muerte no parecía dispuesta, los hombres volvieron a mirar en torno. Donkin, cogido por un pie en el nudo de un cable, colgaba con la cabeza hacia abajo debajo de nosotros y gritaba con el rostro a ras del suelo:
—¡Cortad! ¡Cortad los mástiles!
Dos hombres se dejaron deslizar cuidadosamente hasta él y otros tiraron del cable. Lo agarraron, lo encaramaron en lugar más seguro, lo sostuvieron en tanto que él injuriaba al patrón, mostrándole el puño con horribles blasfemias, conjurándonos con palabras abyectas:
—¡Cortad! No hagáis caso de ese idiota asesino. Cortad, alguno de vosotros.
Uno de sus salvadores le dio un revés en plena boca; su cabeza chocó contra el suelo y súbitamente quedó tranquilo, lívidas las mejillas; su boca, cuyo labio hendido mostraba algunas gotas de sangre, jadeaba sin ruido. A sotavento, otro hombre yacía abatido; sólo el empalletado le impedía caer. Era el steward . Tuvimos que atarlo como un fardo, pues el espanto lo paralizaba. Al sentir que el barco se inclinaba, había subido precipitadamente de la despensa y había caído desdichadamente, con una taza de porcelana en su mano crispada. La taza no se había roto. Se la quitaron con trabajo, y al verla en nuestras manos preguntó con voz temblorosa:
—¿En dónde la habéis encontrado?
Su camisa colgaba en jirones, las mangas hendidas se agitaban como alas. Dos hombres lo ataron y su cuerpo, plegado en dos por las cuerdas que lo sujetaban, parecía un paquete de andrajos húmedos. Mister Baker se arrastró a lo largo de la fila de hombres, preguntando:
—¿Están todos?
E iba examinando a cada cual. Algunos movían los párpados sobre sus ojos atónitos, otros tiritaban convulsivamente. La cabeza de Wamibo caía sobre su pecho, y, en actitudes dolorosas, cortados por las amarras, se extenuaban todos en el esfuerzo para no soltarse, jadeando pesadamente. Sus labios crispados se dilataban como para gritar a cada horrible sacudida del barco volcado. El cocinero, abrazado a un puntal de madera, repetía inconscientemente una oración. En los breves intervalos del tumulto demoníaco que nos rodeaba, podía oírsele, despojado de gorra y chancletas, implorando en medio del huracán al Señor de nuestras vidas que no le dejase caer en tentación. También él calló pronto. De aquella tropa de hombres ateridos y hambrientos que esperaban cansadamente una muerte violenta, ni una voz se elevaba; mudos, pensativos y ceñudos, escuchaban llenos de horror la imprecación del huracán.
Pasaron las horas. A pesar de que la fuerte inclinación del barco los protegía del viento que soplaba por encima de sus cabezas en un largo ulular continuo, glaciales chubascos turbaban por momentos la calma sin reposo de su refugio. Entonces, bajo el tormento de esta nueva prueba, unos hombres se crispaban ligeramente. Los dientes castañeteaban. El cielo se despejó y un claro sol brilló sobre el barco. Después de romperse contra el barco el ariete de cada ola, fugaces y tornasolados arco iris se combaban entre la espuma, por encima del casco a la deriva. La tempestad concluía con una fuerte brisa, clara y cortante como un cuchillo. Entre dos viejos, Charley, atado con una larga bufanda a una anilla de la cubierta, lloraba dulcemente, con raras lágrimas de estupor, de frío, de hambre, de general infortunio. Uno de sus vecinos le dio una palmada en los lomos, preguntándole rudamente:
—¿Qué ha sido del tupé, mocito? No había manera de aguantarte.
Volviéndose con la mayor prudencia se quitó la chaqueta y la echó sobre el chiquillo. El otro marinero de al lado murmuraba:
—Esto hará de ti un hombre, hijito.
Tendieron los brazos y se apretaron contra él. Charley levantó los pies y bajó los párpados. Luego, comenzaron a oírse suspiros de los hombres que, dándose cuenta de que no se habían «ahogado en un amén», ensayaban posturas más cómodas. Mister Creighton, que se había herido en una pierna, yacía entre nosotros, apretados los labios. Algunos de los mozos de su cuarto procuraban sujetarlo más sólidamente. Sin una palabra, sin una mirada, levantó los brazos uno tras otro para facilitar la operación, y ni un músculo se movió sobre su duro rostro. Solícitamente le preguntaron los hombres:
—¿Está ahora mejor, sir ?
—Ya pasará —contestó brevemente.
Era un oficial joven, rígido en el servicio, pero más de un hombre de su cuarto confesaba quererlo «por sus maneras aristocráticas de maldecirlo a uno de arriba abajo del puente». Otros, incapaces de discernir tan delicados matices, lo respetaban por su elegancia.
Por primera vez desde que el barco estaba en peligro, el capitán Allistoun lanzó una breve mirada a sus hombres. Casi erguido, un pie contra la claraboya, una rodilla sobre la cubierta y la burra de mesana en torno a la cintura, se balanceaba de atrás hacia delante, fija la mirada en la proa, vigilante como un vigía que espera una señal. Ante sus ojos, el barco, con la mitad de la cubierta bajo el agua, subía y bajaba, levantado por las grandes olas que brotaban bajo su masa para huir resplandecientes bajo el sol frío. Comenzábamos a pensar que, después de todo, navegaba admirablemente. Voces confiadas decían:
—Saldrá del paso, muchachos.
Belfast exclamó fervorosamente:
—¡Daría un mes de paga por una pipa!
Uno o dos hombres, pasando sus secas lenguas por sus labios salados, murmuraron algo sobre «un sorbo de agua». Como inspirado, el cocinero se levantó, apoyando el pecho contra el barril de popa y miró dentro. Había un poco de líquido en el fondo. Gritó agitando los brazos y dos hombres comenzaron a arrastrase de un lado a otro, pasando de mano en mano la taza del steward . Cada cual tomó un buen trago. Cuando le tocó el tumo a Charley, uno de sus vecinos gritó:
—El condenado pilluelo duerme.
Dormía, en efecto, como si hubiese tomado un narcótico. Le dejamos. Singleton sostuvo el timón con una mano mientras bebía, inclinado para proteger los labios del viento. Para que Wamibo viese la taza que se le ponía ante los ojos, fue preciso gritarle y golpearle; Knowles observó sagazmente:
—Es mejor que un trago de ron.
Mister Baker gruñó:
—Gracias.
Mister Creighton bebió y movió la cabeza ligeramente. Donkin bebió vorazmente, lanzando una mirada feroz por encima de la taza. Belfast nos hizo reír cuando, con su boca muequeante, gritó:
—Traed por aquí. En este rincón, todos somos abstemios.
Un hombre en cuclillas presentaba de nuevo el recipiente al patrón gritándole desde abajo:
—Todos han bebido, capitán.
Tendió la mano a tientas para cogerlo y lo devolvió con un ademán rígido, como si temiese robar una mirada siquiera a su barco. Los rostros se aclararon y gritamos al cocinero:
—¡Bravo, doctor!
Se hallaba sentado a sotavento, oculto por el barril, y nos contestó abundantemente; pero en aquel momento los rompientes hacían un endemoniado estruendo y sólo pudimos recoger trozos de frases, algo como «Providencia» y «nacidos por segunda vez». Había recaído en su vieja manía: predicaba. Le dirigimos amistosos, pero burlones ademanes. Lo veíamos allá abajo, con un brazo extendido y agarrado con el otro, moviendo los labios, levantada hacia nosotros su faz iluminada, forzando la voz, muy serio y meneando la cabeza para evitar las salpicaduras de las olas.
De repente, alguien gritó:
—¿Y Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? —Y de nuevo se apoderó de nosotros la consternación.
Desde el extremo de la fila el contramaestre gritó con voz ronca:
—¿Se le ha visto salir?
Voces acongojadas exclamaron:
—¿Se habrá ahogado…? ¡No! En su camarote… ¡Dios mío…! Como rata en la ratonera… Imposible abrir la puerta… ¡Ay! El barco se ha inclinado con demasiada rapidez y el agua lo ha bloqueado… ¡Pobre diablo…! No hay nada que hacer… Es preciso ir a ver…
—¡Dios lo condene, quién podría ir a ver! —chilló Donkin.
—Nadie te pide a ti que lo hagas —gruñó un vecino—. Tú no eres hombre, eres un objeto.
—¿Hay siquiera una vaga probabilidad de llegar hasta él? —preguntaron dos o tres voces a la vez.
Belfast avanzó con un impulso de ciega impetuosidad y, más rápido que un relámpago, se precipitó a sotavento. Simultáneamente lanzamos todos un grito de angustia, pero, cuando ya sus piernas habían pasado por encima de la borda, Belfast había logrado agarrarse y reclamaba a grandes gritos una cuerda. En la extremidad en que nos veíamos, nada podía parecemos terrible; el meneo de sus piernas y el terror de su cara nos parecieron, pues, cómicos. Alguien se echó a reír y, como infectados por el contagio de una jovialidad histérica, todos aquellos hombres hoscos comenzaron a reír, extraviada la vista, semejante a un grupo de dementes atados a un muro. Mister Baker, dejándose resbalar de la bitácora, alargó una pierna a Belfast, que trepó completamente trastornado, condenándonos con abominables palabras a todos los diablos de Erín.
—Es usted… ¡Hum!, es usted un mal hablado. Craik —gruñó mister Baker.
Tartamudeando de indignación respondió Belfast:
—Mírelos usted, sir . ¡Maldita sea su estampa! ¡Reírse de un compañero que pasa por encima de la borda! ¡Y a eso llaman hombres!
Pero desde la toldilla gritaba el contramaestre:
—¡Por aquí! —Y Belfast se apresuró a unírsele, arrastrándose a cuatro patas.
Los cinco hombres, suspendidos, tendido el cuello por encima del borde de la toldilla, trataban de descubrir el camino más seguro para llegar a la proa. Parecían vacilar. Los demás, contorsionados penosamente bajo sus ataduras, acechaban boquiabiertos. El capitán Allistoun no veía nada. Parecía que con la fuerza de la mirada mantenía el barco a flote, merced a una concentración sobrehumana de energía. El viento soplaba alto bajo el sol, se levantaban blanquísimas columnas de espuma y entre el rutilar de los arco iris abiertos en haz sobre el casco abrumado, los hombres descendieron, circunspectos, desapareciendo a nuestra vista con ademanes deliberados.
Iban bamboleándose de los maimonetes a las cornamusas por encima de las olas que azotaban la cubierta sumergida a medias. Los dedos de sus pies arañaban el suelo. Enormes masas de fría agua verde se derrumbaban sobre sus cabezas saltando por encima de las amuradas. Por un momento quedaban suspendidos al extremo de sus brazos dislocados, cortado el aliento por el choque y cerrados los ojos; luego, soltándose de una mano se lanzaban, oscilantes las cabezas, procurando agarrar un cable o una madrina más adelante. El contramaestre avanzaba rápidamente con grandes braceadas atléticas, agarrándose a las cosas con puño de hierro y recordando repentinamente trozos de la última carta de su «vieja». El pequeño Belfast bregaba rabiosamente, diciendo a media voz:
—¡Cochino negro!
La lengua de Wamibo colgaba de excitación, en tanto que Archie, intrépido y sereno, ponía en cada probabilidad de avance toda la clarividencia de su sangre fría.
Una vez encima de la camareta, soltáronse uno tras otro y cayeron pesadamente, boca abajo, con las palmas de las manos apoyadas contra la lisa superficie del suelo de teca. En torno, la resaca hervía espumeante y silbando. Naturalmente, todas las puertas se habían convertido en escotillones. La primera era la de la cocina. Ésta se extendía de lado a lado y dentro se oía chapotear el agua en notas repercutidas, y huecas. La puerta siguiente era la del taller de carpintería. La levantaron y miraron dentro. La habitación parecía haber sufrido los estragos de un temblor de tierra. Todo cuanto había en ella se había derrumbado contra el tabique frontero a la puerta y, al otro lado de aquel tabique, debía de hallarse Jimmy vivo o muerto. El banco de carpintero, una caja a medio acabar, sierras, tijeras, alambres, hachas, pinzas, se amontonaban bajo una capa de clavos. Una azuela afilada levantaba su claro filo, que brillaba peligrosamente en el fondo como una sonrisa maligna. Los hombres, agarrados unos a otros, sondeaban la penumbra. Un bandazo nauseabundo y solapado del barco estuvo a punto de arrojarlos a todos en racimo por la borda. Belfast aulló:
—¡Vamos allá! —Y saltó.
Archie le siguió ligeramente, agarrándose de unos estantes que cedieron bajo su peso, viniéndose abajo con gran estrépito de maderas rotas. Apenas había allí sitio para tres hombres. Y en el cuadro de soleado azul de la puerta, el rostro del contramaestre, sombrío y barbudo y el de Wamibo, extraviado y lívido, se inclinaban, acechando.
A un mismo tiempo gritaron:
—¡Jimmy! ¡Eh! ¡Jim!
Arriba, la gruesa voz del contramaestre gruñó por su parte:
—¡Wait!
En una pausa imploró Belfast:
—Jimmy querido, ¿estás vivo?
Y el contramaestre:
—Otra vez. Todos al tiempo, muchachos.
Gritaron todos frenéticamente. Wamibo dejaba oír sonidos semejantes a ladridos sonoros. Belfast tamboreaba sobre el tabique con un trozo de hierro. Todo cesó repentinamente, pero un ruido de gritos y de golpes continuó oyéndose, débil y distinto, como un solo que siguiese a un coro. Vivía. Con la energía de la desesperación atacamos el abominable amontonamiento de cosas pesadas, de cosas cortantes, de cosas difíciles de manejar. El contramaestre se alejó a rastras en busca de un trozo de cuerda, y Wamibo, retenido por gritos de: «¡No saltes…! ¡No vengas aquí, cabeza de palo!», giraba sus desorbitados ojos encima de nuestras cabezas, reducida su fisonomía a sus ojos en blanco, a sus relucientes colmillos y a la maraña de sus cabellos; semejante a un demonio a medias bruto que se deleitase contemplando maravillado la extraordinaria agitación de los condenados. El contramaestre nos rogaba: «daos prisa», a tiempo que nos echaba un cabo de cuerda, al que atamos toda suerte de objetos que se elevaron dando vueltas y que el ojo del hombre no debía volver a ver. Un deseo furioso de arrojarlo todo por la borda se apoderó de nosotros. Trabajábamos frenéticamente, cortándonos los dedos, dirigiéndonos unos a otros palabras brutales. Jimmy continuaba su concierto enloquecedor: gritos penetrantes de mujer torturada lanzados sin tomar aliento, golpes redoblados de pies y manos. El exceso de su terror hería tan cruelmente nuestros corazones, que deseábamos abandonarlo, salir pronto de aquel lugar profundo como un pozo y vacilante como un árbol, no oír más, regresar por fin a la toldilla, donde podríamos esperar pasivamente la muerte en un reposo incomparable.
—¡Cállate, cállate por Dios! —le gritamos.
Y él redobló sus gritos. Debía imaginarse que no le oíamos. Sin duda su propio clamor sólo alcanzaba débilmente a sus oídos. Nos lo imaginábamos acurrucado en el borde de la litera superior, golpeando con los puños las maderas en la oscuridad, con la boca enormemente abierta en ese grito incesante. Horribles minutos. Una nube pasando sobre el sol, oscureció amenazadoramente la abertura de la puerta. Cada movimiento del barco era un sufrimiento. Trabajábamos al azar, sofocados por la falta de aire y presa del más horrible malestar. El contramaestre nos conjuraba desde arriba:
—¡Daos prisa! ¡Daos prisa! El mar dará cuenta de nosotros dos si no os dais prisa.
Tres veces saltó una ola por encima del flanco más alto, dejando caer sobre nuestras cabezas cubos de agua. Entonces Jimmy, asustado por el choque, se detenía un momento —esperando tal vez que se hundiera el barco—, y luego reanudaba con más fuerza el grito de su angustia, como estimulado por una ráfaga de miedo. En el fondo, los clavos formaban una capa de varias pulgadas de espesor. Era horrible. Todos los clavos del universo no clavados en alguna parte parecían haberse reunido en aquel taller de carpintería. Los había de todas clases, pues formaban los restos de las provisiones de siete travesías. Tachuelas de estaño; tachuelas de cobre, puntiagudas como agujas; clavos de bomba, semejantes, con su gruesa cabeza, a pequeños hongos de hierro; clavos sin cabeza, horribles; clavos franceses, esbeltos y pulidos. Yacían en una masa compacta, más inabordable que un erizo de hierro. Vacilamos, deseando una pala, en tanto que debajo de nosotros Jimmy chillaba como si lo desollasen vivo. Gimiendo hundimos nuestros dedos entre los clavos, levantándonos inmediatamente para sacudir de nuestras manos puntas y gotas bermejas. Nuestros gorros, llenos de clavos, pasaban de mano en mano hasta llegar al contramaestre que, como el sacerdote de un rito apaciguador y misterioso, los arrojaba por el aire a la desencadenada furia de las aguas.
Por fin alcanzamos el tabique. Estaba construido con recias planchas. Nuestro barco, nuestro Narcissus , era un barco bien construido hasta en el último detalle. Nunca tabique alguno marinero reunió en sí más resistentes tablas de roble —o, al menos, así nos lo pareció—. Entonces nos dimos cuenta de que en nuestra precipitación habíamos arrojado por la borda todas las herramientas. El pequeño y absurdo Belfast quiso hundir el suelo con su propio peso y comenzó a saltar a pie juntillas como un antílope, maldiciendo a los constructores de Clyde por su obra demasiado bien hecha. Incidentalmente, injurió a toda la Gran Bretaña del Norte, al resto de la tierra, al mar y a todos sus compañeros. A tiempo que se dejaba caer pesadamente sobre los talones, juraba que nunca más volvería a tener nada de común con ningún imbécil «incapaz de la malicia suficiente para distinguir su rodilla de su codo». A fuerza de patear, logró desterrar los últimos restos de sangre fría que aún pudiera conservar Jimmy. Y entonces pudimos oír al objeto de nuestra solicitud exasperada, precipitarse de un lado a otro bajo el tabique. Su voz, forzada, se había roto por fin y sólo salían de su garganta lamentables chirridos. Su espalda —a no ser que fuese su cabeza—, rozaba las maderas, tan pronto aquí, tan pronto allá, de una manera grotesca. Chillaba como si esquivase los invisibles golpes, y eso era más insoportable aún que sus gritos. De repente, Archie exhibió una palanca de hierro, que había reservado junto con un hacha pequeña. Al verlas, lanzamos un rugido de satisfacción. Asestando un fortísimo golpe, nos hizo saltar a la cara menudas astillas de madera. El contramaestre nos gritó desde arriba:
—¡Cuidado, no le vayáis a matar! Poco a poco.
Wamibo, loco de excitación, caminaba con la cabeza caída, nos estimulaba con voz demente:
—¡Ho, ho! ¡Fuerte! ¡Ho, ho! ¡Golpead fuerte!
Temerosos de que se viniese abajo, matando a algunos de nosotros en su caída, conjuramos al contramaestre a que «tirase agua a ese condenado finlandés». Luego, todos a la vez gritamos contra el tabique:
—¡Quítate de debajo! ¡Hazte hacia la proa!
En seguida nos callamos.
Sólo se oía el zumbido profundo del mar que gemía sobre nuestras cabezas, con el retumbar de las olas mezclado al silbido de la resaca. Como abrumado por la desesperación, el barco se bamboleaba sin vida y el vértigo de este insólito balanceo resonaba en nuestros cráneos. Belfast clamó:
—Por el amor de Dios, Jimmy, ¿dónde estás…? ¡Golpea! ¡Jimmy, querido…! ¡Golpea! ¡Cochina bestia negra! ¡Golpea!
Jimmy continuaba más mudo que un muerto en su tumba y nosotros, como hombres en torno de una fosa, nos sentíamos a punto de llorar; llorar de vejación, de agotamiento, de fatiga, con todo nuestro inmenso deseo de concluir, de salir de allí, de tendernos a descansar en cualquier sitio, o contemplar de frente el peligro y tener aire. Archie gritó:
—¡Dejadme sitio!
En cuclillas a sus espaldas, protegiendo nuestras cabezas, mirábamos el hierro atacar obstinadamente la juntura de dos tablas.
Un crujido y luego, de repente, la palanca desapareció a medias entre las astillas de un orificio oblongo. Seguramente, no más de una pulgada debió separarla de la cabeza de Jimmy. Archie la retiró apresuradamente y aquel infame negro, arrojándose hacia la abertura, pegó a ella sus labios y con una voz casi apagada gimió:
—¡Socorro! —Aplastando su cabeza contra la madera en un esfuerzo loco para salir por aquel agujero que tenía una pulgada de ancho por tres de largo.
En el estado de desconcierto en que nos hallábamos, esa acción increíble nos paralizó totalmente. Parecía imposible separarlo de allí. El mismo Archie perdió por fin su sangre fría.
—¡Si no te quitas de ahí, te hundo la herramienta en la cabeza! —gritó con voz resuelta.
Lo hubiera hecho como decía, y su seriedad pareció impresionar a Jimmy, que desapareció de repente. Entonces atacamos las tablas, hundiendo y arrancando astillas con la furia de hombres apremiados por alcanzar un enemigo mortal, espoleados por el deseo de descuartizarlo miembro a miembro. La madera se hendió, crujió, cedió. Belfast hundió en la abertura la cabeza y los hombros y tentó rabiosamente.
—¡Ya lo tengo, lo tengo! —gritó—. ¡Oh! ¡Aquí! Se me escapa; lo tengo… ¡Tiradme de las piernas…! ¡Tirad!
Wamibo aullaba sin cesar un momento. El contramaestre gritaba órdenes:
—Cógele por los cabellos, Belfast; sacadlos a los dos. ¡Arriba!
Tiramos y sacamos a Belfast de un tirón y lo dejamos caer con disgusto. Sentado en el suelo, congestionado el rostro, sollozaba desesperadamente.
—No hay manera de agarrar sus lanas.
De pronto aparecieron la cabeza y el busto de Jimmy. Había quedado cogido por la cintura y, desorbitados los ojos, echaba espumarajos a la altura de nuestras pantorrillas. Lo asaltamos con la brutalidad de nuestra impaciencia, arrancándole la camisa, tirándole de las orejas, jadeando sobre él y, de pronto, lo sentimos caer entre nuestros brazos como si alguien, por fin, hubiese soltado sus piernas. Con el mismo movimiento, sin una pausa, lo levantamos. Su aliento silbaba, sus pies golpearon nuestros rostros levantados; se agarró a dos pares de brazos por encima de su cabeza y se nos escapó de entre los dedos con tal precipitación que pareció escaparse de nuestras manos como una vejiga llena de gas. Chorreantes de sudor trepamos en racimo por la cuerda y, cogidos de nuevo por el áspero soplo del viento, quedamos fuera con la respiración cortada, como un grupo de hombres repentinamente sumergidos en el agua helada. Con las mejillas ardiendo, nos estremecíamos de frío hasta la medula de los huesos.
Jamás nos había parecido antes la tempestad más furiosa, más demente el mar, más burlón e implacable el sol, más desnuda de esperanza la posición del barco. Cada uno de sus movimientos presagiaba el fin de su agonía y el comienzo de la nuestra. Nos separamos de la puerta, tambaleantes, y, sorprendidos por un bandazo, caímos en masa. El muro de la camareta nos parecía más liso que el vidrio y más pulido que el hielo. Ningún asidero, salvo un largo garfio de cobre que servía en ocasiones para mantener una puerta abierta. Wamibo se agarraba a él y nosotros nos agarrábamos a Wamibo, sosteniendo entre todos a nuestro Jimmy, que se hallaba completamente abatido. No se le hubiera creído con fuerza para cerrar una mano. Nosotros lo sosteníamos siempre, ciegos y fieles en nuestro temor. No había que temer que Wamibo soltase su asidero, pues todos recordaban que el muy bruto tenía más fuerza que tres hombres escogidos al azar entre la tripulación. Pero temíamos que el garfio cediese, y al mismo tiempo pensábamos que el barco había tomado por fin el partido de enderezarse. Pero no hubo tal. Una ola nos inundó por completo. El contramaestre escupió:
—De pie y vámonos. Tenemos un momento de calma. Todos a popa, o nos iremos al diablo.
Nos levantamos rodeando a Jimmy. Le suplicamos que se levantase a su vez, que al menos se sostuviese en pie. Mudo como un pez, giraba sus atemorizados ojos, roto todo resorte de energía en su cuerpo. Se negaba a ponerse en pie, a agarrarse siquiera a nuestros cuellos. No era ya nada más que una fría envoltura de piel negra, mal rellenada de borra blanda; piernas y brazos colgaban dislocados y fláccidos, la cabeza vacilaba de lado a lado, el labio inferior caía, enorme y pesado. Nos apretujábamos en torno abrumados, desconcertados; nuestros cuerpos, que le protegían, se balanceaban peligrosamente en una sola masa; en el umbral mismo de la eternidad, vacilábamos todos a la vez, con absurdo gesto de disimulo, como un grupo de hombres ebrios que no saben qué hacer con el cadáver robado.
Era preciso hacer algo; llevarlo a popa a toda costa. Le pasaron una cuerda floja por debajo de las axilas, e izándonos con peligro de nuestras vidas, le colgamos del tojino de mesana. Ningún sonido salió de su boca; ofrecía el aspecto ridículo y lamentable de una muñeca que ha dejado escapar la mitad del serrín que la llenaba. Nos pusimos en camino para nuestro peligroso viaje hacia la otra extremidad de la cubierta, arrastrándose solícitamente a nuestras espaldas —calamitoso, contrahecho, lamentable—, nuestro odioso fardo. No era muy pesado, pero si hubiese pesado una tonelada no lo habríamos encontrado más difícil de manejar. Pasaba literalmente de mano en mano. De vez en cuando teníamos que suspenderlo de las cabillas que teníamos a mano para tomar aliento y rehacer la cadena. Si la cabilla se hubiese roto, el hombre se habría hundido para siempre en el océano Austral, pero era preciso correr ese riesgo; después de un rato, Jimmy pareció percatarse, gimió sordamente y, haciendo un gran esfuerzo, pronunció algunas palabras que nosotros escuchamos ávidamente. Nos reprochaba la negligencia que lo exponía a semejantes peligros:
—Ya que logré salir de allí… —murmuró débilmente.
Allí , era su camarote. Era él quien había salido de allí. ¡Aparentemente, nosotros nada teníamos que ver…! No importa… Continuamos dejándole sufrir los riesgos inevitables, pero simplemente porque no podíamos hacer otra cosa; pues aunque en aquel momento lo odiásemos más que nunca —más que a nada en el mundo—, no queríamos perderlo. Hasta entonces lo habíamos salvado y su salvación última se convertía en un asunto personal entre el mar y nosotros. Contábamos con no abandonarlo. Si hubiésemos —haciendo una hipótesis absurda— gastado tantos esfuerzos y pesares por un barril vacío, ese barril se habría hecho para nosotros tan precioso como Jimmy. Más precioso, en fin de cuentas, pues no hubiéramos tenido motivo alguno para odiar el barril. Y a James Wait le odiábamos. No podíamos apartar de nosotros la monstruosa sospecha de que aquel negro asombroso simulaba su mal, encarnizado en su impostura frente a nuestra laboriosidad, a nuestro desprecio, a nuestra paciencia; frente a nuestra abnegación, qué digo, a nuestra muerte misma. Por imperfecto y vago que fuese, nuestro sentido moral se rebelaba asqueado ante la vileza de un engaño tan cobarde. Pero el hombre se obstinaba bravamente, inverosímilmente. ¡No! Imposible. Se hallaba exhausto. La acrimonia de su humor provenía únicamente de la invencible, exasperante obsesión de aquella muerte que sentía a su cabecera. No hay nadie que no tenga derecho a odiar a tan despótica compañera de lecho. Pero ¿qué clase de hombres éramos nosotros con nuestras sospechas? La indignación y la duda se debatían en nosotros, hollando en su lucha nuestros sentimientos más delicados. Y le odiábamos a causa de la sospecha; le detestábamos a causa de la duda. No nos atrevíamos a despreciarlo con sinceridad ni a compadecerlo sin perjuicio de nuestra dignidad. De suerte que, al tiempo que cuidadosamente lo pasábamos de mano en mano, le odiábamos. Gritábamos: «¿Le tienes? Sí. All right . Pásalo». Iba así, balanceado de un enemigo a otro, mostrando tanta vitalidad como hubiera podido hacerlo una almohada vieja. Sus ojos formaban dos estrechas hendiduras blancas sobre su negro rostro. Respiraba lentamente, y el aire que expulsaba su boca salía con un ruido de fuelle. Por fin llegamos a la escala de la toldilla y pudiendo pasar el lugar por relativamente abrigado, nos tendimos un momento en montón, molidos, para reposar un poco. Jimmy comenzó a gruñir. Nosotros continuábamos incurablemente ansiosos de oír lo que tuviera que decir. Esa vez gimió malhumoradamente:
—No os corría mucha prisa en ir en mi busca, ¿eh? Comenzaba a creer que, no obstante ser tan excelentes marineros, todos habíais pasado por encima de la borda. ¿Qué es lo que os retenía, pues? ¿Eh? ¿El miedo?
Nos callamos. Suspirando, reanudamos nuestra tarea de llevarlo arriba. El ardiente y secreto deseo de nuestros corazones era golpearlo rabiosamente, con nuestros puños cerrados, en pleno rostro: y nuestras manos lo palpaban tan tiernamente como si fuese de vidrio…
El regreso a la popa fue semejante a un regreso de nómadas después de años de exilio entre pueblos marcados por la desolación del tiempo. Lentamente, los ojos giraron en sus órbitas para lanzamos una mirada. Débiles murmullos se levantaron:
—¿Lo habéis traído después de todo?
Los rostros conocidos parecían extraños y familiares; marchitos, sucios, con una expresión en que se mezclaban la lasitud y la fiebre. Todos parecían haber enflaquecido durante nuestra ausencia como si, inmovilizados en caprichosas actitudes, hubieran sufrido durante largos días las angustias del hambre. El capitán, con un trozo de cable atado en torno de la muñeca y doblada una de las rodillas, se balanceaba en su sitio; en su rostro inmóvil y frío sólo tenían vida sus ojos, con los que parecía mantener al barco por encima del abismo, sin mirar a nadie, como perdido en el esfuerzo sobrehumano de su voluntad. Atóse a James Wait en lugar seguro. Mister Baker, trepando y rampando, fue a prestar su ayuda. Mister Creighton, tendido sobre la espalda y palidísimo, murmuró:
—¡Bien maniobrado!
Repartió entre Jimmy, el cielo y nosotros una mirada despreciativa y volvió a cerrar los ojos lentamente. Aquí y allá se movía un hombre, pero la mayoría continuaban dominados por la apatía, inmóviles en sus posturas penosas, gruñendo cosas entre sus dientes, que castañeteaban.
El sol se ponía. Un sol enorme, sin una nube sobre su orbe rojo, declinando a ras del horizonte como si se inclinase para mirarnos a los ojos. El viento silbaba a través de los rayos oblicuos, resplandecientes y fríos que herían de frente las pupilas dilatadas sin que se moviesen los párpados. Los cabellos en mechones y las barbas hirsutas estaban grises de sal marina. Un tinte terroso cubría los rostros y las negras ojeras que manchaban la cavidad del ojo se extendían hasta las orejas, sombreando el contorno de las mejillas hundidas. Los labios, lívidos y fruncidos, parecían moverse penosamente, como si estuviesen pegados a los dientes. Algunos sonreían melancólicos al crepúsculo, tiritando. Otros permanecían tristemente inmóviles. Charley, dominado por la revelación súbita de la insignificancia de su juventud, lanzaba tímidas miradas. Los dos noruegos, con sus mejillas imberbes, parecían dos niños decrépitos, estúpidamente boquiabiertos. A sotavento, en el extremo horizonte, negras olas saltaban hacia el sol de brasa que se hundía lentamente, llameante y redondo; y las crestas de las olas salpicaban el borde del disco luminoso. Uno de los noruegos pareció verlo y después de un brusco sobresalto que lo sacudió violentamente, comenzó a hablar. Su voz, haciendo estremecer a los demás, los arrancó de su entorpecimiento. Movieron la cabeza, muy rígidos, y volviéndose laboriosamente lo miraron con sorpresa, con temor o en un grave silencio. El hombre desatinaba bajo el sol poniente, bamboleando la cabeza, en tanto que las altas olas comenzaban a romperse contra el globo purpúreo; y sobre millas y millas de agua turbulentas, las sombras de las grandes olas velaban con tinieblas fugaces la palidez de los rostros humanos. Coronada de espuma se precipitó una ola entre un gran estrépito de aguas bullentes, y el sol, como una llama anegada, desapareció. La charla del hombre vaciló, se extinguió de repente con la luz. Se oyeron unos suspiros. En la breve calma que sigue al rumor de una ola que se rompe, alguien dijo en voz baja:
—Ese condenado boche pierde la cabeza.
Un marinero, atado por mitad del cuerpo, golpeaba la cubierta con la palma de la mano abierta, con golpes rápidos e incesantes. Entonces, entre la penumbra gris de la tarde declinante, una robusta silueta se levantó a popa y comenzó a andar a cuatro patas con los movimientos de algún pesado animal circunspecto. Era mister Baker, que pasaba revista a los hombres. Gruñía con un tono de estímulo para cada uno, examinando sus amarras. Algunos, con los ojos entrecerrados, jadeaban como oprimidos por el calor; otros, con voces de sueño, decían maquinalmente:
—¡Sí, sí, sir !
Iba de uno a otro gruñendo:
—¡Hum…! ¡Todavía lo sacaremos de este mal paso! —Y súbitamente con estallidos de ruidosa cólera comenzó a reprochar a Knowles por haber cortado un trozo de cabo del aparejo de la barra—: ¡Hum…! No tienes vergüenza… ¡Del aparejo del timón…! ¿Lo ignoras tú… ¡hum!, un gaviero diplomado? ¡Hum!
El cojo balbució confuso:
—Necesitaba una amarra para mí, sir .
—¡Hum…! Una amarra para ti. ¿Eres latonero o marinero…? ¿Qué? ¡Hum…! Se puede necesitar ese cabo de aparejo de un momento a otro… ¡Hum…! Puede servirle más al barco que tu esqueleto de patizambo. ¡Hum! ¡Quédate con ella! Quédate, ya que la cogiste.
Se alejó, arrastrándose sin premura, gruñendo cosas a propósito de los hombres que son «casi peores que niños». La algarada nos devolvió ánimos. Se cambiaron exclamaciones contenidas:
—¡Tú! ¿Oyes…? ¿Eh…?
Algunos durmientes, despertándose en convulsivos sobresaltos de sueños dolorosos, interrogaban:
—¿Qué? ¿Qué pasa?
Un tono de buen humor imprevisto sonó en las respuestas:
—El piloto que le ha dado un baño al cojo por no sé qué diablura…
—¡No!
—¿Qué es lo que ha hecho?
Alguien ahogó una carcajada. Y pareció que un pequeño soplo de esperanza venía a aliviamos como un recuerdo de los días de seguridad pasados. Donkin, estupefacto por el espanto, volvió de repente en sí y comenzó a chillar:
—Escuchadle; así es como os hablan. ¿Por qué no le rompe el hocico uno de vosotros…? ¡Dadle! ¡Dadle! ¿Vais a dejar que también el piloto se os monte sobre el pescuezo? Estáis tal para cual. Al infierno nos iremos todos. Después de sufrir hambre en este maldito barco, será menester que nos hundamos por el negro corazón de esos verdugos. ¡Dadle!
Su voz desgarraba la oscuridad más densa; farfullaba y sollozaba a través de sus gritos de: «¡Dadle! ¡Dadle!». Su rabia y su temor ante la injuria hecha a su derecho a vivir pusieron a prueba la fortaleza de nuestros corazones más que lo hicieran las sombras amenazadoras en camino a través del incesante clamor de la noche.
—¿No hay entre vosotros quien lo haga callar? ¿Será preciso que vaya yo? —Oímos gritar a mister Baker desde la popa.
—¡Cállate! ¡Cierra el hocico! —gritaron diversas voces exasperadas y temblorosas de frío.
—Voy a tirarte algo a la cara —dijo un marinero invisible con voz cansada—. Así le economizaré trabajo al piloto.
El otro se calló y permaneció mudo, en un silencio de desesperación. En el cielo negro, las estrellas que habían aparecido brillaron sobre un mar de tinta que, aborregado de espuma, les devolvía por momentos la claridad evanescente y pálida de una blancura deslumbrante nacida del negro torbellino de las ondas. Lejanas, desde lo profundo de su calma eterna, las estrellas brillaban, duras y frías, por encima del tumulto terrestre; por todas partes rodeaban el tormento del barco vencido, más crueles que los ojos de una muchedumbre triunfante y más inabordables que los corazones mortales.
El viento helado del Sur aullaba alegremente bajo el sombrío esplendor del cielo. El frío sacudía a los hombres con una violencia irresistible, como si tratase de hacerlos pedazos. Breves gemidos que nadie oía, eran arrebatados por el viento en los mismos labios rígidos. Algunos se quejaban a media voz de no «sentirse ya de la cintura para abajo», y los que tenían los ojos cerrados imaginaban llevar un bloque de hielo sobre sus pechos. Otros alarmados de no experimentar dolores en los dedos, golpeaban la cubierta con sus manos, obstinados y extenuados. Wamibo miraba ante él con los ojos atónitos y llenos de sueño. Los escandinavos continuaban musitando palabras sin ilación entre sus dientes, castañeteantes. Los escoceses, a fuerza de determinación, lograban mantener inmóvil su mandíbula inferior. Los muchachos del Oeste yacían enormes y macizos tras la invulnerable trinchera de un silencio de brutos. Un hombre bostezaba y juraba alternativamente. Otro jadeaba, con un estertor en la garganta. Dos viejos lobos de mar curtidos, atados uno junto a otro, se murmuraban lúgubremente relatos a propósito de cierta patrona de una boarding house de Sunderland que ambos conocían. Exaltaban su corazón de madre y su liberalidad; procuraban hablar de sus asados y del gran fuego que había siempre en su cocina. Las palabras desfallecientes expiraban sobre sus labios en ligeros suspiros. Una voz gritó de repente en la noche fría:
—¡Ah, Dios mío!
Nadie cambió de posición ni prestó atención a ese grito. Uno o dos hombres se pasaron la mano por el rostro con un gesto vago y repetido, pero la mayoría continuaron sin moverse en absoluto. En la inmovilidad transida de sus cuerpos, estaban excesivamente fatigados por la fuga de sus pensamientos que se perseguían unos a otros con una rapidez y una vivacidad de sueño. A veces, inopinada y abrupta, una exclamación respondía a la fantástica llamada de alguna ilusión; luego, calmados, en silencio, contemplaban de nuevo el espectáculo de los rostros conocidos y de los objetos familiares. Rememoraban las facciones de camaradas olvidados y tendían el oído a las voces de patrones muertos hacía años. Recordaban el ruido de las calles bajo sus mecheros de gas, el tufo y la humareda de las tabernas o el tórrido sol de los días de calma en el mar.
Mister Baker dejó su peligroso puesto y se arrastró a lo largo de la toldilla, haciendo alto de vez en cuando. En la sombra, a cuatro patas, se asemejaba a una fiera que husmease entre cadáveres. Al llegar al borde de la toldilla, apoyado a barlovento en un puntal de cubierta, dirigió la mirada hacia abajo, hacia la proa. Le pareció que el barco mostraba tendencia a enderezarse un poco. Al parecer, el huracán había cedido, pero el mar seguía tan malo como nunca. Las olas espumaban rabiosamente y la banda de sotavento del puente desaparecía bajo un blancor brillante, como de leche hirviendo, en tanto que el aparejo vibraba continuamente con una nota de bajo profunda y que a cada oscilación del barco para enderezarse el viento se precipitaba con un clamor prolongado entre las berlingas. Mister Baker miraba sin decir palabra. Repentinamente, y con gran fuerza, un hombre comenzó a tartamudear al lado suyo, como si el frío lo hubiese transido brutalmente. Balbucía:
—Ba… ba… ba… brr… brr… ba… ba.
—Cállate —dijo mister Baker, tanteando en la sombra—. ¿Quieres callarte?
Continuó sacudiendo la pierna que se hallaba al alcance de su mano.
—¿Qué pasa, sir ? —preguntó Belfast, con el tono de un hombre que se despierta sobresaltado—; tratamos de cuidar a ese maldito Jimmy.
—¡Ah, es él! ¡Hum! No hagáis ese ruido entonces. ¿Quién está junto a ti?
—Yo, sir , el contramaestre —gruñó el hombre—. Procuramos hacer entrar en calor a este pobre diablo.
—¡Bien, bien! —dijo mister Baker—. A ver si lo hacéis sin tanto ruido, ¿eh?
—Quiere que lo tengamos por encima de la barandilla —continuó el contramaestre, irritado—. Se queja de no poder respirar bajo nuestras blusas.
—Si se le levanta, se le dejará caer al agua —dijo otra voz—. No se sienten las manos de frías que están.
—Me es igual; me ahogo —dijo James Wait con voz clara.
—Que no, hijo mío —replicó el contramaestre desesperado—; no te irás antes que nosotros con una noche tan bonita.
—Peores veréis —dijo mister Baker de buen humor.
—No es un juego de niños, sir —respondió el contramaestre—. Hacia la popa hay otros que no están precisamente de juerga.
—Si hubiesen cortado los malditos mástiles, nos pasearíamos ahora con la quilla baja como todo barco que se respeta, con una probabilidad al menos de salir del paso —suspiró alguien.
—El viejo no quiso… Poco le importamos a él nosotros —murmuró otro.
—¡Vosotros! —gritó mister Baker encolerizado—. ¿Por qué demonios había de ocuparse de vosotros? ¿Somos, acaso, un grupo de señoritas para eso? Nosotros estamos aquí para cuidar el barco, y entre vosotros hay muchos que ni siquiera sirven para eso. ¡Hum…! ¿Qué habéis hecho tan sorprendente para que se ocupen de vosotros? ¿Eh? ¡Hum…! Los hay que ni siquiera pueden soportar un poco de brisa sin llorar.
—De todos modos, sir , valemos un poco más que eso —protestó Belfast con una voz rota por el escalofrío—; no somos… brr…
—¡Otra vez! —gritó el segundo proyectando el brazo hacia la forma indecisa—; ¡otra vez…! Pero ¡si estás en mangas de camisa! ¿Qué has hecho?
—He echado mi encerado y mi blusa sobre ese negrito medio muerto… y dice que se ahoga —dijo Belfast en tono de queja.
—No me llamarías negro si no estuviese medio muerto, irlandés muerto de hambre —bramó James Wait vigorosamente.
—Tú… brr… no por portarte bien serías más blanco… Cuando haga buen tiempo… brr… me pelearé contigo… brr… con una mano amarrada a la espalda… brr…
—No quiero tus andrajos, quiero aire —jadeó el otro débilmente, como si sus fuerzas se agotasen de pronto.
La espuma de las olas barría la cubierta silbando y crepitando. Los hombres, sorprendidos en su apacible torpeza por el sufrimiento de aquel ruido de querellas, gimieron, murmurando maldiciones. Mister Baker se arrastró un poco más lejos, a sotavento, hacia un tonel de agua, a cuyo pie había algo blanco.
—¿Eres tú, Podmore? —preguntó mister Baker.
Tuvo que repetir su pregunta antes que el cocinero se volviese tosiendo débilmente.
—Sí, sir . Rezaba en mi corazón, a fin de obtener una pronta liberación, pues estoy preparado para cualquier llamamiento… Yo…
— Escucha —interrumpió mister Baker—, los hombres se mueren de frío.
—De frío —dijo el cocinero lúgubremente—. No tardarán en sentir calor.
—¿Cómo? —preguntó mister Baker, hundiendo la vista hasta la extremidad de la cubierta, en la vaga fosforescencia del agua espumosa.
—Son pecadores —continuó el cocinero solemnemente, pero con voz insegura—. En este mundo de perdición no hay tripulación peor. Por lo que a mí respecta… —temblaba de tal modo que apenas podía hablar; el sitio que ocupaba era de los más expuestos, y, vestido tan sólo con su camisa de algodón y unos pantalones delgados, las rodillas junto a las narices, recibía, encorvando la espalda, el azote de gotas lancinantes y saladas; el sonido de su voz revelaba su agotamiento—. Por lo que a mí respecta… A todas horas… Mi hijo mayor, mister Baker… un pilluelo inteligente… El último domingo que pasé en tierra antes de este viaje, el chico no quería ir a la iglesia, sir . Yo le dije:
»—Ve a lavarte, o sabré por qué.
»¿Sabe qué hizo?… En el estanque, mister Baker… ¡Se arrojó al estanque con su mejor ropa, sir …! ¿Un accidente?
»—Por listo que seas como estudiante, no me engañarás —le dije—. ¡Accidente…!
»Y le pegué, sir , hasta que no pude mover ya el brazo…
Su voz se hizo más débil.
—Le pegué —dijo de nuevo, castañeteándole los dientes.
Luego, tras una pausa, dejó escapar una especie de estertor lúgubre, mitad queja, mitad ronquido. Mister Baker lo sacudió cogiéndole por los hombros.
—¡Eh, cocinero! ¡Despierta, Podmore! En el tonel de la cocina hay agua potable. Según me parece, el barco da menos bandazos; tengo ganas de ir a proa. Un poco de agua les haría bien. ¿Y bien, qué? ¡Atención! ¡Ten cuidado!
El cocinero se debatía.
—¡Usted no, sir , usted no!
Comenzó a trepar a barlovento.
—La cocina… la cocina es cosa mía —gritó Podmore.
—El cocinero se vuelve loco ahora —dijeron varias voces.
Podmore vociferó:
—¡Perder la cabeza yo! Estoy más dispuesto a salvar mi alma que ninguno de vosotros, incluso los oficiales. Mientras estemos a flote, no abandonaré mis hornillos. Voy a haceros café.
— ¡Podmore, eres un caballero! —gimió Belfast.
Pero ya el cocinero subía la escala. Todavía se detuvo un momento para gritar hacia la toldilla:
—¡Mientras estemos a flote, no abandonaré mis hornillos! —Luego desapareció como si hubiese pasado por encima de la borda.
Los hombres que habían oído, lo siguieron con una ovación, que sonó como un vagido de niños enfermos. Una hora después, tal vez más, alguien dijo claramente:
—Se ha ido para siempre.
—Probablemente —declaró el contramaestre—. Aun en buen tiempo, se sostenía tan bien sobre la cubierta como una becerra en su primer viaje. Deberíamos ir a ver.
Nadie se movió. En el curso de las lentas horas que se arrastraban a través de la sombra, mister Baker se deslizó muchas veces de un extremo a otro de la toldilla. Algunos creyeron oírle cambiar palabras con el patrón en voz baja, pero en aquel momento los recuerdos habían adquirido una importancia y un relieve incomparablemente superiores a todo lo presente, y nadie estaba seguro de haber oído aquellos murmullos entonces o numerosos años atrás. Y no intentaron profundizar el asunto. ¡Qué importaba una palabra más o menos! Hacía demasiado frío para permitirse el lujo de una curiosidad y casi de una esperanza. Les parecía imposible robar un instante o un pensamiento a la única operación mental que los absorbía: el deseo de vivir. Y el deseo de vivir los guardaba vivos, apáticos, aguerridos, bajo la cruel persistencia del viento y del frío; en tanto que el negro domo constelado del cielo efectuaba su revolución lenta por encima del barco que derivaba, llevando su paciencia y su sufrimiento a través de la tempestuosa soledad del mar.
Apretados unos contra otros, se figuraban estar absolutamente solos. Oían extraños rumores, sostenidos y sonoros, y en seguida soportaban el horror de existir durante largas horas de profundo silencio. Por la noche, veían el sol, sentían su calor, y de repente, sobresaltándose, desesperaban de que la aurora se levantase nunca sobre el glacial universo. Algunos oían risas, escuchaban canciones; otros, situados en el extremo de la toldilla, se asombraban de grandes gritos humanos venidos de la sombra, y, abiertos los ojos, se conmovían de oírlos siempre aunque muy debilitados y lejanos.
El contramaestre dijo:
—Diríase que es el cocinero que llama desde proa…
No podía creer en sus propias palabras ni reconocer su propia voz. Transcurrió un largo espacio de tiempo sin que su vecino diese signos de vida. Entonces golpeó fuertemente con el puño al otro hombre situado a su lado y dijo:
—El cocinero nos llama.
Muchos no comprendían; a otros no les importaba. La mayoría no se dejaban convencer. Pero el contramaestre y otro marinero tuvieron el valor de arrastrarse hacia proa para ver. Pareció que habían partido desde hacía horas y se les olvidó pronto. Luego, repentinamente, hombres sumidos hasta entonces en una resignación sin esperanza, se sintieron como poseídos de un deseo de golpear, de hacer daño. Se atacaron entre sí a puñetazos. En la sombra golpeaban con persistencia todo lo que yacía elástico a sus alcances y haciendo un esfuerzo mayor que para un gran grito murmuraron animadamente:
—Tienen café caliente… El contramaestre lo tiene… ¡No…! ¿Dónde…? Lo traen… Lo ha hecho el cocinero.
James Wait gimió. Donkin meneó las piernas rabiosamente sin cuidarse dónde golpeaban sus pies, amargamente deseoso de que los oficiales no recibiesen su parte de suerte. Por fin llegó el café en una olla, en la que cada uno bebió por tumo. Estaba caliente y abrasaba los paladares ávidos y parecía increíble todavía. Los labios suspiraban al separarse del estaño ardiente:
—¿Cómo lo ha hecho?
Alguien gritó débilmente:
—¡Bravo, doctor!
De un modo o de otro lo había hecho. Más tarde, Archie declaró que aquello era «milagroso». Durante muchos días nos maravillamos del prodigio y fue un tema siempre nuevo de nuestras conversaciones hasta el final del viaje. Ya con buen tiempo preguntamos al cocinero qué había sentido al ver sus hornillos patas arriba. Nos informamos, mientras los alisios del Noroeste oreaban la serenidad de las noches, de si había tenido necesidad de ponerse de cabeza para restablecer de algún modo el buen orden de su material. Sugerimos el empleo de su tabla de amasar como balsa, desde la que cómodamente habría podido atizar su parrilla; haciendo siempre cuanto podíamos para ocultar nuestra admiración bajo la jovialidad de nuestras finas ironías. Él afirmaba no saber nada, nos reprochaba nuestra ligereza, se declaraba con solemne animación favorecido por una providencia especial para salvar nuestras vidas pecadoras. En principio decía verdad, sin duda, pero no tenía necesidad de insistir con un énfasis tan ofensivo ni de insinuar tan frecuentemente que las hubiéramos pasado muy duras de no estar allí él, meritorio y puro, dispuesto a recibir la inspiración y la fuerza para la obra de gracia. Si hubiésemos debido nuestra salvación a su imprudencia o a su agilidad, no hubiéramos tenido nada que alegar; pero admitir nuestra deuda con la virtud o la santidad de quienquiera que fuese, nos costaba tanto trabajo como le habría costado a cualquier otro puñado de hombres. Como muchos benefactores de la humanidad, el cocinero se tomaba demasiado en serio y cosechaba en pago la irreverencia. No éramos ingratos, sin embargo. Continuaba siendo heroico a nuestros ojos. Sus palabras, la grande, la única frase de su vida, se hizo proverbial en la boca de los hombres como las de los sabios y conquistadores. Desde entonces, cuando uno de nosotros se encontraba perplejo ante un asunto y se le aconsejaba renunciar a él, expresaba su resolución de perseverar y triunfar con estas palabras: «¡Mientras estemos a flote, no abandonaré mis hornillos!».
El brebaje caliente nos hizo menos penosas las horas turbias que preceden la aurora. A ras del horizonte, el cielo se tiñó delicadamente de rosa y amarillo como el interior de una rara concha. Y más arriba, en la zona que llena una luz nacarada, apareció una pequeña nube negra, fragmento olvidado de la noche, ribeteada de oro resplandeciente. Los rayos luminosos rebotaron en las crestas de las olas. Los ojos de los hombres se volvieron hacia Oriente. El sol inundó sus fatigados rostros. Se abandonaban al cansancio como si hubiesen terminado su faena para siempre. Sobre el encerado negro de Singleton, la sal seca brillaba como escarcha. Permanecía agarrado a la rueda del gobernalle, los ojos abiertos y muertos. El capitán Allistoun miró de frente el sol levante sin pestañear. Por primera vez desde hacía veinticuatro horas, se movieron sus labios y con voz clara y firme ordenó:
—¡A virar!
El acento cortante de la orden estimuló el entorpecimiento de los hombres como un brusco latigazo. Luego, inmóviles donde yacían, algunos, por la fuerza de la costumbre, repitieron la orden en murmullos apenas perceptibles. El capitán Allistoun bajó los ojos sobre su tripulación. Muchos, con dedos vacilantes y gestos torpes, trataron de librarse de las ataduras que los retenían. Con tono impaciente, repitió el capitán:
—¡A virar, viento en popa! Vamos, mister Baker, haga moverse a los hombres. ¿Qué les pasa?
—¡A virar! ¡Eh!, vosotros, ¿no oís?
—¡A virar! —rugió de pronto el contramaestre.
Su voz pareció romper un maleficio mortal. Los marineros comenzaron a moverse, a arrastrarse.
—Quiero que icen el foque pequeño y rápidamente —dijo el patrón en voz muy alta—. Si no podéis hacerlo de pie, hacedlo tendidos, eso es todo. ¡Y moveos!
—Vamos, demos a esta cáscara vieja una probabilidad de salir del paso —agregó el contramaestre.
—Sí, sí, virad —dijeron algunas voces temblorosas.
Los gavieros de bauprés se prepararon a marchar de mala gana. Mister Baker, a cuatro patas y gruñendo, mostró el camino y los hombres le siguieron por debajo de la toldilla. Los demás se quedaron inmóviles, con la esperanza cobarde en los corazones de no tener que cambiar de sitio hasta que se salvasen o se ahogasen en paz.
Después de algún tiempo, se vio aparecer a los gavieros al extremo del castillo de proa, uno a uno, en posturas peligrosas; suspendidos de la batayola, trepando por encima de las anclas, abrazando la cabeza del molinete o anudando los brazos en torno del cabrestante. Sin detenerse, con extrañas contorsiones, agitaban los brazos, se arrodillaban, se tendían sobre el vientre, luego se levantaban tambaleantes, como si se aplicasen con todas sus fuerzas a arrojarse por la borda. De repente, un pequeño trozo de tela blanca ondeó entre ellos, creció palpitando al viento. Su estrecha punta subió a sacudidas, y por fin se irguió triangular y henchida bajo el sol.
—¡Ya está! —gritaron a popa.
El capitán desató la cuerda anudada a su muñeca y se precipitó de cabeza a sotavento. Se le vio alargando los brazos hacia atrás, en tanto que la resaca de las olas lo inundaba.
—¡Bracead en cuadro la verga mayor! —Nos gritó desde abajo, mientras le mirábamos sorprendidos.
Vacilamos.
—¡La gran braza, vosotros! ¡Halad, halad de cualquier modo! Tendeos de espaldas y halad —aulló, casi sumergido debajo de nosotros.
No creíamos posible maniobrar la gran verga, pero los más fuertes y los menos desalentados procuraron obedecer. Los demás miraban tímidamente. Al empuñar de nuevo las cabillas de la rueda, los ojos de Singleton llamearon de repente. El capitán Allistoun regresó, luchando contra el viento.
—¡Halad, muchachos! Tratad de moverla. ¡Halad, ayudemos al barco!
Los músculos se estremecían en su rostro duro, encendido de cólera.
—¿Se mueve, Singleton?
—Todavía no, sir —chilló la voz horriblemente ronca del viejo marinero.
—Atención al timón, Singleton —gritó el patrón, escupiendo el agua salada—. ¡Halad, muchachos! ¿No tenéis más fuerzas que una nidada de ratas? ¡Halad, ganaos el pan!
Mister Creighton, tendido de espaldas, la pierna hinchada y el rostro blanco como una hoja de papel, entrecerró los ojos, crispando los labios, azulencos. En su loca precipitación, los hombres agarraban sus vestidos, hollaban su pierna herida, se arrodillaban sobre su pecho. Él permanecía perfectamente inmóvil, apretando los dientes sin un gemido, sin un suspiro. El ardor del capitán, los gritos de este mudo nos contagiaron su valor. Halamos, agarrados en racimo a la cuerda. Oímos al patrón declarar violentamente a Donkin, que yacía, abyecto, tendido de bruces:
—Si no agarras la cuerda, te rompo la cabeza con esta cabilla.
Y aquella víctima de la injusticia humana, descarada y cobarde, gimió, en tanto que con un impulso desesperado se agarraba de la cuerda:
—¿Es que nos van a asesinar ahora?
Los hombres jadeaban, gritaban, silbaban palabras sin ilación, gemían.
Las vergas se movieron, salieron lentamente cuadradas contra el viento que cantaba sonoro en sus puntas.
—Nos movemos, sir —gritó Singleton—, el barco marcha.
—¡Una vuelta a esa braza! —clamó el patrón.
Mister Creighton, sofocado casi e incapaz de un movimiento, hizo un esfuerzo inmenso y consiguió fijar la cuerda con la mano izquierda.
—¡Amarrada! —gritó alguien.
Mister Creighton cerró los ojos como si desfalleciese, en tanto que, agrupados en torno de la gran braza, acechábamos con ojos espantados lo que iba a hacer el barco.
Lentamente se puso en movimiento, cual si se hallase tan fatigado y desalentado como los hombres que llevaba a bordo. Se dejó llevar muy gradualmente —nos sofocábamos a fuerza de contener la respiración—, y tan pronto como el viento lo cogió de popa, se decidió y partió entre el palpitar de nuestros corazones. Espantaba verlo, hundido a medias, comenzando a andar y a arrastrar a través del agua su flanco sumergido. La mitad inferior de la cubierta se llenó de remolinos y de torbellinos locos; y la larga línea de la batayola hundida aparecía por intervalos, dibujada en negro entre el aborregamiento de un campo de espuma, tan deslumbrante y pálido como un campo de nieve. También el viento susurraba en las berlingas; y al menor balanceo esperábamos que el barco se escapase bajo nuestros cuerpos yacentes, deslizándose oblicuamente al abismo. Una vez el viento a su costado, el barco esbozó su primera tentativa por enderezarse y nosotros lo estimulamos con un aullido débil y discordante. Una ola enorme, llegando por la popa, curvó por un momento sobre nosotros su cresta suspendida antes de derrumbarse sobre la bóveda y de extenderse de un extremo a otro en una vasta sábana de espuma bullente. Dominando su feroz silbido, oímos la ronca voz de Singleton que anunciaba:
—Obedece al timón.
Tenía los pies firmemente clavados y la rueda volteaba rápida a medida que él aflojaba la barra para aliviar al barco.
—¡Viento al anca de babor, y a la vía! —ordenó el patrón, irguiéndose sobre sus piernas vacilantes, el primero en pie del grupo postrado que formábamos.
Una o dos voces gritaron animadamente:
—¡El barco se endereza!
Hacia proa, muy lejos, mister Baker y otros tres hombres recortaban sus siluetas erguidas y negras sobre el cielo claro, levantados los brazos y abiertas las bocas como si gritasen todos al mismo tiempo. El barco retembló tratando de levantar su flanco, volvió a caer, pareció renunciar hundiéndose flojamente, y luego de repente, con un salto inesperado, se arrojó violentamente a barlovento como si se arrancase de una atadura mortal. Todo el enorme volumen de agua levantado por la cubierta se precipitó de un solo golpe hacia estribor. Se oyeron crujidos sonoros. Las portas de hierro hundidas retumbaron bajo golpes estruendosos. El agua se precipitó por encima de la batayola de estribor con el impulso de un río franqueando un dique. El mar de la cubierta y las olas de uno y otro lado se mezclaron con un clamor ensordecedor. El barco se bamboleaba violentamente. Nos levantamos para ser bamboleados inmediatamente y abatidos como pingajos impotentes. Rodando sobre sí mismos, los hombres se desgañitaban.
—¡La camareta va a salir por la borda! ¡El barco se desprende!
Levantado por una montaña líquida, el barco se dejó llevar un momento, en tanto que el agua brotaba a borbotones por todas las aberturas de sus flancos maltrechos. Habían sido arrebatadas o arrancadas de sus cabillas las brazas de sotavento, todas las pesadas vergas de proa oscilaban de banda a banda con una espantable velocidad a cada balanceo. Los hombres que se hallaban allí, aparecían agazapados aquí y allá, dirigiendo miradas de terror a las temibles berlingas que volteaban encima de ellos. A través del claro sol, sobre el resplandeciente tumulto de las olas, el barco corría ciego, desgreñado, en línea recta, como si huyese para salvar su vida; y sobre la toldilla, nosotros girábamos, vacilábamos, extraviados y bulliciosos. Hablábamos todos a la vez, con una cháchara débil, con rostros de enfermos y ademanes de maniáticos. Los ojos brillaban, grandes y turbios, encima de la sonrisa de los rostros flacos que parecían espolvoreados con tiza. Pateábamos, aplaudíamos, sintiéndonos dispuestos a saltar, a hacer cualquier maniobra, apenas capaces, en realidad, de tenernos en pie. El capitán Allistoun, duro y delgado, gesticulaba locamente hacia mister Baker desde lo alto de la toldilla.
—¡Asegurad las vergas de mesana! ¡Aseguradlas lo mejor que podáis!
Sobre cubierta, los hombres, excitados por esos gritos, se precipitaban al azar, con la espuma hasta las caderas. Apartado, en la popa y solo cerca del timón, el viejo Singleton había recogido deliberadamente su blanca barba bajo el botón de arriba de su impermeable reluciente. Balanceado sobre el estruendo y el tumulto de las olas, con toda la longitud devastada del barco proyectada en el balanceo de una huida desesperada ante sus viejos ojos fijos, permanecía rígidamente inmóvil, olvidado de todos, atento el rostro. Frente a la silueta erguida, sólo los dos brazos se movían en cruz, moderando o apresurando con su rápida y oportuna destreza el giro acelerado de las cabillas del timón. Gobernaba cuidadosamente.