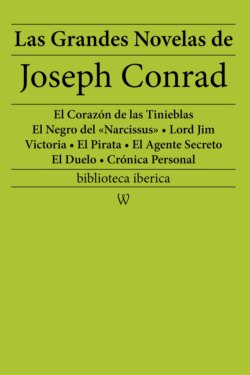Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo V
Оглавление—Oh, sí. Asistí a la investigación —solía decir—, y hasta hoy no dejé de preguntarme por qué fui. Estoy dispuesto a creer que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián, si ustedes me conceden que cada uno también tiene un demonio familiar. Quiero que lo admitan, porque no me siento excepcional de ninguna manera y sé que lo tengo; el demonio, quiero decir. Es claro que no lo he visto, pero me baso en pruebas circunstanciales. Está aquí, y como es malicioso me deja meterme en ese tipo de cosas, ¿qué tipo de cosas, me preguntan? Pues lo de la investigación, lo del perro amarillo —nadie creería que un sarnoso gozque nativo pudiese hacer tropezar a la gente en la galería del tribunal de un magistrado, ¿no?—, el tipo de cosas que por caminos indirectos, inesperados, realmente diabólicos, me hace toparme con hombres con puntos blandos, puntos duros, puntos de peste oculta, ¡caramba!, y les afloja la lengua, con sólo verme, para sus infernales confidencias.
Como si, en verdad, no tuviese que hacerme confidencias yo mismo, como si —¡Dios me ampare!— no tuviera suficiente información confidencial acerca de mí para torturarme el alma hasta el final del plazo que se me ha acordado. ¿Y qué Hice para ser favorecido de ese modo? Quiero saberlo.
Declaro que estoy tan repleto de mis propias preocupaciones como cualquiera, y poseo tanta memoria como el peregrino común de este valle, de modo que ya ven que no tengo mucha competencia para ser un receptáculo de confesiones. ¿Y por qué, entonces? No sé… salvo que sea para pasar el rato después de la cena. Charley, mi querido amigo, tu cena fue muy buena, y en consecuencia estos hombres consideran que una tranquila partida de bridge sería una ocupación tumultuosa. Se regodean en tus sillones y piensan: «Al diablo con los esfuerzos. Que hable Marlow».
¡Hablar! Sea. Y es fácil hablar del señor Jim después de un buen festín, a sesenta metros sobre el nivel del mar, con una caja de cigarros decentes a mano, en una bendita noche de frescura y estrellas que haría que los mejores de nosotros olvidásemos que sólo estamos aquí porque se tolera que estemos, y nos dedicáramos a buscar nuestros caminos con luces cruzadas, vigilando cada uno de los preciosos minutos y de los irremediables pasos, seguros de que en definitiva conseguiremos llegar hasta el final con decencia —pero en fin de cuentas no tan seguros—, y con muy poca ayuda que esperar de aquellos cuyos codos rozamos a derecha e izquierda. Es claro que existen hombres, aquí y allá, para quienes el conjunto de la vida es como una hora de sobremesa con un cigarro: fácil, agradable, vacía, tal vez animada por cierta narración de luchas, que se puede olvidar antes que llegue el final del relato… Antes que llegue el final del relato, aunque no tenga final.
Mis ojos lo vieron por primera vez en esa investigación.
Tienen que saber que todos los relacionados de alguna manera con el mar se encontraban presentes, porque el asunto se había vuelto famoso desde hacía varios días, desde que el misterioso cable llegó de Aden y nos puso a cacarear. Digo misterioso, porque en cierto sentido lo era, aunque contenía un hecho desnudo, un hecho tan desnudo y desagradable como pueda existir. La costa entera no hablaba de otra cosa. Por la mañana, mientras me vestía en mi camarote, oí a través del mamparo que mi parsi Dubash parloteaba acerca del Patna con el camarero, mientras bebía una taza de té, de favor, en la cocina. En cuanto bajaba a tierra, me tropezaba con algún conocido, y la primera frase era «¿Alguna vez oíste hablar de algo que superase a esto?», y según su índole, el hombre lanzaba una sonrisa cínica, o se mostraba triste, o emitía uno o dos juramentos. Los desconocidos se abordaban con familiaridad, nada más que para descargarse el alma del peso del tema. Todos los malditos holgazanes del pueblo aprovechaban para beberse unos tragos a costa del asunto. Se oía hablar de él en la oficina del puerto, en lo de todos los corredores de buques, en lo del agente de uno, en boca de los blancos, los nativos, los mestizos; hasta del botero, sentado, semidesnudo, en los escalones de piedra, cuando uno subía, ¡caramba! Existía cierta indignación, no pocas bromas, e interminables discusiones en cuanto a lo que había sido de ellos ¿saben? Eso siguió así durante un par de semanas, o más, y comenzó a predominar la opinión de que lo que había de misterioso en todo eso resultaría ser también trágico, cuando un buen día, mientras me encontraba a la sombra de los escalones de la oficina de puerto vi que cuatro hombres caminaban hacia mí por el muelle. Me pregunté durante un momento de dónde había salido ese grupo tan extraño, y de pronto, puedo decir, grité para mis adentros: «¡Aquí vienen!». Y venían, no cabía duda alguna —tres de ellos grandes, y uno más grande de perímetro de lo que ningún hombre viviente tiene derecho a ser—, recién desembarcados, con un buen desayuno adentro, de un vapor de la línea Dale que había llegado una hora antes de la salida del sol. Imposible equivocarse; a la primera mirada distinguí al alegre capitán del Patna : el hombre más gordo de todo el bendito cinturón tropical que envuelve esta buena y vieja tierra nuestra. Lo que es más, unos nueve meses antes me había encontrado con él en Samarang. Su vapor cargaba en el puerto, y él maldecía a las tiránicas instituciones del Imperio alemán, y se remojaba en cerveza todo el día, un día tras otro, en la trastienda de De Jongh, hasta que De Jongh, quien cobraba un guilder por cada botella sin siquiera mover un párpado, me llamó aparte y, con la carita correosa toda arrugada, me dijo, en confidencia:
—Negocios son negocios, pero este hombre, capitán, me enferma. ¡Uf! Yo lo miraba desde la sombra. Se apresuraba un poco, adelantado, y el sol que caía sobre él destacaba su masa en forma asombrosa. Me hizo pensar en un elefantito adiestrado que caminase sobre las patas traseras. Y además estaba esplendoroso, de una manera extravagante, ataviado con un sucio traje de dormir, de rayas verticales color verde intenso y anaranjado, con un par de raídas pantuflas de paja en los pies desnudos y un sombrero de corcho abandonado por alguien muy mugriento y que le iba dos números más chico, atado en la cima de la cabeza con una cuerda de manila. Fíjense que un hombre como ese no tiene la menor posibilidad cuando se trata de conseguir ropa prestada. Muy bien. Llegó, acalorado y deprisa, sin mirar a derecha ni izquierda, pasó a un metro de mí, y en la inocencia de su corazón corrió escaleras arriba, a la oficina del puerto, para presentar su declaración, o informe, o como se llame.
Parece que se dirigió ante todo al enganchador principal. Archie Ruthvel acababa de llegar, y según lo cuenta él, estaba a punto de comenzar su arduo día de trabajo dándole una buena jabonada a su empleado de más alto rango. Algunos de ustedes tienen que haberlo conocido: un sumiso y pequeño mestizo portugués, de ínfimo cuello flaco, y siempre preparado para conseguir de los enganchadores algo comestible, un trozo de cerdo salado, un bolso de galletas, unas papas o qué sé yo. Recuerdo que en un viaje le di como propina un cordero vivo de los restos de carga marítima. No es que quisiese que hiciera algo por mí —era incapaz, ¿saben?—, sino porque su creencia infantil en el sagrado derecho a las propinas me conmovía el corazón. Era tan fuerte, que casi resultaba bella. La raza —o más bien las dos razas— y el clima… Pero no importa. Sé dónde tengo un amigo para toda la vida.
Bueno, Ruthvel dice que le estaba dando un serio sermón —supongo que vinculado con la moral oficial— cuando oyó a sus espaldas una especie de conmoción atenuada, volvió la cabeza y vio, según sus propias palabras, algo redondo y enorme, parecido a una barrica de azúcar de dieciséis quintales, envuelta en franeleta rayada, de pie en el centro de la vasta superficie del piso de la oficina. Declara que se sintió pasmado durante tanto tiempo, que no se dio cuenta de que la cosa tenía vida, y permaneció sentado, inmóvil, preguntándose con qué fin y por qué medios se había transportado el objeto para dejarlo delante de su escritorio. La arcada de la antesala estaba repleta de manipuladores de punkahs, barrenderos, policías, el contramaestre y la tripulación de la lancha de vapor del puerto, y todos estiraban el cuello y casi trepaban unos encima de otros. Todo un motín. Para entonces el sujeto había conseguido quitarse el casco a fuerza de tirones y sacudidas, y avanzaba hacia Ruthvel con leves inclinaciones de cabeza. Ruthvel me dijo que la visión era tan desconcertante, que durante un tiempo escuchó sin entender qué quería la aparición. Hablaba con voz ronca y lúgubre, pero intrépida, y poco a poco Archie entendió que se trataba de un aspecto del caso del Patna . Dice que en cuanto se dio cuenta de quién era el que tenía ante sí se sintió muy enfermo —Archie es tan simpático, y se conmueve con facilidad—, pero se recuperó y gritó:
—¡Espere! No puedo escucharlo. Tiene que ir a ver al jefe ayudante. No puedo atenderlo. El hombre que tiene que ver es el capitán Elliot. Por aquí, por aquí.
Se puso de pie de un salto, corrió en torno del largo mostrador, tiró, empujó; el otro se lo permitió, sorprendido pero obediente al comienzo, y sólo ante la puerta de la oficina privada cierto instinto animal lo hizo retroceder y bufar como un buey asustado:
—¡Oiga! ¿Qué pasa? ¡Suelte! ¡Vamos! —Archie abrió la puerta sin golpear.
—El capitán del Patna , señor —grita—. Entre, capitán.
Vio que el viejo levantaba la cabeza de unos papeles, con tanta energía que las gafas se le cayeron; cerró con un portazo y huyó rumbo a su escritorio, donde algunos documentos aguardaban su firma. Pero dice que el estrépito que estalló allí fue tan horrendo, que no pudo recobrar el dominio de sus sentidos lo suficiente para recordar cómo se escribía su nombre. Archie es el enganchador más sensible de los dos hemisferios. Declara que sintió como si hubiese arrojado un hombre a un león hambriento. No cabe duda de que el ruido era grande. Yo lo escuché abajo, y tengo todos los motivos para creer que se lo oyó al otro lado de la explanada, hasta el palco de la orquesta. El viejo Elliot tiene un gran acopio de palabras, y sabe gritar; y no le importa a quién le grita. Le habría gritado al propio virrey. Como solía decirme:
—He llegado tan alto como es posible; mi pensión está segura. Tengo ahorradas unas libras, y si no les gustan mis ideas sobre el deber, prefiero irme a casa. Soy un hombre viejo, y siempre dije lo que pensaba. Lo único que me interesa ahora es ver casadas a mis hijas antes de morir.
En ese sentido estaba un poco chiflado. Sus tres hijas eran encantadoras, se parecían sorprendentemente a él, y por la mañana despertaba con una torva visión de las perspectivas matrimoniales de ellas; entonces la oficina se lo leía en la mirada y temblaba, porque, decían, sin duda aplastaría a alguien antes del desayuno. Pero esa mañana no se devoró al renegado, sino que, si se me permite seguir con mi metáfora, lo mascó en trocitos diminutos, por decirlo así y, ¡ah!, lo escupió de vuelta.
Así, pocos minutos después vi que su monstruoso corpachón descendía a toda prisa y se quedaba inmóvil en los escalones exteriores. Se había detenido cerca de mí para dedicarse a una profunda meditación; le temblaban las amplias mejillas purpúreas.
Se mordía el pulgar, y al cabo de un rato me miró con irritación de reojo. Los otros tres tipos que habían desembarcado con él lo esperaban en un grupito, a cierta distancia. Había un hombrecito de rostro cetrino, pequeño, con un brazo en cabestrillo, y un individuo alto, de chaqueta de franela azul, seco como una piedra y no más fornido que un palo de escoba, de caídos bigotes grises, que miraba en torno con aspecto de airosa imbecilidad. El tercero era un joven erguido, de anchos hombros, las manos en los bolsillos la espalda vuelta a los otros dos, que parecían conversar con animación. Miró a través de la explanada desierta. Un destartalado gharry a, todo polvo y celosías, se detuvo frente al grupo, y el conductor, levantando el pie derecho sobre la rodilla se dedicó al examen crítico de los dedos de los pies. El joven no hizo movimiento alguno, ni siquiera con la cabeza, y siguió mirando el sol. Esa fue la primera vez que vi a Jim. Parecía tan despreocupado e inabordable como sólo pueden parecerlo los jóvenes. Ahí estaba, esbelto de miembros, rostro limpio, firme sobre los pies, un joven tan promisorio como ninguno sobre los que haya brillado el sol; y al mirarlo, sabiendo todo lo que sabía él, y un poco más, me enojé como si lo hubiera sorprendido tratando de arrancarme algo con falsedades. No tenía derecho a exhibir un aspecto tan sano. Pensé para mí: bueno, si un hombre así puede andar tan mal… Y entonces sentí que podía arrojar mi sombrero al suelo y bailar sobre él de pura mortificación, como una vez vi que lo hacía el capitán de una barca italiana, porque el imbécil de su primer oficial había fabricado un embrollo con las anclas cuando hacía un amarre volante en un puerto repleto de barcos. Y me pregunté, mientras lo veía ahí, en apariencia tan a sus anchas: ¿es tonto, es insensible? Parecía dispuesto a silbar una melodía.
Y fíjense que no me interesaba un bledo el comportamiento de los otros dos. Sus personas coincidían, más bien con la información que era de propiedad pública, y serían objeto de una investigación oficial.
—Ese viejo pillastre loco de arriba me llamó sabueso —dijo el capitán del Patna . No sé si me reconoció; creo que sí. Pero de todos modos nuestras miradas se cruzaron. Él miró con furia; yo sonreí.
Sabueso era el epíteto más suave que me había llegado a través de la ventana abierta.
—¿De veras? —dije por no sé qué extraña imposibilidad de mantener la lengua quieta. Él asintió, volvió a morderse el pulgar y me miró con hosco y apasionado descaro.
—¡Bah! El Pacífico es grande amigo. Ustedes, los malditos ingleses, pueden hacer lo que les parezca.
Yo sé dónde hay lugar de sobra para un tipo como yo. Soy muy conocido en Apia, en Honolulú, en… —Se interrumpió, reflexivo, mientras sin esfuerzo alguno me imaginaba la clase de personas de las cuales tenía «conocimiento» en esos lugares. No revelo un secreto si digo que yo mismo tengo no pocos «conocidos» por el estilo. Hay ocasiones en que un hombre debe actuar como si la vida fuese igualmente dulce en cualquier compañía. Yo conocí esas ocasiones, y lo que es más, no fingiré ahora poner cara larga por mi necesidad, porque muchas de esas malas compañías, por falta de una… de una, ¿cómo diré?, postura moral, o por cualquier otra causa igualmente profunda, eran dos veces más instructivas y veinte veces más divertidas que el habitual y respetable ladrón del comercio a quienes ustedes invitan a su mesa sin verdadera necesidad; por costumbre, por cobardía, por afabilidad, por cien rastreras e inadecuadas razones.
—Ustedes, los ingleses, son todos unos pillastres —continuó mi patriótico australiano de Flensborg o Stettin, en verdad no recuerdo ahora qué decente puertecito de las costas del báltico fue mancillado por ser el nido de ese precioso pájaro—. ¿Qué son ustedes para gritar? ¿Eh? ¡Dígame! No son mejores que otros, y ese viejo granuja hizo un alboroto del demonio conmigo. —El cuerpo obeso le tembló sobre las piernas, que eran como un par de columnas; le tembló de la cabeza a los pies—. Eso es lo que siempre hacen ustedes los ingleses; hacen un maldito alboroto. Me sacan la licencia. Sáquenmela. No quiero la licencia. Un hombre como yo no necesita su verfluchte licencia. Le escupo encima. —Escupió—. Me haré ciutatano nordeamericano —gritó, removiéndose, furioso, y sacudiendo los pies como para liberar los tobillos de alguna invisible y misteriosa garra que no le permitía apartarse del lugar. Se acaloró tanto, que la coronilla de la cabeza de forma de bala casi le humeaba. Nada misterioso me impedía alejarme. La curiosidad es el más evidente de los sentimientos, y me retenía allí para presenciar el efecto de una información completa sobre el joven quien con las manos en los bolsillos y vuelto de espaldas hacia la acera, observaba, más allá de los retazos de césped de la explanada, el pórtico amarillo del hotel Malabar, con el aspecto de quien hará una caminata en cuanto aparezca su amigo. Ese aspecto tenía, y resultaba odioso. Yo esperaba verlo abrumado, aturdido, atravesado de lado a lado, retorciéndose como un escarabajo empalado; y al mismo tiempo temía verlo, si entienden lo que quiero decir.
Nada es más terrible que mirar a un hombre que acaba de ser descubierto, no en un delito, sino en una debilidad más que criminal. El tipo de fortaleza más común nos impide convertirnos en delincuentes en el sentido legal. Por debilidad, desconocida pero tal vez sospechada como en algunas partes del mundo se sospecha la existencia de una víbora en cada matorral; por debilidad que puede yacer oculta, vigilada o no, reprimida o quizá desconocida más de la mitad de una vida ninguno de nosotros está a salvo.
Se nos tienden trampas para que hagamos cosas por las cuales se nos injuria, y cosas por las cuales se nos ahorca, y, sin embargo, el espíritu puede llegar a sobrevivir; puede sobrevivir a la condena, al cepo, ¡caramba! Y hay cosas —a veces también parecen muy pequeñas— que nos deshacen total y completamente.
Lo miraba al joven. Me gustaba su aspecto; conocía su aspecto; provenía del lugar correcto; era uno de los nuestros. Representaba allí toda la paternidad de su tipo, a hombres y mujeres en manera alguna inteligentes o divertidos, pero cuya existencia misma se basa en la fe honrada, y en el instinto de la valentía. No me refiero a la valentía militar, ni a la civil, ni a ninguna en especial. Me refiero nada más que a la capacidad innata de mirar de frente las tentaciones, una disposición muy poco intelectual, Dios lo sabe, pero sin posturas; un poder de resistencia, ¿verdad?, nada gracioso, si se quiere, pero inapreciable; una rigidez no pensada y bendita ante los terrores exteriores e internos, ante el poderío de la naturaleza y ante la seductora corrupción de los hombres, respaldada por una fe invulnerable en la fuerza de los hechos, en el contagio del ejemplo, en la solicitación de las ideas. ¡Al diablo con las ideas! Son vagos, vagabundos, golpean en la puerta trasera de la mente de uno, y cada una saca un poco de sustancia, cada una se lleva una migaja de esa creencia en unas pocas ideas sencillas a las cuales hay que aferrarse si se quiere vivir de manera decente y morir sin tormentos.
Esto nada tiene que ver con Jim directamente.
Sólo que por fuera era tan típico de esa buena clase estúpida que nos agrada sentir marchando a derecha e izquierda de nosotros, por la vida, de la clase que no se deja conmover por los vagabundeos de la inteligencia y las perversiones de… de los nervios, digamos.
Era el tipo de individuo a quien uno, de sólo mirarlo, dejaría a cargo del puente… hablando en términos figurativos y profesionales. Digo que yo lo haría, y sé lo que digo. ¿Acaso no eduqué a suficientes jóvenes en mi época, para el servicio del Trapo Rojo, en el oficio del mar, en el oficio cuyo secreto podría expresarse en una frase breve, y que sin embargo es preciso volver a meter todos los días en las jóvenes cabezas, hasta que se convierte en parte componente de cada uno de los pensamientos en los momentos de vigilia?, ¡hasta que está presente en cada sueño de su dormir juvenil! El mar fue bueno conmigo, pero cuando recuerdo a todos esos muchachos que pasaron por mis manos, algunos ya crecidos, ahora, y otros ya ahogados, pero todos ellos buen material marinero, no creo haberme portado mal con él. Si mañana volviese a mi hogar, apuesto a que antes que pasaran dos días por sobre mi cabeza, algún joven primer oficial atezado me alcanzaría a la salida de un dique y una voz profunda y fresca, hablando por sobre mi sombrero, preguntaría:
—¿No me recuerda, señor? ¡Pero si soy el pequeño Fulano de Tal! Tal y cual barco. Era mi primer viaje.
Y yo recordaría a un desconcertado jovencito imberbe, no más alto que el respaldo de este sillón, con una madre y quizás una hermana mayor en el muelle, muy calladas pero muy inquietas, que agitaban el pañuelo frente al barco que se desliza con suavidad entre la rompiente; o tal vez un decente padre de edad mediana, que llega temprano con su hijo, para despedirlo, y se queda toda la mañana porque en apariencia le interesa la cabria, y se queda demasiado, y al final tiene que saltar a tierra sin tiempo para despedirse. El piloto del pontón, a popa, me dice, arrastrando las sílabas:
—Reténgalo un poco, señor oficial. Aquí hay un caballero que quiere bajar… Arriba, señor. Casi se lo llevan a Talcahuano, ¿eh? Ahora es el momento; con calma… Muy bien. Vuelvan a soltar, ahí.
Los remolcadores, humeando como el pozo de la perdición, se aferran y revuelven el viejo río con furia. En tierra, el caballero se desempolva las rodillas: el benévolo camarero le arroja el paraguas. Todo muy bien. Acaba de ofrecer su porción de sacrificio al mar, y ahora puede volver a su casa y fingir que no le importa. Y la pequeña víctima voluntaria estará muy marcada a la mañana siguiente.
Poco a poco, cuando aprenda los minúsculos misterios y el único gran secreto del oficio, estará en condiciones de vivir o morir como el mar pueda decretarlo. Y el hombre que lo llevó de la mano a ese juego de tontos, en el cual el mar gana en cada movida, se sentirá encantado de que una ruano joven le palmee la espalda, y de oír una alegre voz de cachorro de mar:
—¿Me recuerda, señor? El pequeño Fulano de Tal.
Les digo que eso es bueno; eso les confirma que por lo menos una vez en la vida trabajaron bien. Yo recibí esas palmadas; y las recibí con una mueca, porque eran pesadas, y resplandecí todo el día, y me acoté sintiéndome menos solo en el mundo en virtud de esa fuerte palmada. ¡Que si recuerdo al pequeño Fulano de Tal! Les digo que conozco el tipo de aspecto correcto. Le habría confiado el puente a ese joven sobre la base de una sola mirada, para después irme a dormir, ¡y por Dios, no habría sido nada seguro! Hay profundidades de horror en ese pensamiento. Parecía tan auténtico como un soberano nuevo, pero en su metal existía cierta infernal aleación. ¿Cuánto? Apenas… una gota mínima de algo raro y maldito. ¡Una gota ínfima! Pero él —ahí de pie, con ese aspecto de me importa un bledo— le hace pensar a uno si por casualidad no sería nada más raro que el bronce.
Yo no podía creerlo. Les digo que deseaba verlo retorcerse por el honor del oficio. Los otros dos individuos insignificantes avistaron a su capitán y comenzaron a avanzar con lentitud hacia nosotros.
Conversaban mientras caminaban, y a mí me importaron tan poco como si hubiesen sido invisibles a ojos desnudos. Se sonreían; por lo que sabía, era posible que estuviesen intercambiando bromas. Vi que en el caso de uno de ellos se trataba de un brazo fracturado; en cuanto al individuo largo de los bigotes grises, era el jefe de máquinas, y en distintos sentidos una personalidad muy destacada. Cada uno de ellos era un Don Nadie. Se acercaron. El capitán miraba entre sus pies con ojos inanimados; parecía hinchado por una aterradora enfermedad, por la acción misteriosa de un veneno desconocido, hasta una dimensión artificial. Levantó la cabeza, vio a los dos que esperaban ante él, abrió la boca con una contorsión extraordinaria, despectiva, del rostro hinchado —supongo que para hablarles—, y entonces pareció ocurrírsele un pensamiento. Los gruesos labios purpúreos se le unieron sin un sonido; se dirigió, con un anadeo decidido, hacia el gharry y se dedicó a tironear del picaporte de la portezuela con tan ciega brutalidad e impaciencia, que me pareció que todo el vehículo se volcaría de costado, con pony y todo. El conductor, arrancado de sus meditaciones respecto de la planta de su pie, exhibió en el acto señales de intenso terror, y se sostuvo con las dos manos, mientras miraba, por el costado de su caja, el enorme corpachón que se introducía por la fuerza en su carruaje. El reducido vehículo se sacudió y tambaleó tumultuosamente, y la nuca carmesí del cuello inclinado, las dimensiones de los muslos tensos, los inmensos movimientos de la espalda rayada de verde y anaranjado, todo el esfuerzo de excavación de la abigarrada y sórdida masa, le turbaba a uno el sentido de la probabilidad, con un efecto cómico y temible, como una de esas visiones grotescas y claras que lo asustan y fascinan durante una fiebre. Desapareció. Casi esperé que el techo se rajara en dos, que la cajita sobre ruedas estallara como un capullo de algodón maduro, pero no hizo más que hundirse con un chasquido de muelles achatados, y de pronto una celosía descendió con estrépito. Los hombros reaparecieron, encastrados en la pequeña abertura; la cabeza le colgaba hacia afuera, ensanchada y bamboleante como un globo cautivo, sudorosa, furiosa, farfullante. Estiró el brazo para aferrar al garrí-wallah a, con malévolos movimientos de un puño tan gordo y rojo como un trozo de carne cruda. Le rugió que partiera, que se pusiese en marcha. ¿Adónde? Al Pacífico, quizá. El conductor agitó la fusta; el pony bufó, corcoveó una vez y partió al galope. ¿Adónde? ¿A Apia? ¿A Honolulú? Tenía 10 000 kilómetros de cinturón tropical en los cuales recrearse, y yo no escuché la dirección exacta. Un pony que bufaba se lo llevó a la ewigkeit a en un abrir y cerrar de ojos, y jamás volví a verlo. Y lo que es más, no conozco a nadie que haya vuelto a encontrarlo después que desapareció de mi conocimiento dentro de un maltrecho gharry que dio la vuelta a la esquina en una blanca nube de polvo. Partió, desapareció, se desvaneció, huyó; y cosa absurda, parecía como si se hubiera llevado el gharry consigo, porque nunca más volví a encontrarme con un pony alazán que tuviera una oreja hendida y un lánguido conductor tamil que padeciese de un pie lastimado. En verdad, el Pacífico es grande; pero si encontró o no un lugar para exhibir sus talentos, sigue en pie el hecho de que había volado al espacio como una bruja sobre una escoba. El hombrecito del brazo en cabestrillo estuvo a punto de correr tras el carruaje, gritando: «¡Capitán, oiga, capitán, oigaaaa!», pero después de unos pasos se detuvo en seco, dejó caer la cabeza y regresó con lentitud. Ante el fuerte repiqueteo de las ruedas, el joven giró en su lugar. No hizo otro movimiento, ni ademán, ni señal, y se quedó mirando en la nueva dirección, después que el gharry desapareció de la vista.
Todo esto sucedió en mucho menos tiempo del que lleva contarlo, ya que trato de interpretar ante ustedes, hablando con lentitud, el efecto instantáneo de impresiones visuales. Un momento después apareció en escena el empleado mestizo, enviado por Archie para ocuparse de los pobres abandonados del Patna . Salió corriendo, ansioso y con la cabeza al aire, mirando a derecha e izquierda, y absorbido por su misión. Estaba condenado a fracasar en lo referente a la persona principal, pero se aproximó a los otros con afanosa importancia, y casi en el acto se encontró envuelto en un violento altercado con el individuo que llevaba el brazo en cabestrillo y que resultó tener enormes deseos de pendencia. No permitiría que se le dieran órdenes, «de ninguna manera, caramba». No se dejaría aterrorizar con un montón de mentiras por un engreído mestizo chupatintas.
No se dejaría amedrentar por «ningún objeto de ese tipo», aunque la historia fuese cierta.
Expuso a gritos su deseo, su decisión, su determinación de ir a acostarse.
—Si no fueses un portugués abandonado de la mano de Dios —le oí gritar—, sabrías que el hospital es el lugar adecuado para mí.
Metió el puño del brazo sano bajo la nariz del otro; empezó a reunirse un gentío. El mestizo, atónito, aunque hacía lo posible por parecer digno, trató de explicar sus intenciones. Yo me fui sin esperar a presenciar el final.
Pero daba la casualidad de que en ese momento tenía a un hombre en el hospital, y al ir a visitarlo, la víspera de la iniciación de la investigación, vi, en la sala de hombres blancos, al hombrecito que se retorcía de espaldas, con el brazo entablillado y muy aturdido. Para mi gran sorpresa, el otro, el individuo largo de bigotes caídos, también había conseguido meterse allí. Recordé que lo había visto escurrirse el día de la pelea, medio arrastrando los pies, medio haciendo cabriolas y esforzándose todo lo posible por no parecer asustado. Parece que no era un extraño en el puerto, y en su congoja pudo correr en línea recta a la sala de billares y tienda de bebidas de Mariani, cerca de la feria. Ese indecible vagabundo, Mariani, quien había conocido al hombre y satisfecho sus vicios en uno o dos lugares más, besó el suelo, por decirlo así, ante él, y lo encerró con una provisión de botellas en una habitación de arriba, en su infame choza. Parece que sentía cierta vaga aprensión en cuanto a su seguridad personal, y deseaba esconderse. Pero Mariani me contó mucho tiempo después (un día que subió a bordo para importunar a mi camarero con el precio de unos cigarros) que habría hecho mucho más por él, sin formular preguntas, por gratitud, por un impío favor recibido muchos años atrás, hasta donde conseguí entenderlo. Se golpeó dos veces el musculoso pecho, hizo rodar enormes ojos negros y blancos, brillantes de lágrimas:
—¡Antonio nunca olvida! ¡Antonio nunca olvida! Jamás me enteré de la naturaleza exacta de la inmoral obligación, pero sea cual fuere, le facilitó todo lo necesario para permanecer encerrado con llave: una silla una mesa, un colchón en un rincón y un poco de yeso caído en el suelo; en su irracional estado de terror, mantenía el ánimo con los tónicos que le hacía llegar Mariani. Eso duró hasta la noche del tercer día, en que, después de lanzar unos pocos gritos espantosos, se vio obligado a buscar refugio huyendo de una legión de ciempiés. Abrió la puerta con violencia, saltó, para salvar la vida, escalerilla abajo, aterrizó de lleno en el estómago de Mariani, se incorporó y se precipitó como un conejo hacia la calle. La policía lo arrancó, por la mañana temprano, de un montículo de desperdicios. Al principio se le ocurrió la idea de que se lo llevaban para colgarlo, y luchó por su libertad como un héroe, pero cuando me senté junto a su cama ya hacía dos días que estaba tranquilo. Su flaca cabeza bronceada, de bigotes blancos, parecía hermosa y serena en la almohada, como la cabeza de un soldado fatigado por la guerra, con alma de niño, a no ser por el atisbo de alarma espectral que se agazapaba en el brillo opaco de su mirada, semejante a una indescriptible forma de terror acurrucada, en silencio, detrás de un vidrio. Estaba tan sereno, que empecé a alentar la excéntrica esperanza de escuchar alguna explicación del famoso asunto, desde su punto de vista. No puedo decir por qué ansiaba hurgar en los deplorables detalles de un suceso que, en definitiva, sólo tenía que ver conmigo como miembro de un oscuro grupo de hombres unidos por una comunidad de inglorioso trajín y por una fidelidad a determinadas normas de conducta. Si quieren pueden llamarlo curiosidad enfermiza; pero yo tengo la clara noción de que deseaba encontrar algo. Tal vez, sin saberlo, abrigaba la esperanza de hallar ese algo, alguna causa profunda y redentora, una explicación piadosa, la convincente sombra de una excusa. Ahora veo muy bien que esperaba lo imposible, el descubrimiento del fantasma más obstinado que haya creado el hombre, la revelación de la inquieta duda que se levantaba como una bruma, secreta y corrosiva como un gusano, y más escalofriante que la certidumbre de la muerte; la duda del poder soberano entronizado en una norma de conducta fija. Es lo más difícil de hallar; es lo que engendra aullantes pánicos y buenas y tranquilas villanías minúsculas; es la verdadera sombra de la calamidad. ¿Creía en un milagro? ¿Y por qué lo deseaba con tanto ardor? ¿Por mi bien deseaba encontrar la sombra de una excusa para ese joven a quien no conocía, pero cuyo aspecto por sí solo agregaba un toque de preocupación personal a los pensamientos sugeridos por el conocimiento de su debilidad, lo convertía en una cosa de misterio y terror, como una insinuación de un destino destructivo que nos esperase a todos aquellos cuya juventud —en su momento— se pareció a la juventud de él? Me temo que ese era el motivo secreto de mis averiguaciones. No cabe duda de que buscaba un milagro. Lo único que a esta distancia del tiempo me parece casi milagroso es la medida de mi imbecilidad. Abrigaba la positiva esperanza de obtener del maltrecho y sospechoso inválido algún exorcismo contra el fantasma de la duda. Además, debo de haber estado muy desesperado, porque sin pérdida de tiempo, después de unas pocas frases indiferentes y amistosas, que él contestó con lánguida prontitud, largué la palabra Patna envuelta en una delicada pregunta, como en un capullo de hilos de seda. Me mostraba delicado por egoísmo; no quería sobresaltarlo; no le tenía aprecio; no estaba furioso ni apenado por él. Su experiencia carecía de importancia, su redención no habría tenido sentido para mí. Había envejecido en medio de iniquidades menores, y ya no podía inspirar aversión ni piedad.
¿Patna ?, repitió, interrogante, pareció hacer un esfuerzo de memoria y dijo:
—Muy cierto. Aquí soy un viejo caballo de diligencia.
Lo vi hundirse.
Me dispuse a dar rienda suelta a mi indignación ante tan estúpida mentira, cuando agregó con suavidad:
—Estaba repleto de reptiles.
Eso me contuvo. ¿Qué quería decir? Los inquietos fantasmas del terror, detrás de sus ojos vidriosos, parecieron quedarse inmóviles y virar los míos con ansiedad.
—Me sacaron de mi litera en mitad de la guardia para ver cómo se hundía —continuó, con tono reflexivo.
De pronto su voz pareció alarmantemente fuerte. Lamenté mi locura. En la perspectiva de la sala no se veía la cofia de alas almidonadas de una monja enfermera; pero en mitad de una larga hilera de camas de hierro, vacías, una víctima de algún barco del puerto se hallaba sentado, moreno y enjuto, con un vendaje blanco en la cabeza, en un ángulo silencioso. De pronto mi interesante inválido extendió un brazo delgado como un tentáculo y me aferró el hombro.
—Sólo mis ojos fueron bastante buenos para ver. Soy famoso por la agudeza de mi vista. Por eso me llamaron, supongo. Ninguno de ellos tuvo la suficiente velocidad para ver cómo se hundía, pero vieron que estaba perdido y cantaron juntos… así… —Un aullido de lobo se me clavó en los rincones del alma.
—Oh, háganlo callarse —gimió la víctima, irritado.
—Sin duda no me cree —siguió el otro, con expresión de inefable jactancia—. Le digo que no hay ojos como los míos de este lado del golfo Pérsico. Mire debajo de la cama.
Es claro que me incliné en el acto. Estoy seguro de que cualquiera habría hecho lo mismo.
—¿Qué ve? —preguntó.
—Nada —contesté, sintiéndome muy avergonzado.
Me escudriñó el rostro con salvaje y ardiente desprecio.
—Por supuesto —dijo—, pero si yo mirase podría ver… Le digo que no hay ojos como los míos. —Otra vez me aferró, tirando de mí hacia abajo, en su ansiedad por aliviarse mediante una comunicación confidencial—. Millones de sapos rosados. No hay ojos como los míos. Puedo mirar barcos que se hunden y fumar mi pipa todo el día. ¿Por qué no me devuelven mi pipa? Podría fumar, mientras miro los sapos. El barco estaba repleto de ellos. Hay que vigilarlos ¿sabe? —Me hizo un guiño jocoso. Mi sudor goteó sobre la cabeza de él, la chaqueta de dril se me pegaba a la espalda mojada. La brisa de la tarde barrió con impetuosidad la hilera de camas y los rígidos pliegues de las cortinas se agitaron, perpendiculares, repiqueteando en las barras de bronce; las colchas de las camas vacías revolotearon sin ruido cerca del suelo desnudo, a todo lo largo de la fila y yo temblé hasta la médula. El suave viento de los trópicos jugaba en esa sala desnuda, tan yermo como un ventarrón de invierno en el viejo granero de mi casa.
—No deje que empiece a gritar, señor —pidió desde lejos la víctima, en un bramido afligido y furioso que llegó resonando entre las paredes, como un tembloroso llamado en un túnel. La mano parecida a una garra me tironeó del hombro; me lanzó una conocedora mirada de reojo.
—El barco estaba repleto de ellos ¿sabe?, y tuvimos que abandonarlo con el máximo sigilo —susurró con extrema rapidez—. Todos rosados. Todos rosados… grandes como mastines, con un ojo en la parte superior de la cabeza y garras en torno de la espantosa boca. ¡Aj! ¡Aj! —Rápidas sacudidas de piernas magras y agitadas. Ale soltó el hombro y trató de aferrar algo en el aire. El cuerpo le tembló, tenso como una cuerda de arpa. Y mientras yo lo miraba, el horror espectral que tenía adentro le estalló a través de la mirada vidriosa. En un instante su rostro de viejo soldado, con sus perfiles nobles y serenos, se descompuso ante mi vista con la corrupción de una taimada astucia, de una abominable cautela de un miedo desesperado. Contuvo un grito.
—¡Shhh! ¿Qué están haciendo ahí? —preguntó, señalando el suelo con una fantástica precaución de voz y ademanes, cuyo significado, transmitido a mi pensamiento en un relámpago cárdeno, hizo que me sintiera enfermo ante mi inteligencia.
—Duermen todos —contesté, mirándolo con atención.
Era eso. Eso era lo que quería escuchar; esas eran las palabras exactas que lo tranquilizarían. Lanzó un largo suspiro.
—¡Shhh! Silencio, cállese. Aquí soy un viejo caballo de diligencia. Conozco a esas bestias. Aplástele la cabeza a la primera que se asome. Son muchas, y no podrá nadar más de diez minutos. —Volvió a jadear—. ¡Deprisa! —gritó de pronto, y siguió en un grito interrumpido—. Están todos despiertos… son millones. ¡Me pisotean! ¡Espere! ¡Oh, espere! Los aplastaré a montones, como moscas. ¡Espérenme! ¡Socorro! ¡So-co-rro! —Un aullido interminable y sostenido completó mi desconcierto. Vi, a lo lejos, que la víctima se llevaba con angustia las dos manos a la cabeza vendada; un enfermero, con un delantal que le llegaba hasta la barbilla se mostró en el paisaje de la sala como si se lo viera en el extremo reductor de un telescopio. Me confesé derrotado por completo, y sin más trámites salí por uno de los largos ventanales y escapé a la galería exterior. El aullido me persiguió como una venganza. Pasé a un rellano desierto y de pronto todo quedó quieto y silencioso a mi alrededor, y bajé sin hacer ruido por la escalera desnuda y brillante. Entonces pude componer mis pensamientos enredados. Abajo me encontré con uno de los cirujanos residentes, quien cruzaba el patio y me detuvo.
—¿Fue a ver a su hombre, capitán? Creo que mañana lo podremos dejar ir. Estos tontos no saben cuidarse, aunque debo decir que aquí tenemos al jefe de máquinas de ese barco peregrino. Un caso curioso. Delirium tremens de la peor especie. Se pasó tres días bebiendo sin detenerse en esa taberna del griego, o el italiano. Qué se puede esperar. Cuatro botellas de ese tipo de coñac por día, me dicen.
Si es cierto, es asombroso. Apuesto a que por dentro está forrado de planchas de calderas. La cabeza, ¡ah!, la cabeza, es claro, ya no le sirve para nada, pero lo curioso es que en sus delirios hay algo de método.
Estoy tratando de descubrirlo. Muy poco común… ese hilo de lógica en semejante delirio. Por lo general tendría que ver serpientes, pero no las ve.
Hoy en día la buena y vieja tradición ya no rige. ¡Eh! Sus… este… visiones son de batracios. ¡Ja, ja! No, hablando en serio, no recuerdo haberme interesado nunca, hasta tal punto, por un caso de delirio. Tendría que estar muerto, ¿sabe?, después de ese experimento festivo. ¡Oh, es un tipo duro! Y por añadidura, veinticuatro años en los trópicos. De veras, debería echarle un vistazo. Un viejo borrachín de noble aspecto. El hombre más extraordinario que conocí, en términos médicos, es claro. ¿Irá a verlo? Mientras él hablaba, yo le ofrecía los habituales signos de interés cortés, pero en ese momento adopté una expresión pensativa, murmuré algo acerca de la falta de tiempo y le estreché la mano deprisa.
—Oiga —me gritó cuando me alejaba—, no puede concurrir a esa investigación. ¿Le parece que su declaración tiene importancia?
—Ni la menor —le contesté desde el portón.