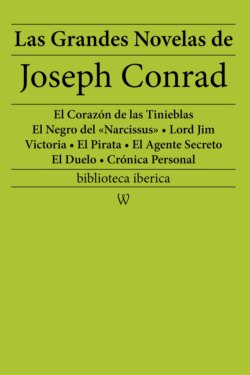Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo III
ОглавлениеUn silencio maravilloso impregnaba el mundo, y las estrellas junto con la serenidad de sus rayos, parecían derramar sobre la tierra la certeza de una seguridad eterna. La joven luna curva, que brillaba muy baja en el oeste, era como una delgada viruta cortada de una barra de oro, y el mar de Arabia, liso y fresco a la vista como una hoja de hielo, extendía su perfecto nivel hacia el círculo perfecto de un horizonte negro. La hélice giraba sin descanso, como si su palpitación formase parte del esquema de un universo seguro; y a cada lado del Patna dos hondos pliegues de agua, permanentes y sombríos en el inarrugado cabrilleo, encerraban en sus lomos rectos y divergentes unos pocos remolinos blancos de es puma que estallaban en un siseo bajo, unas olitas, unas ondulaciones que, cuando quedaban atrás, agitaban la superficie del mar por un instante, después del paso del barco, se calmaban, chapoteando con suavidad, y por último se fundían con la inmovilidad circular del agua y el cielo, con el punto negro de la móvil embarcación siempre en el centro.
En el puente, Jim se sentía penetrado por la gran certidumbre de ilimitada seguridad y paz que podían leerse en el silencioso aspecto de la naturaleza, como la certidumbre del amor nutricio en la plácida ternura de un rostro materno. Debajo de las toldillas entregados a la sabiduría de los hombres blancos y a su valentía, confiados en el poder de su incredulidad y en la cáscara férrea de su barco de fuego, los peregrinos de una fe exigente dormían en esteras, en mantas, en tablas desnudas, en todos los rincones oscuros, envueltos en telas teñidas, embozados en guiñapos sucios, con la cabeza apoyada en ataditos, con el rostro apretado contra los brazos plegados: los hombres, las mujeres y los niños; los viejos con los jóvenes, los decrépitos con los robustos, todos iguales en el sueño, hermano de la muerte.
Una corriente de aire, soplada desde adelante por la velocidad del barco, pasaba sin cesar a través de la larga penumbra, entre las altas amurallas recorría las hileras de cuerpos yacentes. Unas pocas llamas tenues, en lámparas de globo, pendían, bajas, aquí y allá, debajo de las cumbreras; y en los borrosos círculos de luz que caían y temblaban apenas con la incesante vibración del barco, aparecía una barbilla levantada, dos párpados cerrados, una mano oscura con anillos de plata, un magro miembro envuelto en una tela desgarrada, una cabeza echada hacia atrás, un pie desnudo, una garganta estirada como ofreciéndose al cuchillo. Los acomodados habían construido para sus familias refugios con pesados cajones y polvorientos felpudos; los pobres reposaban lado a lado con todo lo que poseían en la tierra envuelto en un trapo, bajo la cabeza. Los ancianos solitarios dormían con las piernas recogidas sobre sus alfombrillas de orar, los oídos cubiertos por las manos y un codo a cada lado de la cara. Un padre, con los hombros levantados y las rodillas bajo la frente, dormitaba, desalentado, junto a un niño que dormía de espaldas, con el cabello revuelto y un brazo imperiosamente extendido. Una mujer cubierta de pies a cabeza, como un cadáver, por una tela blanca, tenía un chico desnudo en el hueco de cada brazo. Las pertenencias del árabe, apiladas a popa, componían un pesado montículo de bordes quebrados, con una lámpara de cargamento suspendida encima y una gran confusión detrás: vislumbres de ventrudos cacharros de bronce, el apoya pies de una silla de tijera, hojas de lanzas, la vaina recta de una vieja espada apoyada sobre un montón de almohadas, el pico de una cafetera de hojalata. La corredera del coronamiento hacía resonar periódicamente un único golpe tintineante por cada milla recorrida en la misión de fe. Sobre la masa de durmientes flotaba a veces un suspiro débil y paciente, la exhalación de un sueño inquieto; y breves repiqueteos metálicos estallaban de pronto en las profundidades del barco, el áspero raspar de una pala el golpe violento de la puerta de un horno, estallidos brutales, como si los hombres que manipulaban las cosas misteriosas de abajo tuviesen el pecho henchido de una cólera feroz. En tanto que el esbelto y alto casco del vapor seguía hacia delante, sin un balanceo de sus mástiles desnudos, tajeando continuamente la gran calma de las aguas bajo la inaccesible serenidad del cielo.
Jim se paseaba por el barco, y sus pisadas en el vasto silencio eran ruidosas aun para sus propios oídos, como si repercutieran en las vigilantes estrellas.
Sus ojos vagaban por la línea del horizonte, parecían mirar, hambrientos, lo inalcanzable, y no velan la sombra del suceso inminente. La única sombra era la del humo negro que vomitaba con fuerza, por la chimenea, su inmenso gallardete, cuyo extremo se disolvía constantemente en el mar. Dos malayos, silenciosos y casi inmóviles, timoneaban, uno a cada lado de la rueda, cuyo borde de bronce brillaba en fragmentos, en el óvalo de luz que arrojaba la bitácora. De vez en cuando aparecía en la parte iluminada una mano, con dedos negros que por turno soltaban y aferraban los rayos giratorios; los eslabones de la cadena de la rueda chirriaban, pesados, en las muescas del eje. Jim echaba una mirada a la brújula miraba el horizonte inalcanzable, se desperezaba hasta que las articulaciones le crujían, con un lánguido giro del cuerpo, en el exceso mismo del bienestar; y como si el invencible aspecto de la paz lo volviera audaz, sentía que nada le importaba de lo que pudiera ocurrirle hasta el final de sus días. En ocasiones observaba, ocioso, un mapa clavado con cuatro chinches de dibujo a una baja mesita de tres patas, detrás de la caja del engranaje del gobernalle. La hoja de papel que representaba las profundidades del mar exhibía una superficie brillante bajo la luz de una lámpara de ojo de buey atada a un barraganete, una superficie lisa y suave como la reluciente superficie de las aguas. Sobre él reposaban las reglas paralelas con un compás encima; la posición del barco al mediodía estaba marcada con una crucecita negra, y la recta a lápiz, trazada con firmeza hasta Perim, expresaba el rumbo de la nave, el sendero de almas hacia el lugar santo, la promesa de salvación, la recompensa de vida eterna, mientras el lápiz, cuya aguzada punta tocaba la costa de Somalía, yacía, cilíndrico e inmóvil, como un desnudo mástil de barco que flotase en el estanque de un dique protegido. «Cuán firme va», pensó Jim con asombro, con algo así como gratitud por esa elevada paz de sosiego y cielo. En esas ocasiones sus pensamientos estaban repletos de acciones valerosas; amaba esos sueños y los éxitos de sus hazañas imaginarias. Eran las mejores partes de la vida, su verdad secreta, su realidad oculta. Poseían una encantadora virilidad, el hechizo de la vaguedad. Pasaban ante él con pisadas heroicas; se llevaban su alma consigo y la embriagaban con el divino filtro de la ilimitada confianza en sí misma. Nada había que no pudiese enfrentar. Se sentía tan encantado con la idea, que sonreía, y mantenía la mirada fija hacia delante con negligencia. Y cuando por casualidad miraba hacia atrás, veía la blanca franja de la estela trazada tan recta en el mar por la quilla del barco como la línea negra dibujada por el lápiz en el mapa.
Los cubos de ceniza repiqueteaban, al subir y bajar por el ventilador del cuarto de calderas, y ese estrépito de recipientes le anunciaba que el final de su guardia estaba próximo. Suspiraba de satisfacción, y también de pena por tener que separarse de esa serenidad que alimentaba la aventurera libertad de sus pensamientos. Además, estaba un poco soñoliento, y sentía que una agradable languidez le recorría todo el cuerpo, como si toda la sangre se le hubiese convertido en leche tibia. Su capitán se había acercado en silencio, en pijama y con la chaqueta de dormir abierta. Carirrojo, apenas semi despierto, el ojo izquierdo cerrado en parte, el derecho de mirada estúpida y vidriosa, inclinó la cabezota sobre el mapa y se rascó las costillas adormilado. Había algo obsceno en la visión de su carne desnuda. El pecho al descubierto brillaba suave y grasiento, como si en el sueño hubiese sudado su grasa. Pronunció una observación profesional con voz áspera y muerta, parecida al sonido de la lima de madera en el borde de una tabla; el pliegue de la doble papada le colgaba como una bolsa amarrada bajo el gozne de la quijada. Jim se sobresaltó, y su respuesta fue deferente, pero la odiosa y carnuda figura, como si la viese por primera vez en un momento de revelación, se le fijó para siempre en la memoria como la encarnación de todo lo vil y bajo que acecha en el mundo que amamos; con el corazón confiamos nuestra salvación a los hombres que nos rodean, a las visiones que llenan nuestros ojos, a los sonidos que penetran en nuestros oídos, al aire que desborda en nuestros pulmones.
La delgada viruta de oro que flotaba con lentitud hacia abajo se había perdido en la superficie oscurecida de las aguas, y la eternidad, más allá del cielo, parecía bajar más a la tierra, con el resplandor acrecentado de las estrellas con la lobreguez más profunda en el lustre de la cúpula semitransparente que cubría el disco chato de un mar opaco. El barco se movía con tanta suavidad, que su movimiento hacia delante resultaba imperceptible para los sentidos de los hombres, como si hubiese sido un atestado planeta que volase por los negros espacios del éter, más allá del enjambre de soles, en las aterradoras y serenas soledades que esperaban el aliento de futuras creaciones.
—La palabra calor no alcanza para decir lo que sucede abajo —afirmó una voz.
Jim sonrió, sin volverse para mirar. El capitán presentaba una inmóvil amplitud de espalda: la treta del renegado consistía en parecer significativamente inconsciente de la existencia de uno, hasta que convenía para sus fines darse vuelta y lanzar una furiosa mirada devoradora antes de soltar un torrente de jerga insultante, llena de espumarajos, que surgía como un borbotón de una cloaca. En ese momento no hizo más que emitir un hosco gruñido; el subjefe de máquinas, en la parte superior de la escala del puente, continuó, impávido, mientras amasaba con palmas húmedas un trapo sucio, el relato de sus quejas. Los marineros la pasaban bien ahí arriba, y maldito sea si entendía qué utilidad tenían para el mundo. Los pobres diablos de los maquinistas debían hacer marchar el barco de cualquier manera, y muy bien podían ocuparse además de todo lo otro; caramba, ellos…
—Cállese —gruñó el alemán, estólido.
—¡Sí! Cállese… Y cuando algo anda mal, vienen corriendo a buscarnos, ¿no? —continuó el otro. Tenía la impresión de estar más que cocinado a medias; pero de cualquier manera no le importaba todo lo que había pecado, porque en los últimos tres días había pasado por un magnífico curso de preparación para el lugar al cual van los chicos malos cuando mueren en verdad que sí… además de haber quedado ensordecido por el maldito estrépito de abajo. El condenado montículo de basura compleja, podrida y condensada repiqueteaba y golpeaba allí como un viejo cabestrante de puente, sólo que más aún. Y ni él mismo podía decir qué le hacía arriesgar la vida todas las noches y días creados por el Señor, en medio de los desperdicios de una playa de desguace que vuela de un lado a otro a cincuenta y siete revoluciones. Sin duda había nacido sin capacidad para reflexionar, cuernos. Él…
—¿De dónde sacó bebida? —preguntó el alemán, muy salvaje, pero inmóvil a la luz de la bitácora, como una torpe efigie de un hombre tallado en un bloque de grasa. Jim continuó sonriendo al horizonte que retrocedía; tenía el corazón henchido de impulsos generosos, y su pensamiento contemplaba su propia superioridad.
—¡Bebida! —repitió el maquinista con amable desprecio. Se aferraba con ambas manos a la baranda, sombría figura de piernas flexibles—. No de usted, capitán. Usted es demasiado mezquino, cuernos. Preferiría dejar morir a un buen hombre antes que darle una gota de schnapps . Eso es lo que ustedes, los alemanes, llaman economía. Ahorran peniques y derrochan libras. —Se puso sentimental. El jefe le había dado un trago de cuatro dedos a eso de las diez—. ¡Uno solo, lo juro! El bueno y viejo jefe. —Pero en cuanto a sacar al viejo falsario de su litera… ni una grúa de cinco toneladas lo conseguiría. Ni pensarlo.
Por lo menos esa noche. Dormía dulcemente, como un chiquillo, con una botella de coñac de primera bajo la almohada. De la gruesa garganta del comandante del Patna salió un bajo retumbo, en el cual el sonido de la palabra schwein aleteó de arriba abajo como una caprichosa pluma en una leve corriente de aire. Él y el jefe de máquinas eran compinches desde hacía muchos años; servían al mismo chino jovial y taimado, de gafas con montura de cuerno e hilos de seda roja trenzados en los venerables cabellos canos de su coleta. La opinión de los muelles en el puerto de base del Patna era que esos dos, en materia de descarados peculados, «habían hecho muy bien juntos, todo lo que pueda pensarse».
Por fuera no combinaban bien: uno de mirada apagada, malévolo y de suaves curvas carnosas; el otro delgado, todo huecos, con una cabeza larga y huesuda como la de un caballo viejo, mejillas y sienes hundidas, indiferente mirada turbia de ojos hundidos. Había quedado encallado en algún punto del Oriente, en Cantón, Shanghai o tal vez Yokohama; quizá ni siquiera a él mismo le interesaba recordar la localidad exacta, y menos aún la causa de su naufragio. Por piedad para con su juventud, se lo expulsó con discreción de su barco, hacía veinte años, o más, y habría podido ser tanto peor para él que el recuerdo del episodio casi no contuviese huellas de desdicha. Luego, cuando la navegación de vapor se extendió en esos mares y los hombres de su oficio escasearon al comienzo, en cierto modo «siguió adelante». Se esforzaba por hacer saber a los desconocidos, en un lúgubre murmullo, que «aquí era un viejo caballo de diligencia». Cuando se movía, un viejo esqueleto parecía agitarse, suelto, debajo de sus ropas; su marcha era un simple vagabundeo, y así solía vagar por la lumbrera del cuarto de máquinas, fumando sin placer tabaco modificado en un cuenco de bronce fijado al extremo de una boquilla de cerezo de un metro veinte de largo, con la imbécil gravedad de un pensador que elaborase un sistema filosófico a partir de la brumosa visión de una verdad. Por lo general no era muy generoso con su acopio personal de bebidas alcohólicas, de modo que su segundo, un hijo de Wapping, débil de cerebro, se mostraba muy feliz, desfachatado y parlanchín, entre lo inesperado del convite y la fuerza de la bebida. La furia del alemán de Nueva Gales y del Sur era extrema: resoplaba cono un tubo de escape, y Jim, un tanto divertido con la escena, esperaba con impaciencia el momento de bajar. Los últimos diez minutos de la guardia eran irritantes como un arma que no dispara; esos hombres no pertenecían al mundo de la aventura heroica. Pero no; eran malos tipos. Y aun el propio capitán… Se le cerró, la garganta ante la visión de la masa de carne jadeante de la cual surgían murmullos que gorgoteaban un nebuloso hilo de expresiones obscenas. Pero experimentaba una languidez demasiado placentera para sentir un desagrado activo por esa; o cualquier otra cosa. La calidad de esos hombres no importaba; se rozaba con ellos pero no podían tocarlo. Compartía; el aire que respiraban, pero él era distinto… ¿Atacaría el capitán al jefe de máquinas?… La vida era fácil y él estaba demasiado seguro de sí… demasiado seguro de sí para… La línea que separaba su meditación de una cabeceada subrepticia, de pie, era más delgada que el hilo de una tela de araña.
El subjefe de máquinas llegaba, en fáciles transiciones, a la consideración de sus finanzas y su valentía.
—¿Quién está borracho? ¿Yo? ¡No, no, capitán! Nada, de eso. Ya tendría que saber que el jefe no es lo bastante generoso como para emborrachar a un gorrión, cuernos. La bebida jamás me hizo daño en la vida; todavía no se fabricó, la que pueda embriagarme a mí. Podría beber fuego líquido, vaso por vaso, con otro que bebiese whisky, cuernos, y mantenerme fresco como una lechuga. Si creyese que estoy ebrio, saltaría por la borda… terminaría conmigo mismo, cuernos, ¡lo juro! ¡Sin vacilar! Y no me iré del puente. ¿Dónde quiere que tome aire en una noche como esta, eh? ¿En la cubierta, entre esas sabandijas de abajo? Sí, ¿eh? No tengo miedo de nada de lo que pueda hacerme.
El alemán levantó al cielo dos pesados puños y los sacudió un poco sin hablar.
—No conozco el miedo —continuó el maquinista, con el entusiasmo de una sincera convicción—. ¡No temo hacer todo el condenado trabajo en este bote podrido, cuernos! Y es una bendición para usted que haya en el mundo algunos de nosotros que no temen por sus vidas, o dónde estaría, si no… usted y este vejestorio, con planchas como papel de estraza… papel de estraza, lo juro, ¿eh? Para usted está muy bien… saca una cantidad de dinero de todo esto, de una u otra manera, ¿pero y yo, qué tengo yo? Unos míseros ciento cincuenta dólares por mes, y haga lo que le parezca. Quiero preguntarle con respeto… con respeto, ¿entiende?, ¿quién no mandaría al demonio un trabajo de porquería como este? ¡No es seguro, lo juro, no lo es! Sólo que yo soy uno de esos que no tienen miedo…
Soltó la baranda e hizo amplios ademanes, como si demostrase en el aire la forma y extensión de su valor; su voz aguda se precipitó en prolongados chillidos hacia el mar, retrocedió y avanzó en puntas de pies para conseguir más fuerza de emisión, y de pronto cayó hacia abajo, de cabeza, como si lo hubieran golpeado con una porra desde atrás. Dijo «¡Maldito sea!» al derrumbarse; un instante de silencio siguió a sus chillidos. Jim y el capitán avanzaron tambaleando de común acuerdo, y deteniéndose, se quedaron muy tiesos e inmóviles, mientras miraban, asombrados, el nivel imperturbable del mar. Luego miraron hacia arriba, a las estrellas.
¡Qué había sucedido! El jadeante repiqueteo de las máquinas continuaba. ¿La tierra se había detenido en su trayectoria? No entendían; y de pronto el mar sereno, el cielo sin nubes, parecieron formidablemente inseguros en su inmovilidad, como suspendidos al borde del vacío y la destrucción. El maquinista rebotó cuan largo era, y volvió a derrumbarse en un vago montón. El montón decía «¿Qué es eso?» con apagado acento de profunda pena. Un ruido tenue, como de un trueno, de un trueno infinitamente remoto, apenas algo más que una vibración, pasó con lentitud, y el barco se estremeció en respuesta, como si el trueno hubiese gruñido en las profundidades del océano. Los ojos de los dos malayos de la rueda del timón brillaron hacia los hombres blancos, pero sus manos oscuras siguieron apretadas sobre los rayos de las ruedas. El aguzado casco, que continuaba abriéndose paso, pareció elevarse unos centímetros, varias veces, en toda su longitud, como si se hubiera vuelto flexible, y volvió a dedicarse, rígido, a su tarea de hendir la lisa superficie del mar. Sus estremecimientos cesaron, y el débil ruido del trueno se interrumpió en el acto, como si el barco hubiese atravesado un delgado cinturón de agua tensa y aire canturreante.