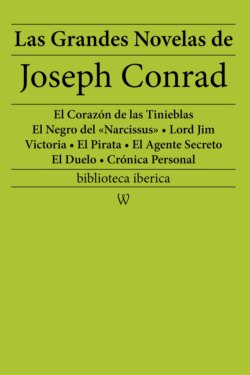Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IX
ОглавлениеYo me decía: «¡Húndete…, maldito seas! ¡Húndete!».
Estas fueron las palabras con que reanudó su relato. Quería terminar con eso. Había quedado muy solo, y formuló en su cabeza esa frase al barco, en un tono de imprecación, en tanto que, al mismo tiempo, gozaba del privilegio de presenciar escenas —hasta donde puedo juzgarlo— de baja comedia. Estaban enloquecidos con el retén. El capitán ordenaba:
—Métanse abajo y traten de levantar —y los otros, como es natural, no le obedecieron. Entiendan que ser aplastados bajo la quilla de un bote no era una situación deseable, para ser atrapado si el barco se hundía de repente.
—¿Por qué no lo hace usted… usted que es el más fuerte? —gimió el pequeño maquinista.
—¡Gott maldito! Soy demasiado grueso —farfulló el capitán, desesperado. Era lo bastante gracioso como para hacer llorar a los ángeles. Permanecieron ociosos durante un rato, y de pronto el jefe de máquinas volvió a precipitarse sobre Jim.
—¡Venga a ayudar, hombre! ¿Está loco, quiere desperdiciar su única oportunidad? ¡Venga a ayudar, hombre! ¡Hombre! ¡Mire ahí… mire! Y por último Jim miró a popa, hacia donde el otro señalaba con maniática insistencia. Vio una silenciosa borrasca negra que ya había devorado casi un tercio del cielo. Ya saben cómo aparecen esas borrascas allí, en esa época del año. Primero se ve un oscurecimiento del horizonte… nada más. Después se eleva una nube, opaca como una pared.
Un borde recto de vapor, forrado de enfermizos resplandores blancos, asciende desde el suroeste, tragándose las estrellas de constelaciones enteras; su sombra vuela sobre las aguas, y confunde el cielo y el mar en un abismo de oscuridad. Y todo está inmóvil.
Nada de truenos, ni viento, ni sonidos; ni un parpadeo de relámpagos. Y luego, en la tenebrosa oscuridad, aparece un arco lívido; una o dos olas como ondulaciones de la oscuridad misma, pasan de largo, y de repente, el viento y la lluvia golpean juntos con una peculiar impetuosidad, como si hubieran estallado a través de algo sólido.
Una nube así había surgido mientras no miraban.
Acababan de verla y tenían perfecta justificación al suponer que sien una tranquilidad absoluta el barco tenía alguna posibilidad de mantenerse a flote unos minutos más, la menor perturbación del mar terminaría con él en el acto. Su primer cabeceo ante la ola que precede al estallido de esa turbonada sería el último, se convertiría en una zambullida, por así decirlo, se prolongaría en un hundimiento muy lento, hacía bajo, cada vez más hasta el fondo. De ahí esos nuevos saltos del terror de ellos esas nuevas cabriolas en que exhibían su extrema aversión a morir.
—Estaba negro, negro —continuó Jim con lúgubre firmeza—. Había caído sobre nosotros desde atrás.
¡Un infierno! Supongo que todavía me quedaba, en el fondo de los pensamientos, alguna esperanza. No sé. Pero entonces todo terminó. Me enfureció tanto verme atrapado de esa manera… Estaba colérico, como si me hubiese tendido una trampa. ¡Estaba atrapado! Y la noche, además, era calurosa, recuerdo.
Ni un soplo de aire.
Se acordaba tan bien que, al jadear en la silla parecía sudar y ahogarse ante mis ojos. No cabe duda de que lo enfureció; volvió a golpearlo de nuevo —por así decirlo—, pero también le hizo recordar el importante objetivo que lo había hecho correr por el puente, sólo para desaparecer por completo de sus pensamientos. La intención era la de cortarlas amarras de los botes salvavidas. Sacó el cuchillo y se dedicó a cortar como si nada hubiese visto, nada oído, nada sabido de nadie a bordo. Lo consideraron desesperanzadamente equivocado y enloquecido, pero no se atrevieron a protestar contra esta inútil pérdida de tiempo. Cuando terminó, volvió al mismo punto del cual había salido. El jefe estaba; allí, preparado para aferrarlo y susurrarle, cerca de la cabeza, con tono urticante, como si quisiera morderle la oreja:
—¡Tonto estúpido! ¿Piensa que tendrá la sombra de una posibilidad cuando todos esos animales estén en el agua? Le aplastarán la cabeza desde los botes.
Se estrujó las manos, ignorado, al lado de Jim.
El capitán seguía con sus nerviosos movimientos de pies en el mismo lugar, y mascullada.
—¡Martillo! ¡Martillo! ¡Mein Gott ! Consígame un martillo.
El pequeño maquinista gimoteaba como un niño, pero con brazo fracturado y todo resultó ser el menos cobarde de ellos según parece, y, en verdad, reunió suficiente valentía como para ir al cuarto de máquinas. No era una nadería, es preciso reconocerlo, en justicia. Jim me dijo que lanzaba miradas desesperadas, como un hombre acorralado, emitió un gemido bajo y salió corriendo. En el acto volvió, trepando, martillo en mano, y sin detenerse se lanzó contra el retén. Los otros abandonaron a Jim y se precipitaron en su ayuda. Oyó el golpeteo del martillo, el sonido del retén liberado que caía. El bote estaba suelto. Sólo entonces se volvió para mirar…
Sólo entonces. Pero mantuvo su distancia. Mantuvo su distancia. Quiso que supiese que había mantenido su distancia; nada había de común entre él y esos hombres… que tenían el martillo. Nada en absoluto.
Es más que probable que se considerase separado de ellos por un espacio imposible de atravesar, por un obstáculo insuperable, por un abismo sin fondo. Estaba tan lejos de ellos como le era posible…
Todo el ancho del barco.
Tenía los pies pegados a ese punto remoto, la mirada clavada en el grupo indistinto, encorvado y balanceándose extrañamente en el tormento común del pavor. Una lámpara de mano atada a un barraganete, sobre una mesita instalada en el puente —el Patna no tenía cuartos de mapas en el centro—, arrojaba su luz sobre los hombros que se movían sobre las espaldas arqueadas y móviles. Empujaron la proa del bote; lo empujaron hacia la noche; empujaron, y ya no volvieron a mirarlo. Habían abandonado el barco como si en verdad estuviese demasiado lejos, demasiado separado de ellos como para ser digno de un llamado, una mirada, una señal. No tenían tiempo para contemplar su heroísmo pasivo, para sentir el escozor de su abstención. El bote era pesado; empujaban por la proa, sin aliento sobrante para una palabra de estímulo; pero el torbellino de terror que les había dispersado el dominio de sí, como paja al viento, convertía sus desesperados esfuerzos en algo así como una travesura, lo juro, digna de payasos en una farsa. Empujaron con las manos, con la cabeza, empujaban para salvar la vida con todo el peso del cuerpo, empujaban con toda la energía del alma. Sólo que en cuanto conseguían liberar la proa del aparejo, saltaban como un solo hombre e intentaban treparse como locos. Como consecuencia natural, el bote se balanceaba con brusquedad hacia dentro, los empujaba hacia atrás, impotentes y tropezando unos con otros. Se quedaban perplejos durante un rato, intercambiaban, en feroces susurros, todos los nombres infames que se les ocurrían, y volvían a poner manos a la obra. Esto ocurrió tres veces. Jim me lo describió con lúgubre flexibilidad.
No había perdido un solo movimiento de esa cómica agitación.
—Me repugnaban. Los odié. Tenía que mirar todo eso —dijo, sin énfasis, lanzándome una mirada vigilante y sombría—. ¿Hubo alguna vez alguien tan vergonzosamente puesto a prueba? Se tomó la cabeza entre las manos por un momento, como un hombre aturdido por alguna ofensa indecible. Eran cosas que no podía explicar al tribunal… ni siquiera a mí. Yo habría sido poco idóneo para la recepción de sus confidencias si en ocasiones no hubiese podido entender las pausas que se producían entre las palabras. En otro ataque contra su fortaleza existía la burlona intención de una venganza rencorosa y vil; en su prueba había un elemento de lo burlesco, una degradación de muecas extrañas entre la cercanía de la muerte o la deshonra.
Relataba hechos que yo no olvidé, pero a esta distancia no puedo recordar sus palabras. Sólo me acuerdo de que se las arregló a las mil maravillas para transmitir el caviloso rencor de sus pensamientos y recubrirlo con el desnudo recitado de los sucesos. En dos oportunidades, me dijo, cerró los ojos, en la certidumbre de que el fin ya había llegado a él, y en dos ocasiones tuvo que volver a abrirlos. Y cada vez advirtió el oscurecimiento de la gran quietud.
La sombra de la nube silenciosa había caído sobre el barco desde el cenit, y parecía apagar todos los sonidos de su hirviente vida. Ya no escuchaba las voces bajo las toldillas. Me dijo que en cada ocasión en que cerraba los ojos, el relámpago de un pensamiento le mostraba la multitud de cuerpos, tendidos para la muerte, con tanta claridad como la luz del día. Cuando los abría, era para ver la brumosa lucha de cuatro hombres que peleaban como locos contra un bote empecinado.
—Retrocedían ante él una y otra vez, se maldecían, y de pronto se precipitaban en grupo… Suficiente como para matarlo a uno de risa —comentó con la vista baja; luego levantó los ojos, durante un instante, para mirarme con una sonrisa triste—. La vida debería ser alegre para mí gracias a ello, ¡por Dios!, pues veré esa graciosa visión muchas veces, todavía, antes de morir. —Volvió a bajar la vista—. Ver y oír… ver y oír… —repitió dos veces, a largos intervalos llenos de una mirada vacía.
Se sacudió.
—Había resuelto mantener los ojos cerrados —dijo—, y no pude. No pude y no me importa quién lo sepa. Que pasen por una experiencia similar antes de hablar. Que pasen por ella… y que lo hagan mejor…
Eso es todo. La segunda vez abrí los párpados, y también la boca. Había sentido moverse el barco.
Hundió apenas las amuras… y las levantó con suavidad… ¡y con lentitud, con una lentitud perdurable! Y apenas. Hacía días que no ocurría eso. La nube había seguido volando hacia delante, y la primera ola pareció recorrer un mar de plomo. No había vida en esa ondulación. Pero consiguió derribar algo que tenía dentro de la cabeza.
¿Qué habría hecho usted? Está muy seguro de sí, ¿no es cierto? ¿Qué haría si sintiera ahora, en este momento… que la casa se mueve, que se mueve apenas un poco bajo su silla? ¡Saltar! ¡Cielos!, daría un salto desde donde está sentado y aterrizaría en esa mata de arbustos que está allá.
Lanzó el brazo hacia la noche, más allá de la balaustrada de piedra. Yo me quedé inmóvil. Me miró con firmeza, consuma severidad. Imposible equivocarse; ahora se me amedrentaba, me correspondía no efectuar señal alguna, no fuese que, por ademán o palabra, me viese arrastrado a una admisión fatal, respecto de mí mismo, que pudiese tener alguna relación con el caso. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo por el estilo. No olviden que lo tenía ante mí, y que en verdad se parecía demasiado a uno de nosotros como para no ser peligroso. Pero, si quieren saberlo, no me molesta decirles que, con una rápida mirada, calculé la distancia hasta la masa de negrura más densa en el centro del retazo de césped que se extendía debajo de la galería. Él exageraba.
Habría aterrizado un par de metros antes… y eso es lo único de lo cual tengo una certeza más o menos digna de confianza.
Había llegado el último momento, pensó él, y no se movió. Sus pies siguieron clavados en las tablas aunque los pensamientos se le agolpaban, sueltos en la cabeza. En ese momento, además, vio que uno de los hombres del bote retrocedía de pronto, aferraba el aire con los brazos levantados, se tambaleaba y se derrumbaba. No cayó, sino que se deslizó con suavidad hasta quedar sentado, acurrucado y con los hombros apoyados contra el costado del tragaluz del cuarto de máquinas.
—Era el hombre-burro. Un individuo macilento, de rostro blanco y bigote ralo. Trabajaba como tercer maquinista —explicó.
—Muerto —dije. Habíamos oído algo de eso en el tribunal.
—Así dicen —pronunció con sombría indiferencia—. Es claro que nunca lo supe. El corazón débil. El hombre venía quejándose hacía tiempo de que se sentía mal. Emoción. Exceso de esfuerzos. Sólo el diablo lo sabe. ¡Ja, ja, ja! Resultaba fácil ver que tampoco quería morir. Extraño, ¿verdad? ¡Que me fusilen si no se lo engañó hasta el punto de hacerlo matarse! Se lo engañó… ni más ni menos. ¡Se lo mató con engaños, por el cielo! Tal como yo. ¡Ah! ¡Si se hubiese quedado quieto; si les hubiera dicho que se fueran al demonio cuando lo sacaron de su litera porque el barco se hundía! ¡Si se hubiera quedado con las manos en los bolsillos insultándolos! Se puso de pie, sacudió el puño, me miró con cólera y se sentó.
—Una oportunidad perdida, ¡eh! —murmuré.
—¿Por qué no se ríe? —dijo—. Una broma engendrada en el infierno. ¡El corazón débil!… A veces deseo que el mío también lo fuera.
Eso me irritó.
—¿De veras? —exclamé, con profunda ironía.
—¡Sí! ¿No puede entenderlo usted? —exclamó.
—No sé qué más podía querer —repliqué, colérico.
Me lanzó una mirada de incomprensión absoluta.
Esa flecha también se había desviado del blanco, y él no era hombre de preocuparse por flechas extraviadas.
Palabra de honor, era demasiado poco suspicaz; no constituía una buena presa. Me alegré de que mi proyectil no hubiese acertado, que él no oyera siquiera el sonido de la cuerda del arco.
Claro que en ese momento no podía saber que el hombre estaba muerto. El minuto siguiente —el último que pasó a bordo— estuvo henchido de un tumulto de sucesos y sensaciones que golpearon en torno de él como el mar contra una roca. Uso el símil adrede porque, por su relato, me veo obligado a creer que mantuvo, durante todo el tiempo, una extraña ilusión de pasividad, como si no hubiese actuado, sino tolerado que lo manipulasen las infernales potencias que lo habían elegido como víctima de su broma pesada. Lo primero que llegó hasta él fue el chirriante balanceo de los pesados pescantes que por fin se movían… una sacudida que pareció entrarle en el cuerpo, desde el puente, a través de las plantas de los pies, y subirle por la columna vertebral hasta la coronilla. Luego, con la borrasca ya muy cerca, otra ola más pesada aún, levantó el casco pasivo en una sacudida amenazadora que le cortó el aliento, en tanto que el cerebro y el corazón juntos se le perforaban, como con gritos de pánico.
—¡Suelten! ¡Por amor de Dios, suelten! ¡Suelten! ¡Se va! Después de eso, los aparejos de los botes arrastraron los tacos, y un grupo de hombres rompió a hablar en tono sobresaltado, bajo las toldillas.
—Cuando esos sujetos salieron, sus aullidos eran como para despertar a los muertos —dijo. Como una continuación de la chapoteante conmoción del bote literalmente caído al agua, llegaron los ruidos huecos, pisadas y carreras, mezclados con gritos confusos—. ¡Desenganchen! ¡Desenganchen! ¡Empujen! ¡Desenganchen! ¡Empujen por su vida! Aquí viene una turbonada…
Escuchó, muy por encima de la cabeza, el leve murmullo del viento; debajo de los pies oyó un grito de dolor. Una voz perdida, cerca, comenzó a maldecir a un gancho giratorio. El barco zumbaba de proa a popa como una colmena agitada, y con la misma voz tranquila con que me relataba todo esto —porque hasta entonces se mostró muy tranquilo en la actitud, el rostro y la voz—, siguió narrando, por así decirlo, sin el menor aviso: —Tropecé con las piernas de él.
Esa era la primera noticia que tenía de que se hubiese movido. No pude contener un gruñido de sorpresa. Por fin algo lo había hecho moverse, pero en cuanto al momento exacto, en cuanto a la causa que lo arrancó de su inmovilidad, no sabía más de lo que sabe el árbol desarraigado respecto del viento que lo derriba. Todo eso le había ocurrido: los sonidos, las divisiones, las piernas del muerto… ¡Caramba! Le metían diabólicamente en la garganta la broma infernal, pero —fíjense— no pensaba admitir ningún tipo de movimiento de deglución en su gaznate.
Resulta extraordinaria la forma en que puede arrojarse sobre uno el espíritu de su ilusión. Yo lo escuchaba como se escucha una narración de magia negra que actúa sobre un cadáver.
—Cayó de costado, con gran suavidad, y eso es lo último que recuerdo haber visto a bordo —continuó.
No me importaba lo que hiciera. Pareció como si se incorporase; pensé que se incorporaba, es claro. Esperaba verlo pasar corriendo junto a mí, sobre la borda, para dejarse caer en el bote, detrás de los otros. Los escuché removerse abajo, y una voz, como si gritara por un tubo, que llamaba «George». Y enseguida tres voces juntas, unidas en un aullido.
Me llegaron por separado: una balaba, la otra gritaba, la otra aullaba. ¡Aj! Se estremeció apenas, y lo vi levantarse poco a poco, como si una mano firme, desde arriba, lo hubiera sacado de la silla por el cabello. Se irguió, de a poco… en su máxima estatura, y cuando las rodillas quedaron firmes, la mano lo soltó, y se balanceó sobre sus pies. Había una sugestión de espantosa inmovilidad en su rostro, en sus movimientos, en su voz, cuando dijo «gritaron», e involuntariamente agucé los oídos para percibir la sombra de ese grito que se escucharía a través del falso efecto del silencio.
—Había ochocientas personas en ese barco —dijo, y me clavó en el respaldo del asiento con esa horrenda mirada vacía. Ochocientas personas vivas, y gritaban por el único hombre muerto y le pedían que bajase y se salvara. «¡Salta, George! ¡Salta! ¡Oh, salta!». Yo tenía la mano apoyada en el pescante.
Estaba inmóvil. La oscuridad era intensa. No se veía el cielo ni el mar. Oí que el bote golpeaba contra el costado del barco, y no hubo otro sonido abajo, durante un rato, pero el barco que tenía bajo mis pies estaba repleto de ruidos de conversaciones. De repente el capitán aulló «¡Mein Gott ! ¡La borrasca! ¡La borrasca! ¡Apártense!» Con el primer silbido de la lluvia y la primera ráfaga del viento gritaron «¡Salta, George! ¡Te atraparemos! ¡Salta!» El barco inició un lento movimiento descendente; la lluvia lo barría como un mar hirviente. La gorra se me voló de la cabeza; el viento me empujó el aliento de vuelta en la garganta. Oí, como si estuviese en la cima de una torre, otro salvaje chillido: «¡Geoooorge! ¡Oh, salta!» Se hundía, cada vez más, cabeza abajo, bajo mis pies…
Se llevó la mano, en un movimiento deliberado, a la cara, e hizo movimientos con los dedos, como si le molestara una tela de araña, y después miró la palma abierta durante medio segundo, antes de estallar.
—Salté… —Se interrumpió, desvió la vista—. Así parece —agregó.
Sus claros ojos azules se volvieron hacia mí con una mirada lastimosa, y al verlo de pie ante mí, aturdido y herido, me oprimió una triste sensación de resignada sabiduría, mezclada con la divertida y profunda pena de un hombre de edad, impotente ante un desastre infantil.
—Parece que sí —mascullé.
—No me di cuenta de nada hasta que levanté la vista —explicó, deprisa. Y eso también es posible.
Había que escucharlo como se hace con un chiquillo con problemas. No lo sabía. De alguna manera, ocurrió. No volvería a suceder. Aterrizó, en parte, sobre alguien y cayó de través. Sintió como si todas las costillas del lado izquierdo se le hubiesen fracturado; luego rodó sobre sí mismo, y vio, en forma vaga, que el barco que acababa de abandonar se erguía sobre él, con la luz roja del costado ardiendo, grande en la lluvia, como un fuego en el borde de una colina vista a través de la niebla.
—Parecía más alto que una pared; se erguía como un risco sobre el bote… Tuve deseos de morir —exclamó—. Imposible volver. Era como si hubiese saltado dentro de un pozo… En un agujero profundo y eterno.