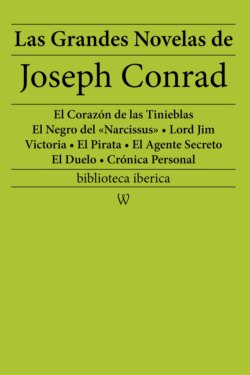Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VI
ОглавлениеEs evidente que las autoridades tenían la misma opinión. La investigación no se postergó. Se llevó a cabo el día designado para satisfacer a la ley, y tuvo una gran concurrencia, sin duda a consecuencia de su interés humano. No existía incertidumbre en cuanto a los hechos; quiero decir, en cuanto al único hecho material. No fue posible averiguar cómo se averió el Patna ; el tribunal no esperaba descubrirlo; y en todo el público no existía un solo hombre al que le importara. Sin embargo, como ya les dije, concurrieron todos los marinos del puerto, y los negocios portuarios estuvieron representados al máximo. Lo supieran o no, el interés que los atraía era puramente psicológico: la esperanza de escuchar alguna revelación esencial en cuanto a la fuerza, el poderío, el horror de las emociones humanas. Por supuesto, no era posible revelar nada por el estilo.
El interrogatorio del único hombre dispuesto a hacerle frente equivalía a un inútil andarse por las ramas, en torno del hecho bien conocido, y el juego de preguntas correspondientes fue tan instructivo como los golpes con un martillo en una caja de hierro, cuando se trata de averiguar qué hay adentro.
Pero una investigación oficial no podía hacer ninguna otra cosa. Su objetivo no era el porqué fundamental, sino el superficial cómo de ese asunto.
El joven habría podido decírselo, y aunque eso era lo único que interesaba al público, las preguntas que se le hicieron lo apartaron por fuerza de lo que para mí, por ejemplo, habría sido la única verdad digna de conocerse. No se puede esperar que las autoridades constituidas investiguen el estado del alma de un hombre… ¿O se trata sólo de su hígado? Mi ocupación consistía en llegar a las consecuencias, y, para decirlo con franqueza, un magistrado policial cualquiera, y dos asesores náuticos, no sirven para mucho más que eso. No quiero decir que esos sujetos fuesen estúpidos. El magistrado se mostró muy paciente. Uno de los asesores era un capitán de veleros, de barba rojiza y disposición piadosa. El otro era Brierly. El Gran Brierly. Algunos de ustedes deben haber conocido al Gran Brierly, el capitán del barco más famoso de la línea Blue Star . Ese es el hombre.
Parecía aburrido al máximo por el honor que se le había confiado. Jamás en la vida cometió un error, nunca tuvo un accidente nunca un tropiezo, nunca un freno en su ascenso continuado, y parecía ser uno de esos individuos afortunados que nada saben acerca de indecisiones, y mucho menos de desconfianza respecto de sí mismos. A los treinta y dos años tenía uno de los mejores mandos del tráfico oriental, y lo que es más, sentía una alta estima por lo que poseía. Nada había en el mundo que se le asemejara, y supongo que si se le hubiese preguntado a boca de jarro, habría confesado que, en su opinión, no existía otro comandante igual. La elección había recaído sobre el hombre adecuado. El resto de la humanidad que no dirigía el vapor Ossa , de acero, capaz de desarrollar dieciséis nudos, estaba constituido por criaturas más bien dignas de lástima.
Había salvado vidas en el mar, rescatado barcos en aprietos, los aseguradores le habían regalado un cronómetro de oro, y algún gobierno exterior un par de binoculares con una inscripción adecuada, en conmemoración de dichos servicios. Poseía plena conciencia de sus méritos y recompensas. Yo le tenía bastante simpatía, aunque algunos que conozco —hombres tímidos, amistosos— no podían soportarlo para nada. No me cabe la menor duda de que se consideraba muy por encima de mí —y en verdad, si uno hubiera sido emperador de Occidente y de Oriente, no habría podido pasar por alto su propia inferioridad en presencia de él—, pero no conseguía engendrar en mí un verdadero sentimiento de ofensa.
No me despreciaba por nada que yo pudiese solucionar, por nada de lo que yo fuese. ¿Saben? Yo era una cifra insignificante nada más que porque no era el hombre afortunado de la tierra, no era Montague Brierly, al mando del Ossa , ni el dueño de un cronómetro de oro con una inscripción, ni de binoculares con montura de plata que atestiguasen la excelencia de mi capacidad marinera y mi indomable denuedo. No era dueño de un agudo sentimiento de mis méritos y recompensas, aparte del amor, o mejor, la adoración de un perdiguero negro, el más maravilloso de su tipo, pues nunca hubo un hombre así amado por un perro como ese. No cabe duda de que el hecho de que le impusieran todas esas cosas resultaba exasperante; pero cuando pensé que yo me encontraba vinculado a esas fatales desventajas, junto con doce millones de seres más o menos humanos, descubrí que podía soportar mi parte de su lástima bonachona y despectiva, a cambio de algo definido y atrayente que había en el hombre. Nunca intenté caracterizar ese atractivo, pero había momentos en que lo envidiaba. El aguijón de la vida no podía hacer con su alma complaciente más de lo que puede hacer el raspar de un alfiler en la cara lisa de una roca. Eso era envidiable.
Mientras lo contemplaba, flanqueado a un lado por el magistrado modesto y de rostro pálido, que presidía la investigación, su satisfacción consigo mismo presentaba, ante mí y ante el mundo, una superficie dura como el granito. Muy poco después se suicidó.
No es extraño que el caso de Jim lo aburriese, y mientras yo pensaba con algo parecido al temor de ver la inmensidad de su desprecio hacia el joven interrogado, él tal vez llevara a cabo una silenciosa investigación de su propio caso. El veredicto debe de haber sido de culpa sin atenuantes, y se llevó el secreto de la prueba consigo, en ese salto al mar. Si entiendo algo de los hombres, el caso, no cabe duda, era de la más grave importancia, una de esa; cositas que despiertan ideas, que dan vida a cierto pensamiento con el cual un hombre, no acostumbrado a esa compañía, encuentra imposible vivir. Ahora me encuentro en condiciones de saber que no se trataba de dinero, y que no era la bebida, ni una mujer.
Saltó sobre la borda, al mar, apenas una semana después del final de la investigación, y menos de tres días más tarde de zarpar del puerto, en su viaje hacia alta mar; como si en ese punto exacto, en medio de las aguas, hubiese descubierto de pronto las puertas de otro mundo, abiertas de par en par para su recepción.
Pero no fue un impulso repentino. Su canoso primer oficial, un marino de primera calidad y un anciano muy agradable con los desconocidos, pero en sus relaciones con su comandante el más hosco primer oficial que haya conocido, relata la historia con lágrimas en los ojos. Parece que cuando subió al puente, por la mañana, Brierly había estado escribiendo en el cuarto de mapas.
—Eran las cuatro menos diez —dijo—, y, por supuesto, la segunda guardia no había sido relevada.
Oyó mi voz en el puente, hablando con el segundo oficial, y me llamó. Y o no tenía deseos de ir, y esa es la verdad, capitán Marlow. No podía soportar al pobre capitán Brierly, se lo digo con vergüenza.
Nunca sabemos de qué está hecho un hombre. Se lo había ascendido por encima de muchos otros, sin contarme a mí, y tenía una maldita manera de hacer que uno se sintiese pequeño, nada más que por la forma en que decía «Buenos días». Jamás le hablaba, como no fuese por asuntos de trabajo, y en esas ocasiones tenía que esforzarme mucho para hablarle con cortesía. —En ese sentido, se auto elogiaba. A menudo me pregunté cómo Brierly pudo aguantar sus modales durante más de medio viaje—. Tengo esposa e hijos —continuó—, y hacía diez años que estaba en la Compañía, esperando siempre el próximo mando como un verdadero tonto. Y él me dice: «Venga, Mr. Jones —con esa voz jactanciosa que tenía—. Venga, Mr. Jones». Fui. «Determinaremos la posición», dice, inclinándose sobre el mapa, con un compás en la mano. Según las órdenes corrientes, el oficial que dejaba la guardia tenía que hacer eso al final de ella. Pero yo no contesté, y seguí mirando mientras él señalaba la posición del barco con una minúscula cruz y escribía la fecha y la hora. Puedo verlo en este momento mismo, escribiendo con sus pulcros números: diecisiete, ocho, cuatro de la mañana. El año queda escrito en tinta roja en la parte superior del mapa. Nunca usaba sus mapas más de una vez por año, el capitán Brierly. Yo lo tengo ahora. Cuando termina, se queda mirando la marca que trazó y sonríe para sí, y luego me mira. «Treinta y dos millas más con el mismo rumbo —dice—, y entonces usted podrá alterar el rumbo veinte grados al suroeste».
Pasábamos al norte del banco Héctor en este viaje. Respondí «Muy bien señor», mientras me preguntaba por qué se tomaba tanto trabajo ya que de cualquier manera yo tenía que llamarlo antes de modificar el rumbo. En ese momento sonaron las ocho campanadas; salimos al puente, y el segundo oficial, antes de irse, menciona, como de costumbre, «setenta y una en la corredera». El capitán Brierly mira la brújula y después pasea la mirada en torno.
Era una noche negra y clara, y todas las estrellas se destacaban como en una noche helada de altas latitudes.
De pronto dice, con una especie de suspiro:
—Voy a proa, y yo mismo pondré la corredera en cero para usted, de modo que no haya errores.
Treinta y dos millas más de este rumbo, y ya estará a salvo. Veamos… la corrección de la corredera es de un seis por ciento aditivo; digamos, entonces, treinta según la esfera y puede virar veinte grados a estribor en el acto. De nada sirve perder distancia, ¿verdad? Jamás lo había escuchado hablar tanto de una vez, y, según me parecía, sin necesidad. No respondí.
Bajó por la escala y el perro, que siempre le pisaba los talones, fuese a donde fuere, de día o de noche, lo siguió, deslizando el hocico ante sí. Oí los tacones de sus botas que golpeteaban en el puente de popa, y luego se detuvo y le habló al perro.
—Vuelve, Rover. ¡Al puente, amigo! ¡Vamos… vete! —Luego me llama desde la oscuridad—: Encierre a ese perro en el cuarto de mapas, Mr. Jones, ¿quiere? Esa fue la última vez que escuché su voz, capitán Marlow.
Fueron las últimas palabras que pronunció al alcance del oído de ningún ser humano viviente, señor.
En ese punto la voz del anciano se volvió un tanto insegura.
—Temía que el pobre animal saltara tras él, ¿entiende? —continuó con voz temblorosa.
—Sí, capitán Marlow. Me preparó la corredera; le puso, ¿quiere creerlo?, un poco de aceite. Allí estaba la aceitera, cuando la dejó, cerca. El segundo contramaestre llevó la manga a popa para lavar a las cinco y media; de pronto deja el trabajo y sube corriendo al puente.
—Por favor, ¿quiere venir a popa, Mr. Jones? —dice—. Hay algo raro. No quiero tocarlo. —Era el cronómetro de oro del capitán Brierly, colgado con cuidado debajo de la baranda, con la cadena.
En cuanto mi mirada se posó en él, algo cayó sobre mí, y lo supe, señor. Se me aflojaron las piernas.
Fue como si lo hubiese visto saltar. Y, además, supe cuán atrás había quedado. La corredera de coronamiento marcaba dieciocho millas y tres cuartos, y en torno del palo mayor faltaban cuatro cabillas de hierro. Se las puso en los bolsillos para ayudarse a bajar, supongo. Pero ¡señor!, ¿qué son cuatro cabillas para un hombre poderoso como el capitán Brierly? Es posible que su confianza en sí mismo se debilitara un tanto al final. Esa fue la única señal de confusión que dio en toda su vida, pienso. Pero estoy dispuesto a responder por él, afirmo que una vez que saltó no trató de dar ni una brazada, tal como habría tenido la suficiente valentía como para mantenerse todo el día a flote si hubiera caído por la borda accidentalmente. Sí, señor. No era inferior a nadie… aunque lo dijese él mismo, como lo oí decirlo en una ocasión. Durante la segunda guardia escribió dos cartas. Una a la Compañía, y otra a mí.
Me daba una cantidad de instrucciones en cuanto al pasaje —yo estaba en el oficio desde mucho antes que él—, y un sinfín de insinuaciones en cuanto a mi conducta con nuestra gente de Shanghai, de modo que pudiese conservar el comando del Ossa . Escribía como un padre a su hijo favorito, capitán Marlow, y yo era veinticinco años mayor que él y había probado el agua salada antes que él se pusiera los primeros pantalones largos. En su carta a los dueños —la dejó abierta para que yo la leyera— decía que siempre había cumplido con su deber hacia ellos —hasta ese momento—, y que ni siquiera entonces traicionaba su confianza, pues dejaba el barco en manos de un marino tan competente como pudiera encontrarse… ¡Y se refería a mí, señor, se refería a mí! Me decía que si ese último acto de su vida no disminuía el respeto que sentían por él, otorgarían todo su peso a mis fieles servicios y a su cálida recomendación, cuando llenaran la vacante dejada por su muerte. Y muchas otras cosas por el estilo, señor.
Yo no podía creer lo que veía. Me hizo sentir muy extraño —continuó el anciano, muy perturbado, mientras aplastaba algo en la comisura de su ojo derecho con el extremo de un pulgar ancho como una espátula—. Cualquiera habría creído, señor, que saltó por la borda nada más que para dar a un hombre infortunado una última oportunidad de progresar.
Pero con el golpe que significó para mí que él muriese de ese modo tan espantoso y precipitado, y con considerarme un hombre beneficiado por esa acción, estuve casi enloquecido durante una semana.
Pero sin motivos. El capitán del Pelion fue trasladado al Ossa ; subió a bordo en Shanghai, pequeño petimetre, señor, de traje gris a cuadros, con el cabello peinado al medio.
—… Este… soy… este… su nuevo capitán, Mr… Mr… este… Jones.
—Estaba bañado en perfume… casi hedía, capitán Marlow. Apuesto a que lo que lo hizo tartamudear fue la mirada que le lancé. Masculló algo acerca de mi natural desilusión —era mejor que supiese enseguida que su primer oficial había logrado el ascenso al mando del Pelion , él nada tenía que ver con eso, claro… Suponía que la oficina sabía lo que hacía… Perdón… Le digo yo:
—No se preocupe por el viejo Jones, señor; maldita sea su alma, ya está acostumbrado a eso. —Enseguida comprendí que había lastimado sus delicados oídos; luego, mientras compartíamos nuestra primera merienda juntos, comenzó a encontrar defectos, en forma desagradable, en tal y cual cosa del barco. Jamás escuché semejante voz, ni en una función de títeres. Apreté los dientes, clavé la vista en mi plato, y mantuve la calma mientras me fue posible; pero al cabo tuve que decir algo. Y él se pone de pie de un salto de puntillas esponja todas sus hermosas plumas, como un gallito de riña.
—Ya verá que tiene que tratar con una persona distinta que el desaparecido capitán Brierly.
—Ya lo he visto —respondo, muy lúgubre, pero fingiendo que estoy muy atareado con mi bistec.
—Usted es un viejo, rufián, Mr… este… Jones; y lo que es más, se lo conoce como un viejo rufián en el empleo —me chilla. Los malditos lava copas estaban allí, escuchando con la boca abierta de oreja a oreja.
—Puede que yo sea un caso difícil —le contesté—, pero no tanto como para tener que aguantar el espectáculo que da usted sentado en la silla del capitán Brierly. —Y con eso dejo el cuchillo y el tenedor.
—A usted le gustaría sentarse en ella… Ahí es donde le aprieta el zapato —dice, burlón. Salí del comedor, reuní mis trapos y estaba en el muelle, con todas mis pertenencias a mis pies, antes que los estibadores regresaran. A la deriva— en tierra —después de diez años de servicios… y con una pobre mujer y cuatro hijos, a diez mil kilómetros de distancia, dependientes de mi media paga por cada bocado que comían. ¡Sí, señor! Lo abandoné antes de permitir que se insultara al capitán Brierly. Me dejó sus prismáticos nocturnos, aquí están. Y quiso que me ocupase del cuidado de su perro; y aquí está. Hola Rover, pobrecito. ¿Dónde está el capitán, Rover?
El perro levantó la mirada, nos contempló con melancólicos ojos amarillos lanzó un ladrido desolado y reptó debajo de la mesa.
Todo esto ocurría, más de dos años después, a bordo de esa ruina náutica que es el Fire-Queen que este Jones tenía a su mando —y por un raro accidente—, recibido de Matherson —el loco Matherson, lo llaman en general, el mismo que solía rondar por Haifong, ¿saben?, antes de los días de la ocupación.
El viejo siguió hablando…
—Sí, señor, el capitán Brierly será recordado aquí, aunque no quede ningún otro lugar en la tierra. Le escribí en detalle a su padre, y no recibí ni una palabra de respuesta… ¡Ni gracias, ni váyase al demonio! ¡Nada! Quizá no querían saber.
La visión de este anciano Jones de ojos acuosos, que se enjugaba la calva con pañuelo de algodón rojo, y el angustiado gañido del perro, la suciedad del tumbadillo con marcas de moscas que era el único altar de su recuerdo, arrojaba un velo de inexpresable y mísero patetismo sobre la figura recordada de Brierly, venganza póstuma del destino por esa creencia en su propio esplendor, que casi había despojado a su vida, con engaños, de sus legítimos terrores. ¡Casi! Y tal vez por completo. ¿Quién puede decir qué halagadora visión se indujo a ver en el momento de su suicidio?
—¿Por qué cometió ese acto precipitado, capitán Marlow? ¿Se le ocurre? —preguntó Jones, uniendo las palmas—. ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¿Por qué? —Se palmeó la frente baja y arrugada—. Si hubiese sido pobre y viejo, y estuviese endeudado o loco. Pero no era de los que se vuelven locos. Puede creerme.
Lo que un primer oficial no sabe acerca de su capitán, no vale la pena de saberse. Era joven sano, acomodado, sin preocupaciones… A veces me quedo sentado aquí, pensando, pensando, hasta que la cabeza casi comienza a zumbarme. Tiene que haber habido algún motivo.
—Puede estar seguro, capitán Jones —le respondí—, no fue nada que nos hubiese molestado mucho a cualquiera de los dos —le dije. Y entonces, como si una luz se hubiese encendido en la maraña de sus pensamientos, el pobre y viejo Jones encontró una última palabra de sorprendente profundidad. Se sonó la nariz, me miró, asintiendo, lastimero:
—¡Ay, ay! Ni usted, señor, ni yo, tuvimos nunca tan alta opinión de nosotros.
Es claro que el recuerdo de mi última conversación con Brierly está teñido por el conocimiento de su fin, que siguió tan pronto. Hablé con él por última vez durante el desarrollo de la investigación. Fue después del primer receso, y se acercó a mí en la calle. Estaba irritado, cosa que advertí con sorpresa, pues su conducta habitual, cuando condescendía a conversar, era serena, con un rastro de divertida tolerancia, como si la existencia de su interlocutor hubiese sido un buen chiste.
—Me pescaron para esta investigación, ¿sabe? —comenzó a decir, y durante un rato me detalló, quejoso, los inconvenientes de la asistencia cotidiana al tribunal—. Y el cielo sabe cuánto durará. Tres días, supongo. —Lo escuché en silencio; en mi opinión se trataba de una forma tan buena como cualquier otra de exponer el caso—. ¿De qué sirve? Es el espectáculo más estúpido que se pueda imaginar —continuó, acalorado. Yo le indiqué entonces que no había opción.
Me interrumpió con una especie de violencia acumulada.
—Me siento como un tonto todo el tiempo.
Lo miré. Eso era ir demasiado lejos —para Brierly—, cuando se hablaba de Brierly. Me detuvo en seco, me tomó de la solapa y tironeó apenas de ella.
—¿Por qué atormentamos a ese joven? —preguntó. La pregunta coincidía tan bien con la resonancia de cierto pensamiento mío, que, con la imagen en mi mirada del renegado huyendo, respondí en el acto:
—Maldito si lo sé, aparte de que él les permite hacerlo.
Me asombró el ver que coincidía conmigo, por decirlo así, pues mi frase habría tenido que resultarle más o menos enigmática. Dijo, colérico:
—Pues sí. ¿No se da cuenta que ese desdichado capitán de él ha huido? ¿Qué espera que ocurra? Nada puede salvarlo. Está listo. —Caminamos unos pasos en silencio—. ¿Por qué comer tanta tierra? —exclamó, con una energía de expresión oriental, más o menos el único tipo de energía de la cual se puede encontrar huellas al este del meridiano cincuenta.
Me asombró mucho la dirección de sus pensamientos, pero ahora tengo la fuerte sospecha de que estaba muy dentro de su carácter. En el fondo, el pobre Brierly debe haber estado pensando en sí mismo. Le señalé que el capitán del Patna , según se sabía, había forrado muy bien su nidito, y podía obtener casi en cualquier parte los medios para huir.
En el caso de Jim no ocurría así; el gobierno lo mantenía por el momento en el Hogar para Marinos, y lo más probable es que no tuviese una moneda en el bolsillo. Una fuga cuesta cierto dinero.
—¿De veras? No siempre —dijo, con una amarga carcajada, y a otra observación mía—: Bueno, pues que se hunda seis metros bajo el suelo y se quede allí. ¡Cielos! Yo lo haría. —No sé por qué, su tono me irritó, y repliqué:
—Hay algo de valentía en enfrentar los hechos tal como lo hace él, sabiendo muy bien que si escapara nadie se preocuparía por perseguirlo.
—¡Al demonio con la valentía! —gruñó Brierly—. Ese tipo de valentía que no sirve para mantener a un hombre en pie, me importa un bledo. Si usted dijese que se trata de una especie de cobardía… de blandura… Le diré una cosa: yo pondré doscientas rupias y usted pone otras cien y se compromete a llevarse mañana por la mañana, temprano, al pobre diablo. El tipo es un caballero, si no está dispuesto a que lo ayuden… Entenderá. ¡Debe entender! Esta infernal publicidad es demasiado desagradable. Se la pasa sentado con esos condenados nativos, serangs, lascars a, contramaestres, presentan testimonios suficientes como para convertir en cenizas a un hombre de pura vergüenza. Es abominable. ¿Pero qué, Marlow, no le parece, no siente que esto es abominable, no lo siente, vamos, como marino? Si se fuera, todo esto terminaría enseguida —Brierly dijo estas palabras con una animación poco común, e hizo un movimiento como para extraer su cartera. Yo lo contuve, y le declaré con frialdad que la cobardía de esos cuatro hombres no me parecía un asunto de tan gran importancia—. Supongo que usted se considera un marinero —dijo, colérico. Le respondí que eso era lo que me consideraba, y, además, abrigaba la esperanza de serlo. Me escuchó, e hizo un ademán con su enorme brazo, que parecía querer despojarme de mi individualidad y lanzarme hacia la multitud—. Lo peor —dijo—, es que todos ustedes carecen del sentimiento de dignidad; no les interesa mucho lo que se supone que son.
Entretanto habíamos estado caminando con lentitud, y en ese momento nos detuvimos frente a la oficina del puerto, a la vista del lugar mismo desde el cual el inmenso capitán del Patna había desaparecido tan completamente como una plumita arrebatada por un huracán. Sonreí. Brierly continuó:
—Esto es una desgracia. Tenemos entre nosotros todo tipo de personas… E inclusive algunos pillastres ungidos. Pero maldito sea, debemos conservar la decencia profesional, o no seremos más que otros tantos remendones que andan sueltos por ahí. Se confía en nosotros. ¿Entiende? ¡Se confía! Con franqueza, no me interesan un rábano todos los peregrinos que hayan salido jamás de Asia, pero un hombre decente no se habría comportado de esa manera con toda una carga de trapos viejos en fardos.
No somos un cuerpo organizado de hombres, y lo único que nos mantiene unidos es el nombre de ese tipo de decencia. Un asunto así destruye la confianza de uno. Un hombre puede pasarse casi toda la vida en el mar sin necesidad de mostrar entereza.
Pero cuando llega el momento de mostrarla… ¡Ahá!… Si yo…
Se interrumpió, y con distinto tono:
—Le daré doscientas rupias ahora, Marlow, y hable con ese sujeto. ¡Maldito sea! Ojalá no hubiese venido nunca aquí. El caso es que se me ocurre que algunos de los míos saben esto. El viejo es un párroco, y ahora re cuerdo que lo conocí en una ocasión, cuando estuve con mi primo en Essex, el año pasado. Si no me equivoco, el viejo parecía tener más bien cierto cariño por su hijo marino. Horrible. No puedo hacerlo yo… Pero usted…
Así, a propósito de Jim, tuve una visión del verdadero Brierly pocos días antes que comprometiera su realidad y su ficción juntas, y las entregara a la guarda del océano. Es claro que me negué a entrometerme.
El tono de ese último «pero usted» (el pobre Brierly no pudo evitarlo), que parecía sugerir que yo no era más perceptible que un insecto, me hizo contemplar la propuesta con indignación, y debido a ese desafío, o por algún otro motivo, quedé convencido en el pensamiento de que la investigación era un severo castigo contra ese Jim, y que el hecho de que éste la enfrentara —prácticamente por su propia voluntad— era una característica redentora de su abominable caso. Antes no estaba tan seguro de ello. Brierly se fue, encolerizado. En esos momentos su estado de ánimo era más misterioso para mí de lo que lo es ahora.
Al día siguiente llegué tarde al tribunal, y me senté separado de los demás. Es claro que no podía olvidar la conversación que había sostenido con Brierly, y ahora los tenía a ambos bajo mi vista. La conducta de uno sugería un lúgubre descaro, y la del otro un despectivo aburrimiento. Pero una de las actitudes podía no ser más cierta que la otra, y tuve conciencia de que una no era cierta. Brierly no estaba aburrido, sino exasperado. Y en ese caso, era posible que Jim no se mostrase descarado. Según mi teoría, no lo hacía. Me imaginé que se sentía desesperado.
Entonces se encontraron nuestras miradas.
Se encontraron, y la forma en que me miró desalentó toda intención, que hubiese podido tener, de hablarle. En cualquiera de las dos hipótesis —insolencia o desesperación—, me pareció que no podía serle de utilidad ninguna. Ese era el segundo día de la investigación. Poco después del intercambio de miradas, ésta se volvió a postergar para el día siguiente. Los blancos comenzaron a atropellarse para salir. A Jim se le había dicho un poco antes que bajara, y pudo salir entre los primeros. Vi sus anchos hombros y su cabeza delineados a la luz de la puerta, y mientras yo salía con lentitud, hablando con alguien —algún desconocido que me dirigió la palabra por casualidad—, pude verlo en la sala del tribunal, apoyando ambos codos en la balaustrada de la galería, y volviendo la cabeza hacia el hilo de gente que se derramaba por los escalones. Hubo un murmullo de voces y un arrastrarse de zapatos.
El caso siguiente era el de un ataque y agresión cometidos contra un prestamista, creo; y el acusado —un venerable anciano de recta barba blanca— se encontraba sentado en una estera, al otro lado de la puerta, con sus hijos, hijas, yernos, nueras, y, me parece, la mitad de la población de su aldea, acuclillados o de pie a su alrededor. Una esbelta mujer de piel oscura, con parte de la espalda y un negro hombro al desnudo, y con un delgado anillo de oro en la nariz, rompió de pronto a hablar en un tono agudo, gruñón. El hombre que me acompañaba la miró instintivamente. Acabábamos de pasar por la puerta, y nos encontrábamos detrás de la ancha espalda de Jim.
No sé si los aldeanos habían llevado consigo el perro amarillo. De todos modos, allí había un perro, que entraba y salía por entre las piernas de la gente, en esa forma silenciosa y sigilosa que tienen los perros nativos, y mi compañero tropezó con él. El perro se alejó de un salto, sin un sonido.
El hombre levantó un poco la voz y dijo con una carcajada lenta:
—Mire a ese perro desdichado. —Y poco después nos separó un grupo de personas que se introducían.
Me recosté durante un instante contra la pared, en tanto que el desconocido conseguía bajar los escalones y desaparecía. Vi que Jim giraba en torno.
Dio un paso adelante y me cerró el camino. Estábamos solos; me miró furioso, con una expresión de empecinada decisión. Me di cuenta de que se me asaltaba, por así decirlo, como en un bosque. Para entonces la galería se hallaba desierta, y el ruido y movimientos habían cesado en el tribunal. Un gran silencio cayó sobre el edificio, en el cual, mucho más adentro, una voz oriental empezaba a quejarse con abyección. El perro, en el momento mismo de tratar de escurrirse por la puerta, se sentó deprisa para cazar pulgas.
—¿Usted me habló? —preguntó Jim en voz muy baja, e inclinándose hacia delante, no tanto hacia mí sino contra mí, si entienden lo que quiero decir. En el acto respondí que no. Algo que resonaba en el tono tranquilo de él me previno que debía ponerme a la defensiva. Lo miré. Se parecía mucho a un encuentro en un bosque, sólo que más incierto en cuanto al resultado, ya que él no podía querer ni dinero ni mi vida, nada que pudiese sencillamente entregar o defender con la conciencia tranquila—. Dice que no —replicó, muy sombrío—. Pero yo escuché.
—Algún error —protesté, desconcertado, y sin sacarle la vista de encima. Mirarle el rostro era como presenciar un cielo que se oscurece antes del trueno, la sombra que cubre de manera imperceptible a otra sombra, y la lobreguez que se vuelve misteriosamente intensa en la calma de una violencia en maduración.
—Por lo que sé, no abrí la boca al alcance de su oído —afirmé con perfecta sinceridad. Empezaba a enojarme un poco, también yo, ante el absurdo de ese encuentro. Ahora se me ocurre que nunca en la vida estuve tan cerca de una paliza; quiero decir, en términos literales: una paliza propinada con los puños.
Supongo que tuve la brumosa presencia de esa eventualidad que aleteaba en el aire. Y no es porque él me amenazara de manera activa. Por el contrario, se mostraba extrañamente pasivo, ¿saben?, pero ceñudo, y aunque no era excepcionalmente grande en general parecía capaz de demoler una pared. El síntoma más tranquilizador que advertí fue una especie de lenta y pausada vacilación, que consideré un tributo a la evidente sinceridad de mis modales y mi tono. Nos encaramos. En el tribunal, seguía adelante el caso de atraco. Escuché las palabras: Pozo… búfalo… palos… en la enormidad de mi temor…
—¿Por qué me estuvo mirando toda la mañana?
—¿Acaso quiere que permanezcamos sentados, con la vista baja, para no herir su susceptibilidad? —repliqué con sequedad. No me sometería dócilmente a ninguna de esas tonterías. Volvió a levantar la vista, y esta vez siguió mirándome a la cara.
—No. Está bien —dijo con una expresión de deliberar consigo mismo acerca de la verdad de la frase—. Está bien. Quiero seguir adelante con eso. Sólo que —y aquí habló con un poco más de rapidez— no permitiré que nadie me insulte fuera de este tribunal. Había un sujeto con usted. Usted le habló… o sí… ya sé; todo está muy bien. Usted le habló, pero tenía la intención de que yo lo escuchara…
Le aseguré que era víctima de un extraordinario error.
No tenía idea de cómo se había producido.
—Pensó que yo temería molestarme por esto —dijo, con un leve rastro de amargura. Me sentía lo bastante interesado como para discernir los más leves matices de expresión, pero nada estaba claro para mí. Y, sin embargo, un no sé qué de esas palabras, o quizá sólo la entonación de la frase, me indujeron de pronto a hacerlo objeto de las mayores consideraciones. Dejé de disgustarme por mi inesperada situación.
Se trataba de algún error de su parte; cometía un desatino, y yo tuve la intuición de que dicho desatino era de naturaleza odiosa, infortunada. Experimenté ansiedad por terminar con esa escena, por motivos de decencia, tal como uno se muestra ansioso por interrumpir una confidencia no provocada y abominable. Y lo curioso era que, en medio de todas estas consideraciones del más elevado orden tenía conciencia de cierta vacilación en cuanto a la posibilidad —más aún, la probabilidad— de que el encuentro terminase en alguna riña poco recomendable que no se pudiese explicar, y que me pusiera en ridículo. No anhelaba una celebridad de tres días como el hombre a quien le habían puesto un ojo negro, o algo por el estilo, en una pendencia con el primer oficial del Patna . Lo más probable es que a él no le importase lo que hiciera, o que por lo menos se sintiera plenamente justificado en su propia opinión.
No hacía falta ser un mago para ver que estaba muy enojado por algo, a pesar de toda su conducta tranquila e inclusive torpe. No niego que yo tenía grandes deseos de tranquilizarlo a toda costa, si hubiese sabido cómo hacerlo. Pero no lo sabía, como bien pueden imaginarlo. Era una oscuridad sin un solo resplandor de luz. Nos enfrentamos en silencio. Él permaneció inmóvil durante unos quince segundos, y luego dio un paso hacia delante, y yo me preparé para esquivar un golpe, aunque no creo que moviese un músculo.
—Si usted fuese tan grande como dos hombres y tan fuerte como seis —dijo con gran suavidad—, le diría lo que pienso. Usted…
—¡Espere! —exclamé. Eso lo contuvo durante unos segundos—. Antes de decirme lo que piensa de mí —continué con rapidez—, ¿quiere hacer el favor de decirme qué dije o hice?
Durante unos segundos me examinó con indignación, mientras yo efectuaba sobrenaturales esfuerzos de memoria, en los cuales tropezaba con el obstáculo de la voz oriental, en la sala del tribunal, que rechazaba con apasionada volubilidad una acusación de falsía. Y entonces hablamos casi al mismo tiempo.
—Pronto le mostraré que no lo soy —dijo, con el tono sugestivo de una crisis.
—Afirmo que no lo sé —contesté con sinceridad, al mismo tiempo. Él trató de aplastarme con el desprecio de su mirada.
—Ahora que ve que no tengo miedo, trata de escurrirse —dijo él—. ¿Quién es un perro, eh? Y entonces, por fin, entendí.
Me escudriñaba las facciones como si buscara un lugar en el cual plantar el puño.
—No permitiré que nadie… —masculló, amenazador.
En verdad, era un espantoso error, se había traicionado por entero. No puedo darles siquiera una idea de lo sacudido que me sentí. Supongo que vio algún reflejo de mis sentimientos en mi rostro, porque su expresión cambió un poco.
—¡Buen Dios! —tartamudeé—. No pensará que yo…
—Pero estoy seguro de haber escuchado —insistió elevando la voz por primera vez desde el comienzo de la deplorable escena. Y luego, con una sombra de desprecio, agregó—: ¿Entonces no fue usted? Muy bien ya encontraré al otro.
—No sea tonto —exclamé, exasperado—. No hubo nada de eso.
—Yo oí —volvió a decir con perseverancia inconmovible y sombría.
Algunos se habrían reído de su pertinacia. Yo no. ¡Oh, yo no! Nunca hubo un hombre a quien sus propios impulsos naturales pusiesen al desnudo de manera tan implacable. Una sola palabra lo había despojado de su discreción, de esa discreción que es más necesaria para las decencias de nuestro ser interior de lo que lo es la vestimenta para el decoro de nuestro cuerpo.
—No sea tonto —repetí.
—Pero el otro lo dijo, ¿eso no lo niega? —expresó con claridad, mirándome a la cara, sin parpadear.
—No, no lo niego —respondí, devolviéndole la mirada.
Por último sus ojos siguieron hacia abajo la dirección de mi dedo, que señalaba. Al principio pareció no entender, luego se mostró confuso, y al fin sorprendido y asustado, como si un perro hubiese sido un monstruo, y él no hubiese visto ninguno hasta ese instante.
—Nadie soñó con insultarlo —dije.
Contempló al desdichado animal, que no se movió más que una efigie; se encontraba sentado, con las orejas levantadas, y el agudo hocico apuntado hacia la puerta, y de pronto lanzó un mordisco a una mosca, como si fuese un mecanismo.
Lo miré. El rojo de su clara tez tostada se acentuó de pronto, bajo el vello de las mejillas le invadió la frente, se difundió hasta las raíces de su cabello rizado. Las orejas adquirieron un intenso tono carmesí, e inclusive el claro azul de los ojos se oscureció en varios matices con la precipitación de la sangre a la cabeza. Frunció un poco los labios, temblorosos, como si hubiese estado a punto de estallar en lágrimas. Me di cuenta de que era incapaz de pronunciar una palabra a consecuencia del exceso de su humillación. Y también por desilusión… ¿quién sabe? ¿Tal vez ansiaba los puñetazos que pensaba darme para rehabilitarse, para tranquilizarse? ¿Quién puede decir qué alivio esperaba de esa posibilidad de una riña? Era lo bastante ingenuo como para esperar cualquier cosa; pero en este caso se había traicionado sin motivos. Se mostró franco consigo mismo —y no hablamos de mí—, en la loca esperanza de llegar, de esa manera, a alguna refutación eficaz, y las estrellas le fueron irónicamente desfavorables. Emitió un sonido inarticulado con la garganta, como un hombre semi atontado por un golpe en la cabeza. Era lamentable.
No volví a alcanzarlo hasta mucho más allá de los portones. Inclusive tuve que trotar un poco al final, pero cuando, casi sin aliento, junto a él, lo acusé de huir, respondió «¡Jamás!», y en el acto se volvió. Le expliqué que no tenía la intención de decir que huyese de mí.
—De ninguno… ni de un solo hombre de la tierra —afirmó con expresión de terquedad. Me abstuve de señalarle la única y evidente excepción que requería para los más valientes de entre nosotros; pensé que muy pronto la descubriría él mismo. Me miró con paciencia mientras yo pensaba en algo que decirle, pero en el momento no pude encontrar nada, y él comenzó a alejarse. Lo seguí, ansioso de no dejar que se fuera. Le dije, deprisa, que no podía pensar siquiera en separarme de él sin eliminar una falsa impresión acerca de mí… de mí… tartamudeé. La estupidez de la frase me asustó, mientras trataba de terminarla pero el poder del habla nada tiene que ver con su sentido o con la lógica de su construcción.
Mi estúpido mascullar pareció complacerlo.
Me interrumpió diciendo, con cortés placidez, que hablaba de una inmensa capacidad de dominio, o si no de una maravillosa elasticidad de espíritu:
—El error fue mío. —Me asombré ante esta expresión; habría podido estar refiriéndose a un suceso insignificante. ¿Acaso no entendía su deplorable significado?— Muy bien ¿puede perdonarme? —continuó, y luego siguió diciendo, con cierta melancolía—: Toda esa gente que me miraba en el tribunal parecía tan tonta que… que podría haber ocurrido tal como lo supuse.
Esto, para mi asombro, abrió de pronto una nueva visión de él. Lo miré con curiosidad, y me encontré con sus ojos imperturbables e impenetrables.
—No puedo soportar estas cosas —dijo, con suma sencillez—, ni quiero hacerlo. En el tribunal es distinto.
Eso tengo que aguantarlo… y también puedo hacerlo.
No pretendo haberlo entendido. Las visiones que me permitió tener de él eran como esas vislumbres a través de las móviles desgarraduras de una densa niebla trozos de detalles vívidos y fugaces, que no ofrecían una idea coherente del aspecto general de un paisaje. Alimentaban la curiosidad de uno sin satisfacerla; no servían para los fines de la orientación. En conjunto, el hombre resultaba equívoco.
Así lo resumí para mis adentros, cuando me separé de él, ya avanzada la noche. Yo me hospedaba en la Casa Malabar durante algunos días, y ante mi insistente invitación cenó conmigo allí.