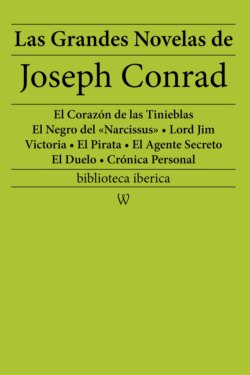Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo IV
ОглавлениеY a los hombres temporalmente aliviados por su piedad desdeñosa, el mar inmortal confiere en su justicia el pleno y anhelado privilegio de no descansar. La infinita sabiduría de su gracia no les permite meditar sobre el complicado y agrio sabor de la existencia, por temor de que recuerden —y tal vez echen de menos—, la amargura inspiradora de la copa suprema tan frecuentemente ofrecida y tan frecuentemente retirada de sus labios, rígidos ya, pero siempre rebeldes. Sin tregua deben justificar su derecho a vivir ante la eterna misericordia que ordena al trabajo ser duro y continuo, desde el alba hasta el poniente y desde el poniente hasta el alba; hasta que la interminable sucesión de noches y días turbados por el obstinado clamor de los justos, reclamando a grandes gritos el derecho a la felicidad bajo un cielo sin promesas, sea redimido al fin por el vasto silencio de dolor y trabajo, por el temor mudo y el mudo valor de hombres oscuros, olvidadizos y sufridos.
Al encontrarse frente a frente, el patrón y mister Baker se contemplaron un momento con la mirada intensa y estupefacta de quienes se encuentran de improviso después de años de infortunio. Uno y otro habían perdido la voz; su diálogo fue, pues, un cambio de murmullos desesperados.
—¿No falta nadie? —preguntó el capitán Allistoun.
—No; están todos.
—¿Hay heridos?
—Solamente el teniente.
—Iré a verle en seguida. Tenemos suerte.
—Mucha —articuló débilmente mister Baker. Sus manos se crispaban sobre la batayola y sus ojos, inyectados en sangre, giraban entre sus órbitas. El hombrecillo cano hizo un esfuerzo para levantar su voz del murmullo sordo que hasta entonces fuera y miró fijamente a su segundo con ojo frío y penetrante como un dardo.
—Ordene izar las velas —dijo autoritariamente, con un chasquido inflexible de sus delgados labios—. Hágalas izar tan pronto como pueda. El viento es bueno. Ahora mismo, sir . No deje a los hombres tiempo para que vuelvan en sí. Si llegan a sentirse apaleados, entorpecidos, no lograremos hacer nada de ellos… Se trata de salir de aquí.
Se tambaleó en un fuerte bandazo. La batayola se hundió en el agua, brillante y sibilante. El capitán se agarró a un obenque, osciló y fue a dar contra el piloto en un choque maquinal.
—Ahora que, por fin, tenemos buen viento… Haga… izar as velas…
Su cabeza rodaba de hombro en hombro. Sus párpados comenzaron a pestañear rápidamente.
—Y las bombas, las bombas, mister Baker.
Sus ojos atisbaban el rostro del piloto, situado a un palmo del suyo, como si se hallase a una milla.
—Mantenga a los hombres en movimiento para… para que podamos marchar —murmuró con tono soñoliento de un hombre que se adormece. Súbitamente se recobró—. No debo detenerme. No irían bien las cosas —dijo, esbozando penosamente una sombra de sonrisa.
Soltó el obenque y, proyectado por el declive del barco, corrió a pesar suyo, en un trote menudo, hasta chocar con la bitácora. Apoyado allí, levantó la vista y lanzó una mirada vacía de objeto a Singleton, que, sin prestarle atención, observaba ansiosamente la punta del botalón de bauprés.
—¿Maniobra bien el timón? —preguntó el capitán.
En la garganta del viejo marinero se produjo un rumor como si las palabras, antes de salir, entrechocasen en el fondo.
—Gobierna… como un barquichuelo —dijo por fin con ronca ternura, sin dirigir siquiera una ojeada al patrón; luego, vigilante, dio una vuelta a la rueda, se apoyó un momento y la volvió de nuevo atrás.
El capitán Allistoun se arrancó a la delicia de apoyarse contra la bitácora, y comenzó a recorrer la toldilla, oscilando y haciendo eses para conservar el equilibrio.
Ruidosamente, las bielas de las bombas se movían en pequeños saltos, acompañando el girar igual y rápido de los volantes al pie del palo mayor, arrojando de atrás adelante y de adelante atrás, con un ímpetu rítmico, a dos racimos de hombres exhaustos, agarrados a las manivelas. Se abandonaban, balanceado el torso sobre las caderas, convulsas las facciones, petrificados los ojos. El carpintero, sondando de tiempo en tiempo, exclamaba maquinalmente:
—¡Relingar! ¡No aflojéis!
Mister Baker, incapaz de hablar, recobró su voz para gritar, y, bajo el aguijón de sus reconvenciones, los hombres examinaron las amarras, sacaron nuevas velas y, sintiéndose incapaces de moverse, izaron las poleas de la arboladura y revisaron el aparejo. Treparon con grandes esfuerzos espasmódicos y desesperados. La cabeza les daba vueltas mientras cambiaban de lugar los pies, poniéndolos ciegamente sobre las vergas como si marchasen de noche, o confiándose al primer cable al alcance de la mano con la negligencia de la fuerza exhausta. Las caídas evitadas no apresuraban el palpitar lánguido de sus corazones; el rugido de las olas que hervían bajo ellos, resonaba en sus oídos debilitado y continuo, como un ruido indistinto venido de otro mundo; el viento llenaba de lágrimas sus ojos y, con pesadas ráfagas, trataba de desalojarlos de los puestos peligrosos en que se balanceaban. Con los rostros chorreantes y los cabellos en desorden, subían y descendían entre cielo y mar, cabalgando las puntas de las vergas, en cuclillas sobre las relingas, abrazando los amantillos para tener las manos libres o levantadas contra las ostagas encadenadas. Sus vagos pensamientos flotaban entre el deseo de reposo y el deseo de vivir, en tanto que sus entorpecidos dedos soltaban las empuñaduras, buscaban los cuchillos o se agarraban con un abrazo tenaz para resistir los choques violentos de las velas ondeantes. Cambiaban entre sí miradas feroces, hacían con una mano signos frenéticos, sosteniendo sus vidas con la otra, miraban desde lo alto la tirilla del puente inundado de espuma, gritaban a sotavento:
—¡Afloja…! ¡Templa…! ¡Pronto!
Sus labios temblaban, sus ojos parecían salirse de sus órbitas en su furiosa ansiedad de ser entendidos, pero el viento dispersaba sus palabras no oídas entre el tumulto del mar. En el exceso de un intolerable, de un interminable esfuerzo, sufrían como hombres a los que un sueño implacable condenase a una labor imposible en una atmósfera de hielo o de fuego. Ardían y tiritaban alternativamente. Innumerables agujas pinchaban sus ojos como en la humareda de un incendio; sus cabezas amenazaban estallar a cada grito. Sobre sus gargantas parecían crisparse dedos duros. A cada bandazo pensaban:
«Esta vez caeré, nos iremos todos al suelo».
Y, bamboleados en la arboladura, gritaban locamente:
—¡Atención! ¡Atrapa ese cabo! ¡Laborea! ¡Vuelve esa corredera!
Meneaban la cabeza con desesperación, sacudían los furiosos rostros:
—¡No! ¡No! ¡De abajo arriba!
Parecían odiarse unos a otros con un odio mortal. El deseo inmenso de terminar de una vez les roía el pecho, y el escrúpulo de hacer bien su trabajo los consumía como un fuego vivo. Maldecían su suerte, despreciaban su vida y derrochaban su aliento en mortales imprecaciones dirigidas a uno y otro. El velero, con su calvo cráneo desnudo, trabajaba febrilmente, olvidando su intimidad con tantos almirantes. El contramaestre, trepando cargado de pesadores y rollos de meollar, o arrodillado sobre la verga y dispuesto a dar vuelta al tope del medio, veía pasar visiones precisas y breves: su vieja esposa y sus pequeñuelos, en un pueblecito del país bajo. Mister Baker, próximo a desfallecer, tropezaba aquí y allá, gruñendo siempre e inflexible como un hombre de hierro. Ordenaba, estimulaba, reprendía:
—¡Y ahora, a la gran gavia! ¡Tú, atraca ese andarivel! ¡Moveos, no os quedéis sin hacer nada!
—¿No hay, pues, descanso nunca para nosotros? —murmuraron algunas voces.
Mister Baker dio la vuelta iracundamente, con el corazón oprimido.
—No, no hay descanso hasta que la maniobra quede hecha. Trabajad hasta caer. Para eso estáis aquí.
Un marinero doblado en dos se rió brevemente tras de su codo.
—Trabaja o revienta —refunfuñó amargamente desde el fondo de su garganta enronquecida.
Luego, escupiendo en las anchas palmas de sus manos, levantó sus brazos y agarrando el cabo por encima de su cabeza, lanzó un largo grito quejumbroso y lúgubre pidiendo a todos un nuevo esfuerzo. Una ola cogió de flanco el castillo de popa y arrojó a todo el grupo al suelo a sotavento. Gorros y espeques flotaban. Puños cerrados, piernas agitadas y aquí y allá un rostro anegado, emergían de la ola espumosa y silbante. Mister Baker, volteado con los demás, gritó:
—¡No soltéis ese cabo! ¡Agarraos bien! ¡Agarraos!
Y todos, maltrechos por el brutal asalto, se aferraron al cabo como si se tratase del destino de sus vidas. El barco avanzaba, balanceándose fuertemente, y los rompientes coronados de espuma alzaban, una vez pasados a babor y estribor, el resplandor de sus cabezas blancas. Se restañaron las bombas. Se corrieron las brazas. Se instalaron las tres gavias y la vela de mesana. El Narcissus se deslizó más rápidamente sobre las aguas, dejando atrás el galope desatado de las olas. El tronido de las ondas distanciadas subía tras él, llenando el aire con las formidables vibraciones de su voz. Y, devastado, maltrecho, mutilado, corría espumeante hacia el Norte como inspirado por la audacia de un alto empeño…
El castillo de proa era un lugar de húmeda desolación. Los hombres contemplaron aterrados su albergue. Limoso, chorreante, sonaba a hueco con el viento; despojos informes cubrían el suelo como en una caverna abierta a la marea baja en el flanco de un acantilado asaltado por las tormentas. Muchos habían perdido todo lo que poseían en el mundo, pero la mayoría de los marineros de estribor habían salvado sus cofres, a pesar de que se escapasen de ellos delgados hilillos de agua. Los lechos estaban empapados, las mantas desplegadas y retenidas por algún clavo había sido pisoteadas. De rincones malolientes sacaron andrajos mojados en los que, una vez torcidos, reconocían sus vestiduras. Algunos sonreían sin alegría. Otros, atontados y mudos, paseaban sus miradas en torno. Hubo gritos de alegría por viejos chalecos y gemidos de dolor lloraron informes despojos pescados entre las negras esquirlas de los catres deshechos. Se descubrió una lámpara arrinconada bajo el bauprés. Charley gimoteaba un poco. Knowles arrastraba su pierna coja de un lado a otro, husmeando y merodeando en los rincones oscuros en busca de restos olvidados. Vació de agua salada una bota y se puso a la tarea de buscar al propietario. Abrumados por sus pérdidas, los más castigados permanecían sentados en la escotilla de proa, los codos sobre las rodillas, un puño en cada mejilla, sin dignarse levantar los ojos. El cojo les metió en las narices su hallazgo.
—Una bota. Está buena. ¿Es tuya?
—No, quítate de ahí —gruñeron.
Uno le interrumpió:
—Llévatela contigo al infierno.
Knowles pareció sorprendido.
—¿Por qué? Es una buena bota.
Luego, al recuerdo súbito de sus ropas perdidas, dejó caer el objeto y comenzó a maldecir. En la penumbra, las voces blasfemaban disputando. Un hombre entró y, con los brazos caídos, permaneció inmóvil, repitiendo desde el umbral:
—¡Una jugada de los demonios! ¡Una jugada de los demonios!
Algunos hurgaban en los cofres inundados en busca de tabaco. Jadeaban y chillaban con la cabeza hundida en el cofre:
—¡Mira esto, Jack…! ¡Ven acá, Sam! Mira mis trajes de tierra, estropeados para siempre.
Un marinero blasfemaba con la voz llena de lágrimas, levantando un par de pantalones chorreantes. Nadie lo miraba. De pronto, el gato hizo su aparición. Fue ovacionado con entusiasmo, pasando de mano en mano, acariciado entre un murmullo de apelativos mimosos. Se preguntaban dónde habría pasado la tormenta y disputaban sobre ese problema. Una discusión ociosa se entabló. Dos hombres entraron con un cubo de agua fresca. Todos se agruparon en torno; pero Tom , flaco y maullando, con todos los pelos erizados, se acercó y fue el primero en beber. Un par de hombres se encaminaron hacia la popa en busca de aceite y galleta.
Entonces, bajo la luz amarilla, descansando de secar la cubierta, masticaron duros mendrugos y tomaron el partido de burlarse bien o mal de la mala suerte. Los marineros se aparearon para el uso de las literas. Se establecieron tumos para llevar las botas y los impermeables. Se llamaban uno a otros «viejos» e «hijito» con voces joviales. Sonaron amistosas palmadas. Se gritaban bromas. Uno o dos durmientes, tendidos sobre el mismo suelo húmedo, se hacían una almohada con sus brazos doblados y muchos fumaban sentados sobre la escotilla. A través de la ligera bruma azul, los rostros deshechos parecían apaciguados y brillantes los ojos. El contramaestre asomó la cabeza por la puerta entreabierta.
—Relevad al timonel, alguno —gritó—. Son las seis. Al diablo si el viejo Singleton no lleva allí más de treinta horas. ¡Sois un bonito hato!
Y dio un portazo.
—El cuarto de guardia arriba —dijo alguien.
—¡Eh, Donkin, te toca el relevo! —gritaron simultáneamente tres o cuatro voces.
Donkin había trepado a una litera vacía y yacía inmóvil sobre las tablas húmedas.
—Donkin, te toca tu turno.
Ningún sonido respondió.
—Donkin ha muerto —dijo uno echándose a reír.
—Venderemos sus trajes —agregó otro.
—Donkin, si no vas a ocupar tu puesto en el timón venderemos tus ropas —se burló un tercero.
Se oyó al interpelado gemir desde el fondo de su hueco oscuro. Se quejaba de dolores en todos los miembros y se lamentaba lastimosamente.
—No irá —dijo una voz despreciativa—. Davis, a ti te toca el turno.
El joven marinero se levantó penosamente echando atrás los hombros. Donkin asomó la cabeza: bajo la luz amarilla se la veía azorada y frágil.
—Tan pronto como lo tenga, te daré un paquete de tabaco, palabra —gimoteó en tono conciliador.
—Iré —dijo—, pero me la pagarás.
Davis blandió el brazo y la cabeza. Con paso inseguro, pero resuelto, se dirigió hacia la puerta y desapareció.
—Lo haré como digo —continuó Donkin, reapareciendo de pronto tras él—. Palabra que lo haré… Un paquete grande… Que cueste por lo menos tres chelines…
Davis abrió bruscamente la puerta.
— Cuando haga buen tiempo me pagarás lo que sea —dijo por encima del hombro.
Uno de los hombres se desabrochó rápidamente el abrigo y se lo arrojó a la cabeza:
—¡Ten, Taffy, coge ese abrigo, viejo ladrón!
—Gracias —gritó el otro desde la oscuridad, sobre el chapoteo del agua vagabunda.
Se oyó su chapotear y el choque sordo de una ola que barría la cubierta.
—No tardó en tomar su ducha —dijo un viejo lobo de mar malhumorado.
—¡Ay! ¡Ay! —refunfuñaron otros.
Luego, después de un largo silencio, Wamibo dejó oír extraños gorgoteos.
—¡Eh! ¿Qué te sucede? —gruñó alguien.
—Dice que hubiera ido en lugar de Davy —explicó Archie que hacía generalmente de intérprete del finlandés.
—Lo creo —dijeron varias voces—. No importa, viejo boche… Eres un hermano, cabeza de palo… Pronto te llegará el turno… No sabes lo que es estar tranquilo…
Se callaron y todos a la vez volvieron sus rostros hacia la puerta. Singleton entraba; dio dos pasos y se detuvo, vacilando ligeramente. El mar silbaba, rompiendo sus olas a lado y lado de la roda y el castillo de proa temblaba lleno de un rumor profundo; la lámpara, balanceándose como un péndulo, arrojaba humosos resplandores. Singleton los contemplaba con ojos de sueño y perplejidad como incapaz de distinguir los hombres inmóviles de sus sombras móviles. Tímidos rumores corrieron:
—Y bien… ¿cómo está ahora el tiempo, Singleton?
Los marineros sentados sobre la escotilla levantaron los ojos en silencio y el más viejo marinero de a bordo después del mismo Singleton —estos dos se entendían aunque no cruzasen más de tres palabras al día—, examinó de arriba abajo a su amigo y luego, quitándose de la boca su corta pipa, se la tendió en silencio. Singleton alargó el brazo para cogerla, erró en su intento, se tambaleó y de repente cayó hacia delante, derrumbándose de cabeza, rígido, como un árbol desarraigado. Se produjo un rápido tumulto. Los hombres se empujaban gritando:
—¡Ha muerto…! ¡Volvedle…! ¡Haced sitio…!
Bajo un montón de rostros asustados inclinados sobre él, el viejo yacía sobre la espalda, mirando al techo de una manera intolerable y continua. A través del silencio de las respiraciones contenidas y de la consternación general, dijo con un murmullo ronco:
—Ya estoy bien —e hizo ademán de buscar un apoyo. Le pusieron en pie. Con tono afectado refunfuñaba—: Me estoy haciendo viejo… viejo.
—Tú no —gritó Belfast con tacto espontáneo.
Sostenido por todas partes, Singleton bajaba la cabeza.
—¿Estás mejor? —le preguntaron.
A través de sus cejas, dirigió sobre ellos la mirada brillante de sus ojos negros, en tanto que se esparcía sobre su pecho la blancura enmarañada de su espesa y larga barba.
—Viejo, viejo —repitió severamente.
Ayudado por todos subió a su litera. Había en ella un montón blando de algo que olía como el borde legamoso de una playa durante la marea baja. Era un jergón empapado. Trepó con un esfuerzo convulsivo y entre las tinieblas del estrecho reducto se le oyó gruñir de cólera, como una fiera irritada, incómoda en su cubil.
—Por un poco de brisa… apenas nada… no poder sostenerse en pie… demasiado viejo.
Se durmió por fin. Respiraba con fuerza, calzadas aún sus botas altas, cubierta la cabeza con el sombrero; sus vestidos de tela encerada susurraban cuando, con un profundo suspiro de queja, se volvía en su sueño. Los hombres hablaban de él con murmullos discretos e informados.
—De ésta no se levantará… Fuerte como un caballo…
—Sí, pero ya no es lo que era antes…
Sus murmullos, entristecidos, lo abandonaron a su suerte. No obstante, a medianoche se presentó para su servicio como si no hubiese pasado nada y respondió a la llamada de su nombre con un «¡Presente!» melancólico. Cavilaba más solo que nunca, en un impenetrable silencio, ensombrecido el rostro. Durante años se había oído llamar «el viejo Singleton» y había aceptado este calificativo con el corazón sereno, como un atributo de respeto debidamente otorgado a un hombre que durante medio siglo había medido sus fuerzas contra los favores y furores del mar. Su cuerpo mortal no había obtenido jamás de él el menor pensamiento. Vivía indemne, como si hubiese sido indestructible, dócil a todas las tentaciones, desafiando todas las tempestades. Había jadeado bajo el sol, se había estremecido de frío; había sufrido hambre, sed, libertinaje; había pasado por innumerables pruebas y conocido todas las furias. ¡Viejo! Le parecía haber sido domeñado por fin. Y como un hombre traicioneramente maniatado durante su sueño, se despertaba agarrotado por la larga cadena de años cuya cuenta implacable no llevara nunca. Le era menester levantar con un solo impulso el fardo de toda su existencia, fardo demasiado pesado, al parecer, para sus músculos de hoy. ¡Viejo! Movió los brazos, sacudió la cabeza, palpó sus miembros. Envejecer… ¿y después? Contempló el mar inmortal, despertado súbitamente a la percepción turbia de su poder implacable; lo vio inmutable, negro y manchado de espuma bajo la vigilia eterna de las estrellas; oyó su voz impaciente llamarlo desde el fondo de una inmensidad despiadada, llena de tumulto, caos y terror. Miró a lo lejos sobre su faz y sólo vio una inmensidad atormentada, ciega, quejumbrosa, furiosa, que reclamaba todos los días de su vida porfiada y que en el crepúsculo de esta vida, reclamaría a su esclavo impenitente un cuerpo usado hasta los tuétanos.
El mal tiempo había cesado. El viento cambió viniendo del Sudeste, cargado todavía de vapores negros, y pronto se apaciguó, no sin haber dado al barco un fuerte impulso hacia el Norte y las latitudes soleadas en que reinan los alisios. Rápido y blanco, corrió hacia las riberas nativas, en línea recta, bajo el cielo azul y sobre la llanura azul del mar. Llevaba consigo la sapiencia madurada de Singleton, la delicadeza de las susceptibilidades de Donkin y la locura presuntuosa de todos. Las horas de vana tormenta fueron olvidadas; ninguna alusión al terror y a la angustia de aquellos momentos entristeció nunca la paz radiante de los bellos días. Sin embargo, nuestra vida pareció datar de nuevo de aquel tiempo como si, muertos una vez, hubiéramos resucitado. Toda la primera parte del viaje: el océano Índico y el otro lado del Cabo, se perdía en brumas, como el sueño obsesionante de una vida anterior. Esa vida había tenido su término —luego, habían venido horas sombrías, un espacio vacío, confuso y lívido—, y ahora vivíamos de nuevo. Singleton, enriquecido por una verdad siniestra; mister Creighton, por una pierna estropeada; el cocinero, por la gloria de la que abusaba descaradamente en toda ocasión. Donkin contaba un agravio más. Iba repitiendo insistentemente:
—Te romperé la cabeza. ¿Lo oíste? Ahora van a asesinarnos por cualquier cosa —me dijo.
Entonces, comenzamos a decimos que, en efecto, aquello había estado muy mal. Y estábamos orgullosos de nosotros mismos. Nos engreíamos de nuestra intrepidez, de nuestra capacidad de trabajo, de nuestra energía. Recordábamos episodios halagüeños: nuestra abnegación, nuestra indomable perseverancia, no menos enorgullecidos que lo estaríamos si nuestros impulsos propios lo hubiesen hecho todo sin ninguna ayuda exterior. Recordábamos nuestros peligros y faenas, y sabíamos olvidar oportunamente nuestra punzante alarma. Difamábamos a los oficiales —que no habían hecho nada—, y escuchábamos con gusto al fascinador Donkin. Ni la invariable injuria de nuestras palabras, ni el desdén de nuestras miradas, lograban desalentar su preocupación por nuestros derechos y el cuidado desinteresado con que atendía a nuestra dignidad. Nuestro desprecio por él no conocía límites y no podíamos escuchar sin interés a ese artista consumado. Nos dijo que éramos gentes excelentes —«un hermoso grupo de hombres de bien»—, ¿y quién nos lo agradecía? ¿Quién se cuidaba de nuestros agravios? ¿No era la nuestra «una vida de perros a dos libras diez chelines por mes»? ¿Juzgábamos, acaso, ese miserable salario una compensación del riesgo corrido y la pérdida de nuestros equipajes? «¡No tenemos ya ni un hilo!». Olvidábamos que al menos él no había perdido nada de sus propios bienes. Los más jóvenes escuchaban, pensando entre sí:
«Este bribón de Donkin ve las cosas claramente, a pesar de no ser hombre».
Los escandinavos se espantaban de sus audacias. Wamibo no comprendía nada, y los marineros de más edad meneaban gravemente las cabezas en las que brillaban los aretes de oro colgados de los lóbulos carnosos de las orejas peludas. Severos, curtidos, meditabundos, los rostros se apoyaban sobre los antebrazos tatuados. Puños morenos cruzados por venas gruesas encerraban en su apretón nudoso la blanca arcilla ahumada de las pipas a medio fumar. Escuchaban impenetrables, anchas las espaldas, redondos los hombros, sumidos en un silencio rudo. Donkin hablaba con calor, irrefutable y desacreditado. Su facundia pintoresca e inverecunda, brotaba como el raudal de una fuente envenenada. Sus pequeños ojos negros, semejantes a dos pepitas de azabache, danzaban espiando a derecha e izquierda, siempre alerta por si se aproximase un oficial. A veces, mister Baker, dirigiéndose a proa para echar un vistazo al velamen, bamboleando su desgarbada y maciza humanidad, se presentaba entre el silencio súbito de los hombres; o llegaba mister Creighton, arrastrando la pierna, terso el rostro, juvenil y más intratable que nunca, traspasando el breve mutismo con una mirada recta de sus claros ojos. A sus espaldas, Donkin volvía a lanzar sus miradas socarronas:
—Ahí tenéis a uno. Aquí están los que le sujetaron el otro día. ¡Y ni siquiera os dio las gracias! ¿Os hace sudar menos que antes? Si se le hubiese dejado abandonado… ¿Por qué no? Menos trabajo habría costado. ¿Por qué no?
Confidencial, avanzaba para retroceder en seguida, seguro de sus efectos oratorios; murmuraba, clamaba, agitaba sus míseros brazos —no más gruesos que tubos de pipa—, estiraba su cuello flaco, farfullaba, bizqueaba. En las pausas de su desatada elocuencia, el viento suspiraba dulcemente en la arboladura y a lo largo del barco el mar tranquilo levantaba hasta nuestro grupo desatento un murmullo de advertencia. Por abominable que considerásemos al individuo, ¿cómo negar la verdad luminosa de sus amonestaciones? Todo aquello era evidente. Buenos marinos, lo éramos indudablemente; ricos de méritos y pobres de paga. Nuestros esfuerzos habían salvado el barco y era al capitán a quien se lo agradecerían. ¿Qué había hecho él? Queríamos salvarlo. Donkin preguntaba:
—¿Cómo habría salido del paso sin nosotros?
Y no podíamos contestar. Oprimidos por la injusticia del mundo, sorprendidos de percatamos desde cuanto tiempo hacía nos pesaba su fardo sin que hasta entonces tuviésemos conciencia de nuestro estado deplorable, sufríamos una sospecha y un malestar: el de nuestra obtusa estupidez que no había sabido ver nada. Donkin nos aseguraba que «la causa de todo era nuestro buen corazón», pero nos negábamos a dejamos consolar por tan pobre sofisma. Todavía éramos suficientemente dignos del nombre de hombres para convenir valientemente con nosotros mismos en las insuficiencias de nuestro intelecto; no obstante, a partir de aquel tiempo nos abstuvimos de dar a nuestros héroes las patadas, los pellizcos en la nariz y los empellones accidentales que, aquellos últimos tiempos, después de doblar el Cabo, habían proporcionado a nuestros ocios una distracción eminentemente popular. Davis dejó de hablarle con aire de desafío de ojos negros y narices aplastadas; Charley, que había bajado mucho en tono desde la tormenta, no se burlaba ya de él. Knowles, deferente y socarrón, aventuraba preguntas como ésta:
—¿Podemos manducar todos lo que los oficiales? Supongamos que todos se niegan a embarcar hasta haber logrado esto. ¿Qué debería pedirse después?
El otro respondía sin vacilar con un tono de certidumbre despreciativa, pavoneándose con las manos en los bolsillos de trajes demasiado grandes que, más que vestirlo, parecían disfrazarlo deliberadamente. En su mayoría eran trajes de Jimmy, aunque Donkin, nada orgulloso, aceptara cualquier cosa, viniere de donde viniese; pero nadie, exceptuando a Jimmy, tenía por qué mostrarse generoso. Su devoción por Jimmy no tenía límites. A todas horas lo visitaba en su pequeño camarote, atendía a sus necesidades, satisfacía sus caprichos, cedía a las exigencias de su humor, reía con él frecuentemente. Nada hubiera podido apartarlo de la obra pía de visitar a los enfermos, especialmente cuando había alguna dura faena de arrastre que hacer en la cubierta. Dos veces, con indecible escándalo nuestro, mister Baker lo había extraído de allí, tirándole de la piel del cuello. ¿Había que abandonar, pues, a un hombre enfermo? ¿Se nos iba a maltratar por cuidar a un camarada?
—¿Qué? —gruñó mister Baker, haciendo frente con ceño amenazador a los murmullos; y todo el semicírculo, como un solo hombre, dio un paso atrás—. ¡A izar la boneta de gavia! Vamos, allá arriba, Donkin, desliza las jarcias —ordenó el piloto con voz inflexible—. Suelta la vela a lo largo; amarra la cargadora. ¡De prisa!
Luego, la vela ya en su sitio, se iba lentamente a popa y permanecía largo tiempo contemplando la brújula, preocupado, pensativo y respirando fuerte como sofocado por el relente de incomprensible malevolencia que había invadido el barco.
«¿Qué mosca les ha picado? —pensaba—. Imposible comprender ese modo de refunfuñar y gruñir a la hora de trabajar. Y esto tratándose de una tripulación que, después de todo, es bastante buena para lo que hoy se encuentra».
Sobre cubierta los hombres cambiaban amargas palabras sugeridas por una necia exasperación contra no sé qué injusto e irremediable que no permitía ponerse en duda y cuyo reproche se obstinaba en resonar en sus oídos largo tiempo después de haberse callado Donkin. Nuestro mundillo se deslizaba por la curva inflexible de su ruta, cargado de un pueblo descontento y ambicioso. Encontraban un alivio oscuro en el interminable y concienzudo análisis de su valor mal apreciado, y embriagados por las doctrinas prometedoras de Donkin, soñaban con entusiasmo en la época en que todos los barcos del mundo bogarían por un mar siempre en calma, maniobrados por tripulaciones bien pagadas, bien nutridas de capitanes satisfechos.
La travesía se anunciaba larga. Dejamos tras de nosotros el alisio del Sudeste inconstante y fácil; luego, bajo el cielo gris y bajo de los parajes ecuatoriales, entre un calor pesado, el barco flotó sobre un mar liso semejante a una lámina de vidrio esmerilado. Tormentosos chubascos suspendidos en el horizonte giraban, lejanos, en torno de nosotros, rugientes e irritados como una manada de fieras que no se atreviesen al asalto. El sol invisible, deslizándose por encima de los mástiles verticales, ponía en las nubes una mancha de luz difusa, y una mancha semejante de claridad marchita armonizaba con ella de Este a Oeste sobre la superficie mate de las aguas. De noche, a través de las tinieblas impenetrables de la tierra y el cielo, anchas sábanas de fuego ondulaban sin ruido; y por medio segundo, el barco, detenido por la calma, recortaba en negro su silueta: mástiles y aparejo, velas y cuerdas, en el centro de aquellas igniciones celestes, como un barco calcinado cautivo en un globo de fuego. Luego, durante largas horas, continuaba perdido de nuevo en un vasto universo de noche y de silencio, en el que dulces brisas, errando de aquí para allá como almas en pena, hacían palpitar las velas como de un temor repentino, y arrancaban al océano, desde el fondo de su sudario de sombra, un murmullo lejano de compasión, una voz entristecida, inmensa y lánguida…
Una vez apagada su lámpara, Jimmy, al volverse sobre su almohada, podía ver a través de la puerta, abierta de par en par, desvanecerse más allá de la línea recta de la batayola las visiones reiteradas y fugaces de un mundo fabuloso tramadas con fuegos saltarines y aguas adormecidas. El relámpago se reflejaba en sus grandes ojos tristes que parecían consumirse de repente en un rojo brillo sobre su negro rostro, y entonces yacía enceguecido, invisible, en el seno de una noche intensa.
De la cubierta en sosiego le llegaba un ruido de pasos ligeros, la respiración de un hombre que holgaba en el umbral de su camarote, el débil crujido de los mástiles doblegados, o la voz tranquila del oficial de cuarto repercutiendo en lo alto, dura y clara, entre las velas inertes. Ávidamente, tendía el oído, buscando una tregua a las fatigosas divagaciones del insomnio en la percepción atenta del sonido más ligero. El chirrido de una polea le daba ánimos, se tranquilizaba espiando los pasos y los murmullos de los relevos de cuarto, se apaciguaba oyendo el bostezo lento de algún marinero rendido de sueño y de fatiga que se tendía sobre las tablas para dormir. La vida parecía algo indestructible. Continuaba en la sombra, en la luz, en el sueño; infatigable, revoloteaba amistosamente en torno a la impostura de aquella muerte próxima. Brillaba como la espada serpenteante del rayo, más llena de sorpresas que la noche oscura. Lo hacía sentirse a salvo, y la calma de su abrumadora oscuridad le parecía tan preciosa como su inquieta y peligrosa luz.
Pero por la tarde, durante el cuarto de seis a ocho y mucho antes que el primer cuarto de noche, se veía siempre un grupo de hombres reunido ante el camarote de Jimmy. Se reclinaban a un lado y otro de la puerta, cruzadas las piernas y sosegadamente interesados; discurrían a horcajadas sobre el umbral o, por parejas silenciosas, permanecían sentados sobre su cofre, en tanto que contra el pavés, a lo largo del mastelero de recambio, tres o cuatro se alineaban pensativos, con sus rostros de hombres sencillos iluminados por el fulgor que proyectaba la lámpara de Jimmy. El estrecho reducto, repintado de blanco, tenía de noche el brillo de un tabernáculo de plata, santuario de un ídolo negro tendido rígidamente bajo su colcha, parpadeando con sus ojos fatigados al recibir nuestro homenaje. Donkin oficiaba. Parecía un expositor exhibiendo un fenómeno, alguna manifestación anormal, simple y meritoria, que debía suministrar a los espectadores una lección profunda e inolvidable.
—¡Miradle, él la conoce, él, no cabe error! —exclamaba de cuando en cuando, blandiendo una mano dura y descamada como el espolón de una agachadiza.
Jimmy, tendido de espaldas, sonreía con reserva y sin mover un miembro. Afectaba la languidez de la extrema debilidad como para manifestamos claramente que nuestra tardanza en sacarlo de una prisión horrible, y luego aquella noche pasada sobre la toldilla entre nuestra negligencia egoísta, habían acabado con él. Gustosamente hablaba de eso y, naturalmente, el tema interesaba siempre. Hablaba espasmódicamente, con prisas intermitentes cortadas por largas pausas como en la marcha de un hombre ebrio.
—El cocinero acababa de traerme un cazo de café caliente… Lo había puesto así, sobre mi cofre y había salido dando un portazo… Siento que viene un fuerte bandazo… Procuro salvar mi café, me quemo los dedos… y caigo de mi litera… El barco se hundió tan rápidamente… El agua penetraba por el ventilador… no había medio de mover la puerta… oscuro como una tumba… Trato de trepar a la litera de arriba… Las ratas… Una rata me mordió el dedo al subir… La oía nadar debajo de mí… Creí que no vendríais nunca… Pensaba: «Todos se han ido al agua, naturalmente…». Sólo se oía el viento… Entonces llegasteis… a buscar el cadáver, supongo… Un poco más y…
— Oye, viejo, pero tú promovías un escándalo de mil demonios aquí dentro —observó Archie pensativamente.
—¡Toma, con el condenado bullicio que hacíais vosotros encima!… Lo bastante para espantar a cualquiera… Yo no sabía lo que os proponíais hacer… Hundir las condenadas tablas…, mi cabeza… Precisamente lo que hubiera hecho un trabajo de imbéciles y cobardes… ¡Para lo que me ha servido! Tanto hubiera valido… ahogarse… ¡Puah!
Gimió, castañetearon sus anchos dientes blancos y miró ante sí con desdén. Belfast levantó los ojos, doloridos, con una sonrisa llena de ternura desgarrada, y crispó los puños a escondidas; Archie, el de los ojos azules, acarició sus patillas rojas con mano vacilante; el contramaestre echó un vistazo desde la puerta y bruscamente se retrajo soltando una sonora carcajada. Wamibo soñaba… Donkin palpó su mentón en busca de los raros pelos que lo adornaban y dijo triunfalmente, deslizando una mirada oblicua en dirección a Jimmy:
—Miradle. Quisiera estar la mitad de bien que él, palabra.
Levantando su corto pulgar por encima del hombro, señaló la parte posterior del barco.
—He ahí un bonito modo de meter en cintura a aquéllos —chilló con tono forzado de buen humor.
—No seas idiota —dijo Jimmy con voz afable.
Knowles, frotándose el hombro, observó finamente:
—No podemos hacernos pasar todos por enfermos. Eso seria la rebelión.
—¡La rebelión! Vamos —dijo Donkin sarcástico—. No hay reglamento que prohíba estar enfermo.
—Seis semanas de lo duro le atizan al que se niegue a obedecer —replicó Knowles—. Recuerdo una vez, en Cardiff, la tripulación de un barco demasiado cargado. Digo demasiado cargado… pero resulta que un viejo gentleman con aires de papá, una barba blanca y un paraguas llegó a lo largo del muelle y habló a los hombres. Les dijo que era una crueldad, un acto de barbarie el exponerlos a ahogarse en invierno por unas cuantas libras de más que se ganaría el armador, eso les dijo. Lloraba casi, sin bromas, aparejado como estaba con su levita como un barco con su vela mayor y con un sombrero más alto que las gavias de botavara, correctísimo. Y los muchachos dijeron que no querían ahogarse en invierno, contando con que aquel buen señor testimoniaría en su favor. Pensaban correr una bonita juerga y dos o tres días de jarana. Y lo que ganaron fueron seis semanas, visto que el barco no estaba cargado con exceso. Al menos, eso fue lo que les hicieron creer a los jueces. No había un solo barco demasiado cargado, ni uno solo, en los docks de Penarth. Parece que ese viejo marrullero estaba a sueldo de algunas buenas personas, con encargo de buscar por todas partes barcos demasiado cargados. Pero no veía más allá de la contera de su paraguas. Algunos de los muchachos que viven en la pensión a la que voy cuando estoy en Cardiff esperando embarcarme, querían darle un baño en el dock al viejo llorón. Le preparamos bien la emboscada, pero apenas salía del tribunal desaparecía a velas desplegadas… Sí, sí, seis semanas de lo duro…
Los hombres escuchaban llenos de curiosidad, meneando, durante las pausas, sus rudas caras soñadoras.
En una o dos ocasiones, Donkin abrió la boca, pero se contuvo.
Jimmy continuaba extendido, abiertos los ojos y sin interesarse lo más mínimo. Un marinero dio su parecer de que, después de un veredicto manchado por la más atroz parcialidad, «los condenados jueces van a beberse una copa a cuenta del patrón». Otros confirmaron el aserto. Aquello, naturalmente, estaba claro.
Donkin dijo:
—Bien, ¿y qué? Seis semanas no es nada del otro mundo. Arrestado, sabe uno al menos que duerme toda la noche. Sus seis semanas las aguantaría yo de cabeza.
—Estás acostumbrado, ¿verdad? —preguntó alguien.
Jimmy condescendió a sonreír, cosa que puso a todo el mundo de buen humor. Con sorprendente agilidad de espíritu, Knowles cambió de terreno.
—Y si nos hiciésemos pasar todos por enfermos, ¿qué sería del barco, eh?
Planteó el problema y rió a la redonda.
—Que se vaya al diablo —gruñó Donkin—. No es nuestro.
—¿Qué? ¿Dejarlo a la deriva? —insistió Knowles con tono incrédulo.
—Sí, a la deriva ¡y que se hunda! —afirmó Donkin con magnífica displicencia.
El otro, sin pensar en su respuesta, seguía meditando.
—Los víveres desaparecerían… —murmuraba—. Jamás se llegaría a ninguna parte… Y lo que es peor, ¿qué haríamos los días de paga?
Con estas últimas palabras su voz recobró la seguridad.
—Qué, Jack, te gusta un buen día de paga, ¿verdad? —exclamó un oyente sentado en el umbral.
—Claro, como que entonces las chicas le echan un brazo al cuello y el otro a la bolsa, y lo llaman «patito mío». ¿No es así, Jack?
—Jack, eres la perdición de las chicas.
—Coge a tres a un tiempo a remolque como uno de esos grandes remolcadores de Watkins con tres goletas a la vez.
—Jack, eres un patizambo de la peor especie.
—Jack, cuéntanos la historia de aquella que tenía un ojo negro y otro azul.
—Pues no es lo que menos abunda por esas calles, chicas con un ojo negro…
—No, ésta es una aparte, desembucha, Jack…
Donkin miraba severamente, disgustado: Jimmy bostezaba; un lobo de mar canoso movió la cabeza ligeramente y sonrió a la cazoleta de su pipa, discretamente divertido. Knowles, aturdido, no sabiendo con quién entendérselas, balbuceaba a derecha e izquierda:
—No… ¡Nunca…! Con vosotros no se puede hablar sensatamente… Siempre de broma…
Se retiró púdicamente, refunfuñando y satisfecho. Los hombres reían estruendosamente bajo la luz cruda, en torno del lecho de Jimmy, donde, sobre la almohada blanca, su rostro, negro y hundido, se movía sin cesar. Una racha de viento llegó, hizo chisporrotear la llama de la lámpara, y fuera, en lo alto, se agitaron las velas en tanto que, muy cerca, la polea de mesana chocaba con un golpe sonoro contra el pavés de hierro.
Una voz lejana gritó: «¡El timón al viento!». Otra voz menos distinta respondió: «¡Al viento toda!». Los hombres callaron, esperando. El marinero del pelo gris golpeó su pipa contra el umbral de la puerta y se puso en pie. El barco se inclinó blandamente y el mar, como si despertase, se quejó con un suspiro amodorrado. «Se levanta un poco de viento», dijo alguien quedamente. Jimmy se volvió con lentitud para hacer frente a la brisa. En la noche, la voz alta e imperiosa ordenó: «Bordead la cangreja». El grupo reunido ante la puerta desapareció de la zona de luz. No se oyó más que el ruido de sus botas alejándose hacia la popa, en tanto que repetían con diversas entonaciones: «¡Bordead la cangreja…! ¡Bordead…!».
Donkin se quedó solo con Jimmy. Hubo un silencio. Jimmy abrió y cerró los labios varias veces como para tragar bocanadas de aire fresco; Donkin, moviendo los dedos de su pie desnudo, los examinaba absorto.
— ¿No irás a echarles una mano allá arriba? —preguntó Jimmy.
—No, si no son capaces seis de bordear su maldita y podrida cangreja, no valen el pan que comen —respondió Donkin con voz de distracción y fastidio que parecía subir del fondo de un pozo.
Jimmy consideró aquel perfil cónico, de pico de pájaro, con una especie de interés extraño; inclinado sobre el borde de su litera, su fisonomía revestía la expresión de cálculo e incertidumbre de quien delibera sobre el medio mejor de apoderarse de una criatura sospechosa, capaz de picar o morder. Pero únicamente dijo:
—El piloto se dará cuenta y habrá jaleo.
Donkin se levantó para salir.
—Alguna noche oscura le arreglaré las cuentas a ése; ya verás si bromeo —dijo por encima del hombro.
Jimmy se apresuró a agregar:
—Eres como un papagayo, como un papagayo chillón.
Donkin se detuvo, inclinando a un lado su cabeza.
Sus enormes orejas sobresalían, transparentes y venosas, semejantes a las delgadas alas de un murciélago.
—Te escucho —dijo de espaldas a su interlocutor.
—Sí, garlas todo lo que sabes como… como una sucia cacatúa blanca.
Donkin esperó. Oía el jadeo del otro, lento y prolongado como el de un hombre que tuviese sobre el pecho un peso de cien libras. Luego preguntó muy tranquilo:
—¿Qué es lo que yo sé?
—¿Qué…? Lo que te digo… no mucho. ¿Por qué has de hablar de… de mi salud como lo haces?
—Es un embuste. Un condenado, un monumental embuste, y de primera clase, ¿eh?
Jimmy siguió inmóvil. Donkin hundió sus manos en los bolsillos y con un solo paso desgarbado se acercó a la litera.
—Hablo, ¿y qué? Aquí no hay hombres, hay bestias. Un rebaño que se arrea. Te apoyo… ¿Por qué no? ¿Tienes perras?
—Puede… De eso no tengo que hablar.
—Bien. Déjaselo ver, déjales que aprendan lo que un hombre puede hacer. Yo soy hombre y conozco tu truco.
Jimmy se retiró más sobre su almohada; el otro tendió su cuello flaco, bajó su rostro de pájaro hacia el negro, como si apuntase a sus ojos con un pico imaginario.
—Yo soy hombre. He conocido el interior de todas las cárceles de las colonias antes que ceder tanto así de mis derechos.
—Sí, eres carne de presidio —dijo Jimmy débilmente.
—Lo soy… y a mucha honra. Tú, tú careces de nervio; por eso te has embarcado aquí.
Se detuvo, y luego, subrayando su segunda intención, acentuó lentamente:
—Tú no estás enfermo, ¿verdad?
—No —dijo Jimmy con firmeza—. Este año he estado, a veces, como ahora, un poco indispuesto.
Donkin le guiñó en una mueca amistosa de complicidad, y dijo:
—¿Verdad que no es ésta la primera vez que haces la marrulla?
Jimmy sonrió y luego, como incapaz de contenerse, dejó escapar:
—Sí, en el barco anterior. No me sentía bien durante la travesía. ¿Comprendes? Era cosa fácil. Me pagaron en Calcuta y el patrón no puso reparos… Recibí toda mi paga. Cincuenta y ocho días acostado. ¡Imbéciles! Bien ganada me la tenía.
Rió espasmódicamente. Donkin lo acompañó con falsa risa de compinche. Luego, Jimmy tosió violentamente.
—Estoy mejor que nunca —dijo cuando recobró el aliento.
Donkin hizo un gesto de irrisión.
—Ya lo creo —dijo profundamente—. Cualquiera puede verlo.
—Pero no ellos —dijo Jimmy boqueando como un pez.
—Otras mayores se tragarían —afirmó Donkin.
—No hables demasiado —le amonestó Jimmy con voz desmayada.
—¿De qué? De tu bonita farsa, ¿no es eso? —comentó Donkin jovialmente.
Luego, con un brusco tono de repugnancia, agregó:
—Sólo piensas en ti. Mientras tú estés contento…
Acusado así de egoísmo. James Wait se subió el embozo de la colcha hasta la barbilla y permaneció tranquilo un momento.
Sus pesados labios sobresalían en una imborrable mueca negra.
—¿Por qué tienes tanto empeño en armar jaleo? —preguntó sin mayor interés.
—Porque esto es una vergüenza. Nos explotan… Mala alimentación, mala paga… Lo que quiero es que les armen un zipizape de mil demonios, una trifulca que les deje un buen recuerdo. Maltratar a las gentes… romperles la cabeza… ¡Había que ver! ¿Somos hombres o no?
Su altruista indignación echaba llamas. Luego dijo con calma:
—He puesto a airear tus ropas.
—Muy bien —dijo Jimmy con voz lánguida—. Tráelas.
—Dame la llave de tu cofre —dijo Donkin con impaciencia amistosa—. Te las guardaré.
—Tráelas aquí. Yo mismo las guardaré —respondió James Wait con severidad.
Donkin bajó los ojos murmurando.
—¿Decías? ¿Qué decías? —lo interrogó Wait ansioso.
—Nada. La noche es seca, déjalas tendidas hasta mañana —dijo Donkin con un temblor insólito en la voz, como si contuviese su risa o su cólera. Jimmy pareció satisfecho.
—Ponme un poco de agua en el cazo para la noche —dijo.
Donkin franqueó el umbral.
—Ve tú mismo a buscarla —replicó con voz malhumorada—. Puedes hacerlo, a menos que estés enfermo.
—Claro que puedo —dijo Wait—, pero…
—Entonces, hazlo —dijo Donkin ásperamente—. Si puedes mirar por tus ropas, puedes mirar por ti mismo.
Y subió a la cubierta sin echar una mirada a su espalda.
Jimmy alargó la mano hacia el cazo. Ni una gota. Volvió a dejarlo en su sitio suavemente, ahogando su suspiro, y cerró los párpados.
«El loco de Belfast —pensó—, me traerá agua si se lo pido. ¡Idiota! Tengo mucha sed…».
Hacía calor en el camarote, que parecía girar lentamente, separado de pronto del barco, deslizándose con un ritmo igual a través de un espacio árido y luminoso en el que, girando vertiginosamente, ardía un sol negro. ¡Inmensidad sin agua! ¡Ni una gota de agua! Un gendarme que se parecía a Donkin bebía ávidamente un vaso de cerveza al borde de un pozo vacío y volaba batiendo el aire con grandes aletazos. Un barco, cuyos mástiles hundían sus puntas en el cielo haciéndolas invisibles, descargaba grano y el viento hacía arremolinar en espirales la cascarilla seca a lo largo del muelle de un dock sin agua. Jimmy giraba a la par, muy fatigado y liviano. El interior de su cuerpo se había desvanecido. Se sentía más ligero que la cascarilla, y más seco. Hinchó su pecho vacío. El aire se precipitó en él, arrastrando en su carrera un montón de cosas extrañas semejantes a casas, árboles, gentes, faroles… ¡No más! No había más aire y él no había terminado aún su aspiración profunda. Pero se hallaba preso. Corrían los cerrojos. Se cerraba una puerta con estrépito. Dos vueltas de llave, le arrojaban un cubo de agua a la cabeza… ¡Uf! ¿Por qué?
Abrió los ojos. La caída le había parecido dura para un hombre vacío, vacío, vacío. Se hallaba en su camarote. ¡Ah! Todo iba bien, su rostro chorreaba de sudor, sus brazos pesaban como el plomo. Vio al cocinero de pie en el umbral, con una llave de cobre en una mano y un cazo de estaño brillante en la otra.
—Vengo de cerrar las puertas para la noche —dijo el cocinero, resplandeciente y benévolo—. Acaban de dar las ocho. Te traigo un poco de té frío, Jimmy. Le he puesto azúcar blanco. No por eso se hundirá el barco.
Entró, colgó el cazo al borde de la litera y preguntó por cumplido:
—¿Cómo va eso?
Luego, se sentó sobre el cofre.
—¡Hum! —gruñó Wait con un tono insinuante.
El cocinero se secó la frente con un trapo de algodón sucio que luego se anudó al cuello.
—Es lo que hacen los fogoneros en los barcos de vapor —dijo con serenidad y muy satisfecho de sí mismo—. Me parece que mi trabajo es tan duro como el de ellos, y dura más. ¿Los has visto alguna vez en el fondo de su agujero? Diríanse diablos que queman, queman, queman, allá abajo.
Su índice mostraba el suelo. Algún lúgubre pensamiento oscureció su faz jovial, sombra de nube viajera sobre la claridad de un mar en calma. El cuarto relevado pasó pateando ruidosamente bajo la luz proyectada por la puerta. Alguien gritó:
—¡Buenas noches!
Belfast se detuvo un momento, alargó la cabeza hacia Jimmy y se quedó allí estremecido y mudo como de emoción reprimida. Lanzó al cocinero una mirada cargada de fúnebres augurios y desapareció. El cocinero tosió para aclarar la voz. Jimmy, los ojos en el techo, no hacía más ruido que un hombre que se oculta.
Una brisa muy dulce aireaba la noche clara. El barco bandeaba ligeramente, deslizándose con calma por un mar sombrío hacia el inaccesible y festivo esplendor de un horizonte negro cribado de puntos de fuego. Encima de los mástiles, la curva resplandeciente de la Vía Láctea se combaba sobre el cielo como un arco triunfal de luz eterna que dominase el oscuro sendero de la tierra. En la punta del castillo de proa, silbaba con ruidosa precisión un aire vivo de giga, en tanto que se oía vagamente zapatear a otro a compás. Un murmullo confuso de voces, risas y estribillos, llegó de proa. El cocinero sacudió la cabeza, acechó a Jimmy con una mirada oblicua y comenzó a murmurar:
—¡Ay! Bailar y cantar. No piensan en otra cosa. Me admira que la Providencia no se canse. Olvidan el día en que seguramente ha de llegar… en tanto que tú…
Jimmy bebió un trago de té precipitadamente, como si lo hubiese robado y se apelotonó bajo sus mantas volviéndose hacia el tabique. El cocinero se levantó, cerró la puerta, volvió a sentarse y dijo claramente:
—Cada vez que atizo mis hornillos, pienso en vosotros: os veo blasfemando, robando, mintiendo, y haciendo cosas todavía peores, como si no hubiese otro mundo… No sois malos muchachos, a pesar de todo —concedió hablando más lentamente; luego, tras una pausa de condolida meditación, continuó con tono resignado—: ¿Qué le vamos a hacer? Culpa suya será si algún día tienen más calor del necesario. ¡Calor digo! Las calderas de uno de esos barcos de la White Star no son nada en comparación.
Por un momento quedó en silencio, inmóvil. Un gran tumulto llenaba su cerebro, confusa visión de siluetas radiantes, exaltador concierto de cantos entusiastas y de gemidos torturados. Sufrió, gozó, admiró, aprobó. Se sintió contento, espantado, levantado por encima de sí mismo, como aquella otra noche —la única vez de su vida, veintisiete años atrás, le complacía recordar la cifra—, en que siendo mozo y hallándose en mala compañía, le había acontecido el verse intoxicado en un café cantante del East End. Una oleada repentina de emoción lo arrastró, lo arrebató de golpe a su cuerpo mortal. Se remontó. Contempló frente a frente el secreto del más allá. Secreto encantador y excelente que él, al mismo tiempo que Jimmy y toda la tripulación, acariciaba. Su corazón se desbordó de ternura, de simpatía, del deseo de mezclarse a las cosas, de inquietud por el alma de aquel negro, de orgullo ante la indudable eternidad, de un sentimiento de poder. Cogerlo en sus brazos y arrojarlo a la salvación eterna…, pobre alma negra…, más negra que su cuerpo…, podredumbre…, demonio… No, no era aquello… Era menester hablar de fuerza… Sansón… Un gran estruendo, como de címbalos que chocasen resonó en sus oídos; un relámpago le reveló una mezcla de rostros radiantes, de lirios, de libros de oraciones, de arpas de oro, de levitas, de alas. Vio trajes flotantes, rostros recién afeitados, un mar de claridad, un lago de betún. Suaves perfumes flotaban con relentes de azufre, lenguas de fuego rojo lamiendo una niebla blanca. Una voz formidable tronó. Y todo duró tres segundos.
—¡Jimmy! —exclamó con tono inspirado.
Luego titubeó. Una chispa de piedad humana brillaba todavía a través de la vanidad infernal de su humoso sueño.
—¿Qué? —dijo James Wait de mala gana.
Reinó el silencio. El negro apenas volvió la cabeza y aventuró una mirada tímida. Los labios del cocinero se movían en silencio; su rostro tenía una expresión extática, sus ojos se levantaban hacia el cielo. Parecía implorar mentalmente las vigas del techo, el gancho de cobre de la lámpara, dos cucarachas que se paseaban por el techo.
—Oye —dijo Wait—, quiero dormir. Me parece que podré hacerlo, ¿eh?
—No es tiempo de dormir —exclamó el cocinero con voz muy alta. Devotamente había desterrado sus últimos escrúpulos humanitarios. Ya no era más que una voz, un no sé qué sublime y desencarnado, como aquella noche memorable en que anduviera sobre las aguas para ir a hacer café a unos pecadores en perdición—. No es tiempo de dormir —repitió su voz exaltada—. ¿Acaso yo puedo dormir?
—Eso me importa un bledo —dijo Wait con energía ficticia—. Yo sí que puedo. Ve a acostarte.
—¡Blasfemo…! En la boca misma… en la boca misma… ¿No ves el fuego? ¿No lo sientes? ¡Desventurado ciego, ahíto de pecados! Yo lo veo por ti. ¡Ah!, es demasiado. Día y noche oigo una voz que me dice: «¡Sálvalo!». ¡Jimmy, déjate salvar!
Las palabras de ruego y de amenaza salieron de su boca como un torrente atronador. Las cucarachas huyeron. Jimmy sudaba y se retorcía clandestinamente bajo sus mantas.
—¡Tus días están contados! —voceó el cocinero.
—¡Vete de aquí! —bramó Wait valerosamente.
—Reza conmigo…
—No quiero…
En el pequeño camarote reinaba un calor de homo. Encerrábase en él una inmensidad de miedo y sufrimiento; una atmósfera de gritos y de quejas, de oraciones vociferadas como blasfemias y de maldiciones ahogadas. Fuera, los hombres, llamados por Charley que los informó con gozoso acento de que en el camarote de Jimmy había estallado una disputa, se apretujaban ante la cerrada puerta, demasiado sorprendidos para abrirla. Toda la tripulación se hallaba allí. El cuarto relevado se había precipitado en camisa a la cubierta como después de un choque. Los hombres que subían corriendo, preguntaban:
—¿Qué sucede?
Otros decían:
—Escucha.
Los rumores ahogados de la disputa continuaban:
—¡De rodillas! ¡De rodillas!
—¡Cállate!
—¡Nunca! Me perteneces… Se te ha salvado la vida… Designio de Dios… Misericordia… ¡Arrepiéntete!
—¡Eres un idiota, un loco!
—Tengo que dar cuenta de ti… de ti… Nunca volveré a dormir en este mundo, si yo…
—¡Basta!
—¡No, piensa en el fuego!
Y luego hubo un murmullo agudo, apasionado de palabras que sonaban como una granizada.
—¡No! —gritó Jim.
—Sí. Es innegable. No hay remedio posible… Todo el mundo lo dice.
—¡Mientes!
—Te veo muerto en este instante… ante mis ojos… lo mismo que si estuvieras muerto ya.
—¡Socorro! —gritó Jimmy con voz aguda.
—No lo hay en este valle de lágrimas… mira hacia lo alto —aulló el otro.
—¡Vete! ¡Asesino! ¡Socorro! —clamó Jimmy.
Su voz se rompió. Se oyeron quejas, murmullos vagos, uno que otro sollozo.
—¿Qué pasa ahora? —dijo una voz raramente oída.
—Vosotros atrás. Atrás —repitió mister Creighton severamente, abriendo paso al capitán.
—¡El viejo! —murmuraron algunas voces.
—El cocinero está ahí dentro, sir —dijeron varios retrocediendo.
La puerta, bruscamente abierta, crujió; una ancha faja de luz proyectada desde el interior cayó sobre los rostros intrigados; una bocanada caliente de aire viciado se exhaló. Los dos oficiales dominaban con la cabeza y los hombros la delgada silueta del hombre de cabeza gris aparecido entre ellos, vestido con ropas raídas, rígido y anguloso como una estatua de piedra en la impasibilidad de sus rasgos finos. El cocinero, que se hallaba de rodillas, se levantó. Jimmy, sentado en su litera, abrazaba sus piernas, encogidas. La borla de su gorro azul de noche temblaba imperceptiblemente sobre sus rodillas. Sorprendidos, contemplaban la larga curva de su espalda, en tanto que, de soslayo, un ojo blanco brillaba, ciego, en dirección a ellos.
Temiendo volver la cabeza, Jim se replegaba sobre sí mismo, y la perfección de esta inmovilidad en acecho adquiría un aspecto sorprendente y animal. No había en ella nada que no fuese instintivo, la inmovilidad sin pensamiento de un bruto espantado.
—¿Qué hace usted aquí? —preguntó secamente mister Baker.
—Mi deber —dijo el cocinero con fervor.
—¿Su… qué? —Comenzó el piloto.
El capitán Allistoun le tocó el brazo ligeramente.
—Conozco su manía —dijo a media voz. Luego, en voz alta, ordenó—: Fuera de aquí, Podmore.
El cocinero unió las manos, blandió los puños por encima de su cabeza y, como si de repente se hubiesen hecho excesivamente pesados, cayeron sus brazos. Por un instante continuó allí, distraído y sin habla.
—Nunca —tartamudeó—. Yo… él… yo…
—¿Qué dice usted? —preguntó el capitán Allistoun—. Salga inmediatamente, o…
—Me voy —se apresuró a decir el cocinero con un aire de resignación sombría.
Franqueó el umbral con firmeza, vaciló, dio algunos pasos. Todos le contemplaban en silencio.
—¡Os hago responsables! —gritó con desesperación, girando a medias sobre sí mismo—. Ese hombre se muere. Os hago…
—¿Todavía está usted ahí? —gritó el patrón amenazador.
—No, sir —exclamó el otro apresuradamente con voz de alarma.
El contramaestre se lo llevó cogido del brazo; alguien rió, Jimmy levantó la cabeza, aventuró una mirada furtiva y con un impulso inesperado saltó fuera de la litera. Diestramente, mister Baker lo agarró en el aire; el grupo que interceptaba la puerta gruñó de sorpresa. El negro se dobló entre los brazos del piloto.
—Miente —decía ahogándose—, habla de demonios negros. Él sí que es un diablo, un diablo blanco. Yo estoy perfectamente.
Se puso en firme y mister Baker lo soltó por ver si se sostendría. El negro se tambaleó y dio uno o dos pasos adelante bajo la mirada tranquila y penetrante del capitán Allistoun; Belfast se precipitó para sostener a su amigo. Éste parecía no darse cuenta de que no había nadie cerca de él; permaneció mudo un instante, luchando contra una legión de terrores innumerables, entre las ávidas miradas de aquellas encendidas curiosidades que lo observaban de lejos, absolutamente solo en la soledad impenetrable de su espanto. Pesados soplos removieron la oscuridad. El mar chapoteó a través de los imbornales a tiempo que el barco se inclinaba bajo un corto soplo de viento.
—Impedidle que venga aquí —dijo por fin James Wait con su clara voz de barítono, en tanto que se apoyaba con todo su peso sobre la nuca de Belfast—. Esta última semana he mejorado lo bastante… Estoy bien… Mañana iba a reanudar el servicio; lo haré ahora mismo, si usted quiere, capitán.
Belfast levantó los hombros para mantener al negro de pie.
—No —dijo el patrón mirándole fijamente.
Bajo la axila de Jimmy el rojo rostro de Belfast hacía muecas de inquietud. Una hilera de ojos brillantes bordeaba la zona de luz. Los hombres se daban codazos, volvían la cabeza, murmuraban entre sí.
Wait dejó caer la barbilla sobre el pecho y, con los párpados bajos, paseó en torno su mirada suspicaz.
—¿Por qué no, sir ? —gritó una voz saliendo de las sombras—, no tiene nada, sir .
—Ya no tengo nada —dijo Wait calurosamente—. Estuve malo… mejoré… ahora reanudaré el servicio. —Suspiró.
—¡Santa madre de Dios! —exclamó Belfast levantando los hombros—. Tente en pie, Jimmy.
—Quítate de ahí, pues —dijo Wait, apartando a Belfast de un empujón petulante.
Luego titubeó y se agarró. Sus pómulos brillaban como bajo una capa de barniz. Se arrancó el gorro de dormir, se limpió con él el rostro y lo arrojó a la cubierta.
—Voy a salir —dijo sin moverse.
—No. Digo que no —interrumpió secamente el patrón.
Se oyó un rumor de pies desnudos restregados contra el suelo y de voces en tono de reproche. El capitán, como si no oyese nada, continuó:
—Durante toda la travesía ha remoloneado usted y ahora quiere salir. Por lo visto, se juzga usted bastante cerca ya de la caja de pagos. Ya huele a tierra, ¿no es eso?
— He estado enfermo, ahora estoy mejor —murmuró Wait, orillándole los ojos bajo la luz.
—Se ha hecho usted el enfermo —replicó el capitán Allistoun severamente—. Vamos… —vaciló menos de medio segundo— si salta a la vista. Usted no tiene nada absolutamente, pero ha creído conveniente guardar cama porque ése era su gusto, y ahora a mí me parece conveniente que continúe el mismo régimen porque ése es el mío. Mister Baker, ordeno que este hombre no aparezca sobre cubierta hasta terminar el viaje.
Hubo exclamaciones de sorpresa, de triunfo, de indignación. El grupo de marineros avanzó a la zona iluminada.
—¿Por qué?
—Ya te lo había dicho…
—¡Si eso no es vergonzoso!
—Algo había que decir sobre eso —chilló Donkin desde la última fila.
—No tengas miedo, Jimmy; tendrás lo tuyo —gritaron varias voces a un tiempo.
Un marinero viejo avanzó.
—¿Es decir, sir —preguntó con voz de oráculo—, que un muchacho enfermo no tiene derecho a curarse a bordo de esta carraca?
A sus espaldas, Donkin murmuraba rabiosamente en medio de un grupo en el que nadie le concedía la limosna de una mirada, pero el capitán Allistoun sacudió su índice ante la faz bronceada y endurecida por la cólera de su interlocutor.
—Tú, cállate —dijo a guisa de advertencia.
—No ha hecho nada —clamaron tres o cuatro marineros jóvenes.
—¿Somos máquinas, acaso? —preguntó Donkin con voz aguda, hundiéndose bajo los codos de los que se hallaban en primera fila.
—Ya le mostraremos que no somos grumetes.
—Por negro que sea, es tan hombre como cualquiera otro.
—Si Bola de Nieve puede trabajar, no vamos a maniobrar este condenado barco sin su ayuda.
—Él lo dice.
—Pues entonces, a la huelga, muchachos.
—¡Eso, a la huelga, a la huelga!
El capitán Allistoun, volviéndose hacia el oficial segundo dijo con voz tranquila:
—Calma, mister Creighton.
Luego, dueño de sí mismo, continuó entre el tumulto escuchando con profunda atención la mezcla de gruñidos y de gritos agudos, cada apostrofe y cada juramento de aquel repentino desencadenamiento. Alguien cerró de un puntapié la puerta del camarote; la sombra llena de murmullos amenazadores saltó con un crujido seco por encima de la raya de luz transformando a los hombres en formas gesticulantes que gruñían, silbaban y reían animadamente. Mister Baker dijo a media voz:
—Aléjese usted de ellos, sir .
La alta prestancia de mister Creighton parecía suspendida silenciosamente sobre la delgada silueta del patrón.
—Las hemos sufrido de todas clases en esta travesía, pero ésta es ya el colmo —dijo una voz ásperamente.
—¿Es un camarada o no lo es?
—¿Somos chiquillos?
—El cuarto de babor no debe obedecer.
Charlie, arrebatado por su ardor, silbó estridentemente y luego aulló:
—¡Dadnos a nuestro Jimmy!
La zambra pareció cambiar de tono con estas palabras. Un nuevo estallido de discordante cólera se produjo, suscitando a la vez diversas querellas.
—Sí.
—No.
—Nunca ha estado enfermo.
—Vamos por ellos.
—Cierra la boca, tú, pilluelo; esto es cuestión de hombres.
—¿Es posible? —murmuró el capitán Allistoun no sin amargura.
Mister Baker gruñó:
—¡Hum! Se vuelven locos. Hace un mes que venía hirviendo la marmita.
—Lo había observado —dijo el patrón.
—Ahora se querellan entre ellos —dijo mister Creighton con desdén—. Mejor sería que se fuese usted a popa, sir . Nosotros los calmaremos.
—Sangre fría, Creighton —dijo el patrón.
Y los tres hombres se pusieron en marcha lentamente hacia la puerta de la cámara.
Entre las sombras de los obenques de proa, una masa negra pateaba, volteaba, avanzaba, retrocedía. Se cambiaban palabras de reproche, de estímulo, de desconfianza, de odio. Los marineros más viejos, en el desorden de su cólera, gruñían su decisión de terminar de una vez con esto o aquello; los espíritus avanzados de la escuela más joven exponían sus quejas y las de Jimmy en clamores confusos y discutían entre sí. Reunidos en torno de aquel cuerpo moribundo, justo emblema de sus aspiraciones, y exhortándose uno a otro, oscilaban, pateaban sin moverse del mismo sitio, gritaban que no querían dejarse engañar. En el interior del camarote, Belfast, al mismo tiempo que ayudaba a Jimmy a acostarse de nuevo, sentía hormiguear el deseo de no perder nada de la trifulca y retenía a duras penas las lágrimas de su emoción fácil. James Wait, tendido de espaldas bajo sus mantas, lanzaba gemidos entrecortados.
—No tengas miedo; nosotros te apoyaremos —aseguró Belfast atareado a los pies del negro.
—Saldré mañana por la mañana…, ya veremos…, será preciso que vosotros… —farfulló Wait—. Saldré mañana…, no hay patrón que valga.
Con gran trabajo levantó un brazo y se pasó la mano por el rostro.
—No vuelvas a dejar que ese cocinero… —suspiró.
—No, no —dijo Belfast volviendo la espalda a la litera—. Ya verá lo que sale ganando si se te acerca.
—Le romperé el hocico —exclamó débilmente James Wait en un paroxismo de rabia impotente—; no quisiera matar a nadie, pero…
Jadeaba rápidamente, como un perro después de una carrera bajo el sol. Alguien gritó desde fuera, junto a la puerta:
—Está tan bien como el que más.
Belfast empuñó el botón de la cerradura.
—¡Oye! —llamó James Wait precipitadamente y con una voz tan clara que el otro giró sobre sí mismo dando un salto.
James Wait, tendido, negro y cadavérico bajo la luz deslumbrante, volvió la cabeza sobre la almohada. Sus ojos contemplaban fijamente a Belfast con una expresión suplicante y descarada.
—Estoy un poco débil por haber permanecido acostado tanto tiempo —dijo claramente.
Belfast aprobó con una inclinación de cabeza.
—Pero me restablezco —insistió Wait.
—Sí. Ya había yo observado que estabas mejor desde hace… un mes —dijo Belfast mirando al suelo—. ¡Eh! ¿Qué es eso? —gritó luego y salió corriendo.
Tan pronto como salió, dos hombres que chocaron con él lo lanzaron contra el muro de la toldilla. Un estruendo de querellas parecía envolverlo. Logró desasirse y vio tres formas indecisas en pie, aisladas en la sombra menos opaca, bajo el arco de la vela mayor que subía por encima de sus cabezas como la muralla convexa de un alto edificio. Donkin silbaba.
—Vamos por ellos… está oscuro.
El grupo se dirigió hacia popa y se detuvo luego repentinamente. Donkin, ágil y delgado, pasó rasando el suelo y describiendo un molinete con el brazo derecho; luego se paró en seco con los dedos rígidamente tendidos hacia el cielo.
Se oyó cruzar por el aire un objeto macizo que pasó volteando por entre la cabeza de los dos oficiales, fue a rebotar pesadamente a lo largo de la cubierta y golpeó la escotilla con un choque pesado y sordo. La forma maciza de mister Baker se precisó:
—¡Cuidado con perder la cabeza, muchachos! —gritó dirigiéndose hacia el grupo que se había detenido.
—Venga acá, mister Baker —ordenó el patrón con voz tranquila.
El piloto obedeció de mala gana. Hubo un minuto de silencio y luego estalló un alboroto ensordecedor. Dominando el tumulto, la voz de Archie afirmó enérgicamente:
—Si vuelves a empezar, diré que eres tú.
Gritaban:
—¡Detente!
—¡Suelta eso!
—No nos convencerán de ese modo.
El racimo humano de formas negras osciló hacia los empalletados y volvió luego hacia la toldilla.
Sombras vagas se tambaleaban, caían, se levantaban de un salto. Bajo los pies vacilantes sonaban los cáncamos.
—¡Suelta eso!
—¡Déjame!
—No.
—Maldito…
Luego un ruido de bofetada, de trozo de hierro cayendo sobre la cubierta, de lucha breve, en tanto que la sombra de un cuerpo cortaba la escotilla mayor en su rápida carrera, oblicuamente, ante la sombra de un puntapié. Una voz que lloraba de rabia vomitó un torrente de injurias innobles.
—¡Dios mío, están arrojando cosas! —gruñó mister Baker consternado.
—Las arrojan contra mí —dijo el capitán tranquilamente—. He sentido pasar algo por el aire. ¿Qué era? ¿Una cabilla de hierro?
—¡Demonio! —dijo mister Creighton.
Las voces confusas de los marineros en medio del barco se mezclaban al chapoteo de las olas, subían por entre las velas mudas y distendidas, parecían desbordarse en la noche, más allá del horizonte, más arriba del cielo. Las estrellas brillaban sin desmayo encima de los mástiles inclinados. Estelas de luz estriaban el agua, rotas por la roda en marcha, y, tras el paso del barco, temblaban todavía largo tiempo, como atemorizadas por el murmullo del mar.
Entretanto, el timonel, deseoso de saber lo que pasaba, había abandonado la rueda, y, curvado en dos, corrió con largos pasos amortiguados hasta la toldilla.
El Narcissus , abandonado a sí mismo, se volvió lentamente en dirección al viento, sin que nadie se diese cuenta. Se balanceó ligeramente, y las dormidas velas se despertaron de pronto, golpearon todas a la vez los mástiles con un poderoso aleteo, se hincharon luego una tras otra en una rápida sucesión de detonaciones sonoras que cayeron de las altas berlingas hasta que la vela mayor se hinchó finalmente con una violenta socollada. El barco tembló desde la punta de los mástiles hasta la quilla; las velas continuaban crepitando como una salva de fusilería; las escotas de cadena y los eslabones sueltos tintineaban en lo alto con débil repiqueteo; las poleas gemían. Era como si una mano invisible hubiese dado al barco una sacudida irritada a fin de volver a los hombres que ocupaban sus cubiertas al sentido de la realidad, de la vigilancia, del deber.
—¡El timón al viento! —ordenó el capitán—. Corra usted, mister Creighton, a ver qué le sucede a ese imbécil.
—¡Bordead los foques a raso! ¡Preparaos a derivar del lado del viento! —gritó mister Baker.
Sorprendidos, los hombres corrían prestamente repitiendo las órdenes. El cuarto relevado, abandonado por el cuarto de servicio, derivó hacia el castillo de proa en grupos de dos y tres, entre una gritería de discusiones ruidosas.
—Mañana lo veremos —gritó una voz gruesa como para cubrir con una insinuación de amenaza una retirada sin gloria.
Luego sólo se oyeron las órdenes, la caída de los pesados rollos de cuerdas, el choque de las poleas. La cabeza de Singleton parecía revolotear en la noche, por encima de la cubierta, como un pájaro fantasma.
—Ya marcha, sir —gritó mister Creighton desde la popa.
—Pleno de nuevo.
—Perfectamente…
—Largad lentamente las escotas de foque. Arrollad los cordajes —gruñó mister Baker atareado.
Poco a poco se extinguieron los ruidos de pasos, los coloquios de voces confusas, y los oficiales, reunidos en la popa, discutieron los acontecimientos. Mister Baker gruñía en el desorden de sus pensamientos. Mister Creighton rabiaba a pesar de su sangre fría aparente; pero el capitán Allistoun continuaba tranquilo y reflexivo. Escuchaba la dialéctica mezclada de gruñidos de mister Baker, las intervenciones y severas observaciones de Creighton, en tanto que, fijos los ojos en la cubierta, sopesaba la cabilla de hierro que un momento antes pasara a dos dedos de su cabeza, como si viese en ella el único hecho tangible de todo el asunto. Era el capitán Allistoun uno de esos capitanes que hablan poco, que parecen no oír nada ni mirar a nadie, y que lo saben todo, oyen el menor murmullo y ven cada sombra fugitiva de la vida de su barco. La alta estatura de sus dos oficiales dominaba su silueta, corta y delgada; mostraban su confusión, su sorpresa, su cólera, en tanto que, entre ambos, el hombrecito tranquilo parecía extraer su serenidad taciturna de las profundidades de una más vasta experiencia. En el castillo de proa ardían algunas luces; de vez en cuando, una ruidosa ráfaga de discusiones y garlas barría las cubiertas, disipándose prontamente como si en su inconsciencia el barco, deslizándose dulcemente a través de la gran paz marina, hubiera dejado para siempre tras de sí toda la locura y rencor de la turbulenta humanidad. Pero eso se repetía de rato en rato. Brazos gesticulantes, perfiles de rostros boquiabiertos, aparecían por instantes en los marcos iluminados de las puertas; y negros puños cerrados que avanzaban un momento para retroceder en seguida…
—Sí, es insufrible tener que sufrir semejante escándalo sin haberlo provocado —convino el patrón.
Un tumulto de aullidos subió a la luz y cesó de repente… No creía que aquello se agravase por el momento… Tocaron una campana a popa; otra le respondió a proa con un tono más grave y el clamor del metal sonoro se difundió en torno del barco en un círculo de amplias vibraciones que se perdieron en la sombra y el vacío inconmensurables del mar… ¡Qué bien los conocía él! ¡Claro! En el curso de tantos años… Hombres mejores eran aquéllos… Verdaderos hombres con los que podía contarse en los peores momentos. Peores que demonios también algunas veces… peores que todos los diablos cornudos del infierno. ¡Puah! ¿Éstos? Nada… Erraron el tiro más de una, milla…
El timonel fue relevado como de costumbre.
—Cerca y pleno —dijo en voz muy alta el hombre que partía.
—Cerca y pleno —repitió el otro empuñando las cabillas.
—Viento contrario he dicho —gritó el patrón, pateando a impulso de una cólera súbita—. ¡Viento contrario! Todo lo demás no es nada.
Un momento después había recobrado su serenidad.
—Señores, ténganlos ustedes esta noche en movimiento constante; que sientan que los tenemos a todo momento en nuestras manos; suavemente, claro está. Usted, Creighton, cuidado con los juegos de manos. Mañana les hablaré como un «tío de Holanda». ¡Cochino hato de caldereros! Podría contar los buenos marineros que hay entre ellos con los dedos de una mano.
Se detuvo.
—Apuesto, mister Baker, a que usted creyó que yo me mandaba mudar.
Se golpeó la frente con el dedo, riendo brevemente.
—Cuando le vi allí de pie, más que medio muerto, con las tripas retorcidas por el miedo, todo negro en medio del corro de boquiabiertos que le contemplaban, sin valor para enfrentarse a lo que nos espera a todos, se me vino la idea de repente a la cabeza, antes de tener tiempo para reflexionar. Lo compadezco como se compadece a una bestia enferma. ¡Difícilmente criatura alguna tuvo más mortal terror a la muerte…! Pensé que era mejor dejarlo seguir su juego. Fue una especie de impulso. Jamás me pasó por la cabeza la idea de que esos idiotas… ¡Hum! Naturalmente, ahora no voy a volver a lo mismo.
Guardó en el bolsillo la cabilla, pareciendo avergonzarse de aquella súbita expansión, y agregó luego perentoriamente:
—Si volvéis a pescar a Podmore en trance evangélico, decidle que le haré dar una ducha con las bombas. Ya una vez tuve que hacerlo. El buen hombre sufre de cuando en cuando estas crisis. Buen cocinero, a pesar de todo.
Se alejó rápidamente, regresando a la lumbrera. Bajo la luz de las estrellas, los dos oficiales le seguían con sus ojos estupefactos. Descendió tres escalones y, cambiando de tono, habló con la cabeza casi a ras de la cubierta.
—No me acostaré esta noche en caso de que suceda algo más; llamadme si… ¿Vio usted los ojos de ese negro enfermo, mister Baker? Creo que me suplicaba. ¿Qué? Ya nada se puede hacer. Ese pobre diablo negro, absolutamente solo en medio de todos nosotros, me miraba como si hubiese visto el infierno y todos sus demonios a mi espalda. ¡Miserable Podmore! Al menos que muera en paz. Después de todo, soy el amo aquí. Digo lo que me da la gana. Que se quede donde está. Creo que alguna vez fue la mitad de un hombre… Vigilad bien.
Desapareció en las profundidades del barco, dejando a los dos oficiales, que se miraban uno a otro, más impresionados que si hubiesen visto a una estatua de piedra verter una lágrima de compasión milagrosa sobre las incertidumbres de la vida y de la muerte.
Bajo la neblina azul en que se confundían las espirales de humo despedidas por los hornillos de las pipas, el castillo de proa parecía más vasto que un gran salón. Entre las vigas del techo se había estancado una nube densa; y las lámparas nimbadas por halos brillaban —llama muerta, privada de rayos—, en el centro de una aureola violeta. En más densas nubes ondulaban coronas de humo. Los hombres se hallaban tirados por el suelo, sentados en posturas negligentes o, doblada la rodilla y apoyado un hombro en el muro, se mantenían en pie. Los labios se movían, brillaban los ojos, los brazos agitados formaban remolinos en las capas de humo. El cuarto relevado, en camisa, midiendo de lado a lado la habitación con sus largas piernas blancas, parecía un rebaño de sonámbulos frenéticos; entretanto, de rato en rato, uno de los hombres del cuarto de guardia entraba bruscamente, pareciendo extrañamente recargado de ropas, escuchaba un momento, arrojaba la luz una frase rápida y se precipitaba fuera de nuevo; pero algunos permanecían cerca de la puerta, fascinados, con un oído tendido hacia la cubierta.
—¡Hay que resistir, muchachos! —rugía Davis.
Belfast trataba de hacerse oír. Knowles se reía sarcástica y lentamente, con una expresión atontada. Un hombrecillo de espesa barba bien afeitada aullaba periódicamente:
—¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo?
Otro saltó, fuera de sí, llameantes los ojos, soltando un rosario de tacos incoherentes y volvió a sentarse tranquilo. Dos hombres discutían familiarmente, golpeándose el pecho en apoyo de sus argumentos. Otros tres, manteniendo casi unidas sus frentes, hablaban todos a la vez con aire confidencial y desgañitándose; era un tempestuoso caos de discursos en el que emergían uno que otro fragmento inteligible. Se oía:
—En mi último barco…
—¿Qué importa eso?
—Dice que está mejor.
—Siempre he creído…
—No importa…
Donkin, acurrucado contra el bauprés, con las clavículas a la altura de las orejas, con su nariz ganchuda que caía hacia tierra, parecía un buitre enfermo, con las plumas erizadas. Belfast, con las piernas esparrancadas, el rostro rojo a fuerza de chillar y los brazos en alto, figuraba bastante bien una cruz de Malta. Los dos escandinavos, en un rincón, tenían el aspecto de muda consternación que se ve en los testigos de un cataclismo. Y, más allá de la luz, Singleton de pie entre la humareda, monumental, indistinto, tocando las vigas del techo con la cabeza, erguía una efigie de estatura heroica entre las sombras de aquella cripta.
Dio un paso hacia delante, impasible y enorme. El bullicio cayó como una ola que se rompe; pero todavía alcanzó Belfast a gritar una vez más, agitando los brazos:
—¡Os digo que se muere!
Luego se sentó de repente sobre la escotilla, cogiéndose la cabeza entre las manos. Todos contemplaban a Singleton, levantando los ojos desde el suelo en que yacían, o mirándole fijamente desde los rincones oscuros, o volviendo sus cabezas con miradas curiosas. Esperaban, apaciguados ya, como si aquel viejo que a nadie miraba poseyese el secreto de sus indignaciones y de sus deseos turbados, y una visión más exacta y un más claro saber. En verdad de pie en medio de ellos, revestía la expresión indiferente de un hombre que ha conocido multitudes de barcos, que ha oído muchas voces semejantes a las suyas, que ha visto ya cuanto puede suceder sobre la inmensa extensión de los mares. Oyeron el ronquido de su voz en su vasto pecho, como si las palabras rodasen hacia ellos desde las profundidades de un pasado rudo.
—¿Qué queréis hacer? —preguntó.
Nadie respondió. Sólo Knowles murmuró:
—¡Ay! ¡Ay!
Y alguien dijo muy quedamente:
—¡Si esto no es vergonzoso!
Singleton esperó, haciendo un gesto despreciativo.
—Cuando muchos de vosotros no habíais nacido, ya había visto yo muchos motines a bordo, provocados por algo o por nada —dijo lentamente—; pero jamás por cosa semejante.
—Puesto que yo os digo que se muere… —repitió Belfast lúgubremente, sentándose a los pies de Singleton.
—Y por un negro además —continuó el viejo lobo marino—. Yo los he visto morir como moscas.
Se detuvo pensativo, como en el esfuerzo de rememorar. Cosas siniestras…, detalles de horror…, hecatombes de negros. Los hombres le miraban fascinados. Era bastante viejo para recordar negreros, motines sangrientos, quizá piratas. ¡Quién podría decir a qué violencias y a qué terrores había sobrevivido! ¿Qué iba a decir? Dijo:
—No podéis hacer nada. Es preciso que muera.
Hizo una nueva pausa. Su bigote y su barba se movían. Mascaba las palabras, mascullaba detrás de la maraña de pelo blanco, incomprensible y turbador como un oráculo tras un velo.
—Quedarse en tierra…, enfermo… En lugar de eso…, traemos todo este viento contrario. Miedo. El mar quiere lo suyo… Morir a vista de tierra. Siempre lo mismo. Ellos lo saben…, viaje largo…, más jornadas, más dólares… Permaneced tranquilos. ¿Qué es lo que necesitáis? No podéis hacer nada.
Pareció salir de un sueño.
—Ni por él, ni por vosotros —dijo austeramente—. El patrón no es una bestia. Tiene su idea. Tened cuidado, soy yo quien os lo dice. ¡Yo los conozco!
Con los ojos fijos ante sí, volvió la cabeza de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como si inspeccionase una larga fila de astutos patrones.
—Ha dicho que me rompería la cabeza —gritó Donkin con tono desgarrador.
Singleton dirigió la mirada hacia el suelo con un aire de atención intrigada, como si no pudiese descubrir al otro.
—¡Vete al diablo! —dijo vagamente, renunciando a verlo.
Emanaba de él una inefable sabiduría, la indiferencia dura, el soplo helado de la resignación. En torno, todos los oyentes se sintieron en cierto modo completamente iluminados por su decepción misma y, mudos, hacían negligentemente los gestos y ademanes de desahogo despreocupado de hombres aptos para discernir el aspecto irremediable de sus existencias. Él, profundo de inconsciente sabiduría, esbozó un movimiento con el brazo y salió sobre cubierta sin agregar otra palabra.
Belfast, abiertos desmesuradamente los ojos, se abismaba en sus reflexiones. Uno o dos marineros treparon pesadamente a las literas superiores, y, una vez arriba, lanzaron un suspiro; otros se hundían de cabeza en las literas bajas con gran presteza, dando instantáneamente media vuelta sobre sí mismos como bestias que entran en sus cubiles. El raer de un cuchillo raspando la arcilla quemada de una pipa rechinaba. Knowles había dejado su sonrisa burlona. Con un tono de convicción ardiente, dijo Davis:
—Entonces, nuestro patrón está chiflado.
Archie gruñó:
—¡Demonio! ¿Es que todavía no hemos concluido ese asunto?
Fuera, la campana dio cuatro toques.
—¡La mitad de nuestro cuarto de descanso al agua! —gritó Knowles con tono de alarma.
Luego, reflexionando, observó consolándose pronto:
—De todos modos, dos horas de sueño valen más que nada.
Algunos simulaban ya el sueño y Charlie, profundamente dormido, farfulló de repente algunas palabras con una voz blanca, arbitraria.
—Ese condenado chico tiene lombrices —comentó doctamente Knowles debajo de sus mantas.
Belfast se levantó y se aproximó al lecho de Archie.
—Nosotros le sacamos de allí —murmuró amargamente.
—¿Qué? —preguntó el otro malhumorado y medio dormido.
—Y pronto nos tocará a nosotros echarlo al mar —continuó Belfast, temblándole el labio inferior.
—¿Echar qué? —dijo Archie.
—Al pobre Jimmy —gimió Belfast.
—¡Ya nos tiene hartos tu pobre Jimmy! —dijo Archie con una brutalidad sin convicción sentándose en el lecho—. Él tiene la culpa de todo. Sin mí, se hubieran asesinado unos a otros a bordo de este barco.
—No es culpa suya —arguyó Belfast a media voz—. Yo lo puse en su lecho…, no pesa más que un barril de conservas vacío —agregó con las lágrimas en los ojos.
Archie lo miró de frente y volvió resueltamente la nariz hacia el muro. Belfast comenzó a vagar por el castillo mal alumbrado, como un hombre que ha perdido su ruta, y estuvo a punto de caer sobre Donkin. Por un momento lo contempló de arriba abajo.
—¿No te acuestas? —le preguntó.
Donkin levantó la cabeza, desesperanzado.
—Ese cochino irlandés, hijo de ladrones, me ha dado un puntapié —murmuró desde el suelo con un tono de irreparable desolación.
—Muy bien hecho —dijo Belfast siempre deprimido—; ¿sabes, hijito, que esta noche has estado muy cerca de la horca? Vete a jugar esos juegos a otra parte, no cerca de mi Jimmy. Tú no fuiste de los que le salvamos. Conque ¡abre el ojo! Podría suceder que también yo te diera una buena tunda de puntapiés.
Belfast se animaba, siquiera fuese un poco.
—Y si me pongo a ello, lo haré a lo yanqui a ver si logro romperte algo. Ten cuidado, muchacho —concluyó de buen humor, golpeando ligeramente con el dorso de la mano el inclinado cráneo de Donkin.
Donkin no tomó en cuenta la advertencia.
—¿Me denunciarán? —dijo con inquietud dolorosa.
—¿Quién… quién va a denunciarte? —Silbó Belfast retrocediendo un paso—. ¡Si no tuviera que cuidar a Jimmy, te aplastaba ahora mismo las narices! ¿Por quién me tomas?
Donkin se levantó y siguió con la mirada la espalda de Belfast, que desaparecía de través por la puerta entreabierta. Por todas partes dormían hombres invisibles. Donkin pareció extraer audacia y furor de la paz que le rodeaba. Venenoso, pálido, descamado, vestido con trajes prestados bajo los que se perdía su cuerpo mísero, sus ojos brillantes erraban en torno suyo como si buscasen cosas que romper. Su corazón saltaba locamente en su pecho estrecho. ¡Dormían! Necesitaba cuellos que estrangular, ojos que arrancar con las uñas, rostros que escupir. Blandió un par de sucios puños huesudos hacia los cabos de vela que humeaban.
—¡No sois hombres! —gritó con tono amortiguado.
Nadie se movió.
—¡Tenéis menos valor que una rata!
Su voz subió al diapasón de un grito ronco. Wamibo sacó fuera una cabeza enmarañada y lo contempló con ojos de demente.
—¡Sois barrenderos de barcos! ¡Espero veros podridos a todos antes de estar muertos!
Wamibo parpadeaba sin comprender, pero interesado. Donkin se sentó pesadamente; soplaba con fuerza a través de sus narices estremecidas, rechinaba y castañeteaba los dientes y, con la barbilla incrustada en el pecho, parecía buscar un camino a través de su carne viva como si quisiese llegar hasta su propio corazón…
Aquella mañana, el barco, comenzando un nuevo día de su vida vagabunda, adquirió un aspecto de frescura suntuosa, como la tierra en los días primaverales. Las cubiertas bien lavadas espejeaban, largas, espaciosas y claras; el sol oblicuo arrancaba a los amarillos cobres salpicaduras de chispas y disparaba sus rayos de oro sobre las barras repulidas; y las gotas de agua de mar aisladas, olvidadas a trechos a lo largo de la batayola, eran tan límpidas como gotas de rocío, y arrojaban más destellos que brillantes dispersos. Las velas dormían, arrulladas por una brisa suave. El sol, ascendiendo solitario y espléndido por el cielo azul, vio un barco solitario deslizarse de bolina sobre el mar azul.
Los hombres se apretujaban en tres filas de través a la altura del palo mayor y frente al camarote del capitán. Con expresión irresoluta y rostros taciturnos, se empujaban unos a otros. A cada movimiento ligero, Knowles se inclinaba pesadamente del lado de su pierna más corta. Donkin se deslizaba a espaldas de sus compañeros, inquieto y ansioso como un hombre que busca un lugar donde ocultarse. El capitán Allistoun salió de repente. Anduvo de un lado a otro ante el grupo. Canoso, delgado, alerta, raído bajo el sol y duro como el diamante. Tenía la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta distendida del mismo lado por un objeto pesado. Uno de los marineros tosió para aclararse la voz solemnemente.
—Aún no os he encontrado en alta, marineros —dijo el patrón, deteniéndose en seco.
Les hacía frente con su mirada habitual, color de acero, que una común ilusión hacía parecer fija en cada uno de los veinte pares de ojos fijos en los suyos. Detrás de él, mister Baker, melancólico, gruñía quedamente desde el fondo de su cuello de toro; mister Creighton, fresco y rozagante, rosadas las mejillas, tenía una apostura resuelta, listo para cualquier evento.
—Tampoco me quejo por el momento de vosotros —continuó el patrón—. Pero estoy aquí para guiar este barco y para que cada marinero de a bordo haga su faena debidamente. Si conocierais vuestro oficio como yo conozco el mío, no habría aquí desorden de ninguna especie. Habéis pasado la noche rebuznando: «Ya veremos lo que pasa mañana». Pues bien. Aquí me tenéis. ¿Qué es lo que queréis?
Esperó, paseando rápidamente de un lado a otro del grupo, escrutando con los suyos los ojos de los hombres. Éstos se bamboleaban de un pie a otro, balanceando sus cuerpos; algunos, echando atrás sus gorros, se rascaban la cabeza. ¿Qué querían? Olvidaban a Jimmy; nadie pensaba en él, solo en su camarote de proa, luchando contra grandes sombras, aferrado a mentiras sin pudor, saludando con penosa sonrisa el fin de su transparente impostura. No, Jimmy, no; más olvidado estaba que si hubiese muerto. Querían grandes cosas. Y de repente, todas las sencillas palabras que conocían les parecieron perdidas sin remedio en la inmensidad de su ardiente y vago deseo. Sabían lo que querían, pero no podían encontrar nada que valiese la pena de ser dicho. Se meneaban sin cambiar de sitio, balanceando, al extremo de sus brazos musculosos, sus gruesas manos cuyos deformes dedos estaban manchados de brea. Un murmullo expiró.
—¿Qué tenéis que decir? ¿La alimentación? —preguntó el capitán—. Ya sabéis que los víveres se echaron a perder a la altura del Cabo.
—Lo sabemos, sir —dijo un viejo lobo de mar barbudo.
—¿Demasiado trabajo, eh? ¿Superior a vuestras fuerzas? —preguntó de nuevo.
Un silencio ofendido respondió.
—No queremos que falte nadie en el trabajo, sir —comenzó por fin Davis con voz insegura—: y ese negro…
—¡Basta! —gritó el patrón.
Permaneció inmóvil, mirándolos un momento de arriba abajo, y luego, andando de lado a lado, comenzó a decirles lo suyo, desencadenó la tempestad fríamente, en ráfagas violentas y cortantes como los cierzos de aquellos mares glaciales que habían conocido su juventud.
—¿Queréis que os diga qué es la cuestión? Demasiado grandes para vuestras botas. Os creéis unos mozos extraordinarios. Ya que apenas a medias conocéis vuestro trabajo, hacéis vuestro deber a medias también. Y pensáis que todavía es demasiado. Así hicierais diez veces lo que hacéis, aún no sería bastante.
—Hemos trabajado lo mejor que podíamos —gritó una voz sacudida por la exasperación.
—¿Lo mejor que podíais? —continuó el patrón—. En tierra os dicen bonitas cosas, ¿verdad? Pero lo que no os dicen es que lo mejor de que sois capaces no da motivos para jactarse. Yo os lo digo, yo: lo mejor vuestro vale menos todavía que lo malo. No, yo sé, no hablemos más. Pero alto con vuestras travesuras si no queréis que yo les ponga fin. Estoy preparado. ¡Cuidado, eh!
Y amenazó con un dedo al grupo.
—En cuanto a ese hombre —dijo levantando mucho la voz—, en cuanto a ese hombre, si llega a asomar las narices sobre cubierta sin mi permiso le haré echar grillos.
El cocinero le oyó desde la proa, salió corriendo de su cocina con los brazos levantados al cielo, horrorizado, desconcentrado, sin creer a sus oídos, y regresó en el mismo estado a sus hornillos. Hubo un momento de profundo silencio durante el cual un gaviero, apartándose de la fila, fue a escupir decorosamente en el imbornal.
—Todavía hay otra cosa —dijo el patrón calurosamente—. Esto.
Dio un paso rápido y sacó de su bolsillo una cabilla de hierro que blandió en su mano. El ademán fue tan súbito y rápido que el grupo retrocedió un paso. El capitán mantenía sus ojos fijos en los de los hombres, y algunos rostros adquirieron inmediatamente una expresión de sorpresa, como si nunca hubieran visto una cabilla. El capitán la levantó.
—Éste es asunto mío. No hago preguntas, pero todos sabéis lo que quiero decir con esto: es preciso que esto vuelva al lugar de donde vino.
Sus ojos se encendieron de cólera. El grupo se agitó, presa de malestar. Apartaban los ojos de aquel trozo de hierro, parecían tímidos; la confusión, la vergüenza los turbaban como a la vista de un objeto repugnante, escandaloso o chocante que la más vulgar decencia impidiese blandir así a plena luz. El patrón observaba, atento.
—Donkin —llamó con tono breve y penetrante.
Donkin se ocultó detrás de uno, luego detrás de otro, pero los hombres miraron por encima de sus hombros y se apartaron. Sus filas continuaban abriéndose ante él y cerrándose a sus espaldas hasta que por fin apareció solo ante el patrón como si hubiese surgido del suelo mismo. El capitán Allistoun se le acercó. Tenían, poco más o menos, la misma talla; separados por una corta distancia, el patrón cambió una mirada implacable con los ojillos brillantes, haciéndolos parpadear.
—¿Conoces esto? —preguntó el patrón.
—No, no lo conozco —respondió el otro, tembloroso, pero descarado.
—Eres un perro. Cógelo —ordenó el patrón.
Los brazos de Donkin parecían pegados a los muslos; con la mirada fija a los lados, permanecía tan inmóvil como si se hallase en una revista.
—Cógelo —repitió el patrón avanzando un paso.
Se lanzaban el aliento al rostro.
—Coge —dijo una vez más el capitán Allistoun, haciendo un ademán de amenaza.
Donkin logró arrancar un brazo del costado contra el cual lo apretara.
—¿Por qué me busca usted? —murmuró con trabajo, como si tuviese la boca llena de papilla.
— Si no te das prisa… —comenzó el patrón.
Donkin empuñó la cabilla como si fuese a huir con ella y quedó inmóvil, manteniéndola como un cirio.
—Vuélvela a poner donde la cogiste —dijo el capitán con una mirada airada.
Donkin retrocedió con los ojos desmesuradamente abiertos.
—Ve, bribón, o te ayudaré yo —gritó el patrón, obligándolo a batirse en retirada ante un avance amenazador.
Donkin se retrajo procurando defender su cabeza con el peligroso hierro que blandía en el puño. Mister Baker dejó de gruñir un momento.
—¡Bien, by Jove! —murmuró mister Creighton con un tono de conocedor.
—¡No me toque! —chilló Donkin, retrocediendo.
—Más de prisa entonces. Vamos, de prisa.
—No me toque, o lo llevaré a los Tribunales.
El capitán Allistoun dio un paso, y Donkin, volviéndose totalmente de espaldas, corrió algunos metros; se detuvo luego, mostrando por encima del hombro sus amarillos dientes.
—Más lejos, en los obenques de proa —ordenó el capitán extendiendo el brazo.
—¿Vais a seguir viendo tranquilamente cómo se me persigue? —gritó Donkin a la tripulación taciturna que le observaba.
El capitán Allistoun se lanzó sobre él resueltamente. Donkin se deslizó de nuevo de un salto, se precipitó sobre los obenques de proa y colocó violentamente la cabilla en su agujero.
—Esto no termina así; todavía tendré mi desquite —gritó a todo el barco, eclipsándose luego tras el palo de mesaría.
El capitán Allistoun dio media vuelta y regresó hacia popa, perfectamente tranquilos los rasgos de su rostro, como si hubiese olvidado ya el incidente. Los hombres se apartaron a su paso. £1 no miraba a nadie.
—Esto bastará, mister Baker. Haga bajar el cuarto —dijo tranquilamente—. Y vosotros, marineros, procurad andar a derechas de ahora en adelante —agregó con su voz igual.
Durante algunos momentos siguió con mirada pensativa las espaldas de la tripulación que se retiraba impresionada.
—El desayuno, camarero —gritó con tono de alivio por la puerta de la cámara.
—¡Hum!, el verle dar la cabilla a ese tipo, sir … me produjo no sé qué… ¡Hum! —observó mister Baker—. Hubiera podido romperle…, ¡hum!, la cabeza como una cáscara de huevo.
— ¡Oh!, lo que es ése… —murmuró el patrón, con el espíritu ausente—. ¡Demonio de mozos! —continuó a media voz—. Creo que ahora todo queda en orden. Nunca se puede decir, sin embargo, en los tiempos que corren y con… Hace años, entonces era yo capitán mozo, durante un viaje a la China tuve un motín. Rebelión franca, Baker. Eran otros hombres, no obstante. Yo sabía lo que querían: saquear el cargamento y apoderarse de las bebidas. Muy sencillo. Durante dos días nos zurramos y cuando tuvieron bastante… dulces como corderos. Buena tripulación. Bonita travesía. Como ya no se hacen.
Miró al aire, en dirección a las vergas orientadas de bolina.
—Día tras día, viento contrario —exclamó amargamente—. ¿No tendremos, pues, una buena brisa en todo este viaje?
—Servidor, sir —dijo el camarero apareciendo ante ellos como por arte de magia, con una servilleta sucia en la mano.
—¡Ah!, muy bien. Vamos, mister Baker. Se ha hecho tarde con todas estas tonterías.