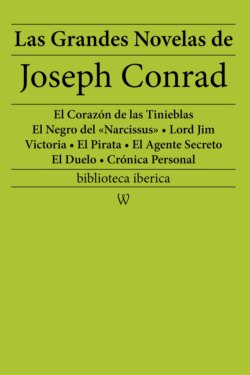Читать книгу Las Grandes Novelas de Joseph Conrad - Джозеф Конрад - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo VII
ОглавлениеEsta tarde había llegado un barco correo, y el gran comedor del hotel estaba ocupado en su mayor parte por personas con pasajes de cientos de esterlinas, de un viaje alrededor de la tierra. Había parejas de casados, de aspecto doméstico y aburrido, en medio de su viaje; había grupos grandes y pequeños, e individuos aislados que cenaban con solemnidad o festejaban ruidosamente, pero todos pensaban, conversaban, bromeaban o fruncían el entrecejo como lo hacían en su casa; y con una receptividad tan inteligente de nuevas impresiones como sus baúles, en sus habitaciones de arriba. En adelante se los rotularía, pasajeros en tal o cual lugar, lo mismo que su equipaje. Atesorarían esa distinción de sus personas, y conservarían los rótulos engomados en sus maletas, como pruebas documentales, como el único rastro permanente de su empresa de perfeccionamiento.
Criados de rostros morenos caminaban sin ruido sobre el vasto y lustrado piso; de vez en cuando se escuchaba una risa de muchacha, tan inocente y vacía como su mente, o, en un repentino silencio del rumor de vajilla unas pocas palabras, de acento afectado, de algún ingenioso que bordaba, en beneficio de un sonriente grupo de comensales, el último relato gracioso de un escándalo a bordo. Dos solteronas nómadas, ataviadas con sus mejores galas recorrían con acrimonia la minuta, y se susurraban unas a otras, con labios descoloridos, rostro pétreo y extravagante, como dos suntuosos espantapájaros.
Un poco de vino abrió el corazón de Jim y le aflojó la lengua. Me di cuenta de que, además, su apetito era bueno. Parecía haber enterrado en alguna parte el episodio inicial de nuestra relación. Era como algo acerca de lo cual no se volvería a hablar en este mundo. Y durante todo el tiempo tuve ante mí esos ojos azules, juveniles, que miraban directamente a los míos, ese rostro joven esos hombros fuertes, la frente franca y bronceada, con una línea blanca debajo de las raíces del crespo cabello rubio, ese aspecto que a primera vista convocaba todas mis simpatías; ese exterior franco, la sonrisa sincera, la seriedad juvenil. Era de los buenos; era uno de los nuestros. Hablaba con sobriedad, con una especie de compuesta falta de reserva y con un porte tranquilo que podía ser el resultado de un dominio viril, del descaro, de la insensibilidad, de una colosal inconsciencia, de un gigantesco engaño. ¡Quién puede saberlo! Por nuestro tono, habríamos podido estar hablando de una tercera persona, de un partido de fútbol, del tiempo del año pasado. Mis pensamientos flotaron en un mar de conjeturas, hasta que el giro de la conversación me permitió, sin resultar ofensivo, señalar que, en general, esa investigación debía ser bastante molesta para él. Extendió el brazo a través del mantel, me apretó la mano, al lado de mi plato, y me miró con fijeza. Me sobresalté.
—Tiene que ser muy difícil —tartamudeé, confundido por esa exhibición de sentimiento mudo.
—Es… un infierno —estalló, con voz apagada.
El movimiento y las palabras hicieron que dos trotamundos acicalados de una mesa vecina levantasen la mirada, alarmados de su budín helado. Me puse de pie, y pasamos a la galería delantera, para beber café y fumar cigarros.
En las mesitas octogonales ardían velas en globos de vidrio; grupos de plantas de hojas rígidas separaban los juegos de cómodos sillones de mimbre; y entre los pares de columnas, cuyos fustes rojizos reflejaban, en una larga hilera, el resplandor de las altas ventanas, la noche, reluciente y sombría, parecía colgar como un espléndido cortinado. Las móviles luces de los barcos guiñaban a lo lejos, como estrellas ponientes, y las colinas al otro lado del puerto, parecían negras masas redondas de nubes inmóviles.
—No pude irme —comenzó a decir Jim—. El capitán lo hizo… Eso está bien para él. Yo no pude y no quise. Todos salieron del asunto, de una u otra manera, pero para mí eso no valía.
Escuché con atención concentrada, sin atreverme a hacer un solo movimiento en mi sillón; quería saber… y hasta hoy no sé, sólo puedo adivinar. Parecía confiado y deprimido, al mismo tiempo, como si alguna convicción de inculpabilidad, innata frenase la verdad que se retorcía dentro de él a cada rato.
Empezó por decir, y su tono era como el de quien admite su incapacidad para saltar por sobre una pared de cinco metros, que jamás volvería a su hogar; y esta declaración me recordó lo que había dicho Brierly, «que al viejo párroco de Essex parecía tener no poco cariño por su hijo marinero».
No puedo decirles si Jim sabía que se le tenía un «cariño» especial. Pero el tono de sus referencias a «mi padre» estaba destinado a darme la idea de que el bueno y viejo párroco rural era casi el mejor hombre que alguna vez hubiese sido agobiado por las preocupaciones de una gran familia, desde el comienzo del mundo. Esto, aunque nunca dicho en otras tantas palabras, fue sugerido por una ansiedad de que no surgieran errores en ese sentido, y que resultaba en verdad cierta y encantadora, pero agregaba a los otros elementos del relato una punzante sensación de vidas muy lejanas.
—En este momento ya debe haberlo leído en todos los periódicos —dijo Jim—. Nunca podré enfrentarme al pobre viejo. —No me atreví a levantar los ojos hasta que lo escuché agregar:
—Jamás podría explicarle. No lo entendería.
Entonces levanté la vista. Fumaba, reflexivo, y al cabo de un momento, como quien despierta, volvió a hablar. Descubrió en el acto un deseo de que no lo confundiese con sus socios en… llamémoslo el delito. No era uno de ellos; pertenecía a otro tipo.
No ofrecí señales de disentimiento. No tenía la in tención de despojarlo, en bien de la verdad desnuda, de la menor partícula de ninguna gracia salvadora que pudiese cruzarse por su camino. No sé hasta qué punto lo creía él mismo. No entendía a dónde quería llegar —si quería llegar a alguna parte—, y sospecho que tampoco él lo sabía; pues creo que nadie entiende del todo sus propias tretas ingeniosas para eludir la torva sombra del conocimiento de sí. No emití sonido alguno mientras él se preguntaba qué podía hacer «después que terminara la estúpida investigación».
En apariencia compartía la despectiva opinión de Brierly acerca de esos procedimientos ordenados por la ley. No sabría qué hacer, confesó, y resultó claro que pensaba en voz alta, en lugar de hablar conmigo. La licencia perdida, la carrera destruida, sin dinero para irse, sin trabajo que conseguir, hasta donde podía verlo. Era posible que en su casa consiguiese algo; pero eso significaba acudir a su familia en busca de ayuda, y no lo haría. No veía más remedio que embarcarse en una categoría inferior…
Tal vez consiguiera un puesto de contramaestre en algún vapor. Aceptaría un cargo de contramaestre…
—¿Le parece? —pregunté, implacable. Se puso de pie de un salto, fue hacia la balaustrada de piedra, miró hacia la noche. Un momento después regresó, erguido ante mi sillón, con su rostro juvenil nublado todavía por el dolor de una emoción dominada.
Había entendido muy bien que no dudaba de su capacidad para pilotear un barco. Con voz que temblaba un poco, me preguntó:
—¿Por qué dije eso? Había sido «muy bondadoso» con él. Ni siquiera me reí de él cuando… aquí comenzó a mascullar…
—Ese error, ¿sabe?, me convirtió en un maldito asno.
Lo interrumpí para decirle, con cierto calor, que un error por el estilo no era cosa de risa. Se sentó y bebió, en forma deliberada, un poco de café, y vació la tacita hasta la última gota.
—Eso no significa que admita por un momento que yo tuviese la culpa —declaró con claridad.
—¿No? —dije.
—No —afirmó con tranquila decisión—. ¿Sabe lo que habría hecho usted? ¿Lo sabe? ¿Y se considera… —tragó algo—… se considera un… un… perro? —Y enseguida—: ¡Por mi honor! —me miró, interrogante.
En apariencia era una pregunta ¡una pregunta bona-fide ! Pero no esperó una respuesta. Antes que pudiese recobrarme, continuó, con la vista fija hacia delante, como si leyese algo escrito en el cuerpo de la noche.
—Todo consiste en estar preparado. Yo no lo estaba; no entonces no… No quiero disculparme; pero me agradaría explicar… me gustaría que alguien entendiera… alguien… ¡por lo menos una persona! ¡Usted! ¿Por qué no usted? Era solemne, y, además, un poco ridículo, como lo son siempre los individuos que luchan tratando de salvar del fuego su idea de cuál debería ser su identidad moral, esa preciosa noción de una convención, nada más que una de las reglas del juego, sólo eso, pero tanto más terriblemente eficaz por su suposición de un poder ilimitado sobre los instintos naturales, por las atroces penalidades de su fracaso.
Comenzó el relato con bastante tranquilidad. A bordo del vapor de la línea Dale que recogió a esos cuatro que flotaban en un bote, en el discreto resplandor del atardecer en el mar, después del primer día se los miró de soslayo. El gordo capitán contó algo, los otros guardaron silencio, y al principio los aceptaron. No se interroga a pobres náufragos que se ha tenido la buena suerte de salvar, si no de una muerte cruel, por lo menos de un cruel sufrimiento.
Después, sin tiempo para pensarlo, debe de habérseles ocurrido a los oficiales del Avondale que había «algo sospechoso» en el asunto. Pero es claro que guardaron sus dudas para sí. Habían recogido al capitán, al primer oficial, y a dos maquinistas del vapor Patna hundido en el mar, y eso, como es justo, les bastaba. No le preguntaron a Jim acerca de la naturaleza de sus sentimientos durante los diez días que pasó a bordo. Por la forma en que narró esta parte, me sentí en libertad de inferir que estaba un tanto aturdido por el descubrimiento que había hecho —el descubrimiento acerca de sí mismo—, y que sin duda se esforzaba por explicarlo al único hombre capaz de apreciar toda su tremenda magnitud.
Entiendan que él no trató de minimizar su importancia.
De eso estoy seguro, y en ello reside su distinción.
En cuanto a las sensaciones que experimentó cuando bajó a tierra y escuchó la imprevista conclusión de la narración en la cual había tenido un papel tan lamentable, nada me dijo acerca de ellas y resulta difícil imaginarlas. Me pregunto si sintió que le faltaba el suelo bajo los pies. Me lo pregunto. Pero no cabe duda de que muy pronto encontró un nuevo terreno firme que pisar. Estuvo en tierra durante toda una quincena, esperando en el Hogar para Marinos, y como había seis o siete hombres hospedados allí en esa época, oía hablar un poco de él. La lánguida opinión de la gente parecía ser la de que, además de sus otros defectos, era un animal tosco. Se había pasado esos días en la galería, hundido en un largo sillón, y salía de ese lugar de sepultura sólo a la hora de la comida, o tarde por la noche, cuando vagaba por los muelles, a solas separado de lo que lo rodeaba, indeciso y silencioso, como un fantasma sin un hogar que recorrer.
—No creo que todo ese tiempo haya hablado tres palabras con un alma viviente —me dijo, y me hizo sentir mucha pena por él; y enseguida agregó—: Uno de esos tipos habría barbotado, sin duda alguna, algo que yo estaba resuelto a no soportar, y no quería riñas. ¡No! Entonces no. Estaba demasiado… demasiado… No tenía ánimo para ello.
—De modo que ese mamparo aguantó, en definitiva —señalé, alegre.
—Sí —murmuró—, aguantó. Sin embargo, le juro que lo sentí hincharse bajo mi mano.
—Es extraordinaria la tensión que el hierro viejo puede soportar a veces —respondí. Echado hacia atrás en su asiento, las piernas extendidas, rígidas, y los brazos colgantes, asintió varias veces con un leve movimiento de cabeza. No es posible imaginar un espectáculo más triste. De pronto levantó la cabeza, se incorporó, se golpeó el muslo.
—¡Ah, qué oportunidad perdida! ¡Dios mío, qué oportunidad perdida! —estalló, pero el sonido de ese último «perdida» se pareció a un grito arrancado por el dolor.
Volvió a guardar silencio con una expresión lejana, inmóvil, de feroz ansia, después de esa distinción perdida, con las fosas nasales dilatadas por un instante, husmeando el aliento embriagador de esa oportunidad derrochada. Si piensan que me sentí sorprendido o conmovido, cometen conmigo una injusticia en más de un sentido. ¡Ah, era un individuo imaginativo! Se traicionaba; se entregaba. Pude ver en su mirada que penetraba en la noche, todo su ser interior arrebatado, proyectado de cabeza hacia el reino fantástico de las irreflexivas aspiraciones heroicas. No tenía tiempo para lamentar lo que había perdido, de modo que se preocupaba por completo, y de manera natural, por lo que no había conseguido. Estaba muy lejos de mí, que lo observaba desde un, metro de distancia. A cada instante que pasaba, penetraba más profundamente en el reino imposible de las hazañas románticas. ¡Por fin llegó al corazón de ese mundo! Una extraña expresión de beatitud se difundió por sus facciones, los ojos le chispearon a la luz de la vela que ardía entre nosotros; ¡sonrió! Había llegado al corazón mismo… al corazón mismo… Era una sonrisa extática que el rostro de ustedes —o el mío— jamás ostentarán, mis queridos amigos. Lo traje devuelta diciendo:
—¡Querrá decir, si se hubiese quedado en el barco! Se volvió hacia mí, con la mirada de pronto asombrada y henchida de dolor, con un rostro desconcertado, asombrado, sufriente, como si hubiese caído de una estrella. Ni ustedes ni yo veremos nunca esa expresión en ningún otro hombre.
Se estremeció profundamente, como si la yema de un dedo frío le hubiese tocado el corazón. Por último suspiró.
Yo no estaba de humor piadoso. Me provocaba con sus indiscreciones contradictorias.
—¡Es una pena que no lo supiese de antemano! —dije, con intención maligna; pero el dardo pérfido cayó, inofensivo; cayó a sus pies, como una flecha rota, por decirlo así y él no pensó siquiera en recogerlo.
Tal vez ni lo había visto.
De pronto, recostado y tranquilo, dijo:
—¡Al demonio! Le digo que se hinchó. Ya sostenía mi lámpara al lado del hierro en ángulo del puente inferior, cuando un trazo de óxido grande como la palma de mi mano cayó de la plancha, por sí solo. —Se pasó la mano por la frente—. Se removió y saltó como algo vivo, mientras yo lo miraba.
—Eso lo hizo sentirse muy mal —señalé, con negligencia.
—¿Acaso supone —respondió— que pensaba en mí, con ciento sesenta personas sobre mis espaldas, todas dormidas, solo en ese puente delantero… y más a popa; más en el puente… dormidas, sin saber nada de eso… tres veces más que los botes que se podían disponer para ellos aunque hubiese tiempo? Mientras estaba ahí, esperaba ver abrirse el hierro, y la embestida del agua cubriéndolos dormidos… ¿Qué podía hacer… qué? Me lo imagino con facilidad en la poblada penumbra del lugar cavernoso, con la luz de la lámpara cayendo sobre una pequeña porción del mamparo que tenía el peso del océano del otro lado, y la respiración de los durmientes en los oídos. Lo veo mirar con furia el hierro, sobresaltado por la herrumbre que caía, abrumado por el conocimiento de una muerte inminente. Entendí que esa era la segunda vez que lo enviaba a proa el capitán, quien pienso, quería mantenerlo alejado del puente. Me dijo que su primer impulso fue gritar y hacer que todas esas personas saltasen de su sueño, aterrorizadas.
Pero lo abrumó un sentimiento tan enorme de su impotencia, que no pudo emitir un sonido. Eso es, supongo, lo que quiere decir la gente cuando habla de que la lengua queda pegada al paladar.
«Demasiado seca», fue la expresión concisa que utilizó él con referencia a ese estado. Sin un sonido, entonces, volvió a cubierta por la escotilla número uno. Una manguera de lona colocada allí lo golpeó por accidente, y recordó que el leve roce de la lona en el rostro casi, lo derribó de la escala de la escotilla.
Confesó que las rodillas le temblaban mucho mientras se hallaba en el puente de proa, contemplando a otra multitud durmiente. Para entonces las máquinas estaban inmóviles, el vapor escapaba por las válvulas. Su profundo rugido hacía vibrar toda la noche como una cuerda de bajo. El barco temblaba.
Aquí y allá vio una que otra cabeza que se levantaba de una estera, una vaga forma que se incorporaba para sentarse, escuchaba, adormilada, un momento, y volvía a hundirse en la arremolinada confusión de cajas, cabrestantes de vapor, ventiladores.
Tenía conciencia de que todas esas personas no sabían lo suficiente como para advertir en forma inteligente el sentido de ese ruido extraño. El barco de hierro, los hombres de rostros blancos, todas las visiones, todos los sonidos, todo, a bordo, para esa ignorante y piadosa multitud, era igualmente extraño, tan digno de confianza como incomprensible resultaría para siempre. Se le ocurrió que el hecho era afortunado. La sola idea resultaba terrible.
Recuerden que creía, como cualquier otro hombre lo habría hecho en su lugar, que el barco se hundiría en cualquier momento. Las planchas hinchadas, corroídas por el óxido, que contenían el océano, debían ceder fatalmente, todas de golpe, como una presa minada, y dejar entrar una inundación repentina y abrumadora. Permaneció inmóvil, mirando los cuerpos recostados, como un hombre condenado, consciente de su destino, que observa la silenciosa compañía de los muertos. ¡Estaban muertos! ¡Nada podía salvarlos! Tal vez habría botes suficientes para la mitad de ellos pero no quedaba tiempo. ¡No había tiempo! ¡No lo había! No parecía importante abrir los labios, mover pies o manos.
Antes de poder gritar tres palabras o dar tres pasos, se vería arrebatado por un mar espantosamente blanqueado por las desesperadas luchas de seres humanos, clamorosos con sus acongojados gritos de ayuda. No había ayuda. Imaginó muy bien lo que sucedería; recorrió cada uno de los detalles, inmóvil, junto a la escotilla con la lámpara en la mano; los repasó hasta el último y atormentador instante.
Creo que volvió a pasar por ello mientras me contaba estas cosas que no podía decir en el tribunal.
—Vi, con tanta claridad como lo veo a usted ahora, que nada podía hacer. Eso pareció quitarme la vida de los miembros. Me pareció que tanto daba que me quedase allí, a esperar. No creí que me quedasen muchos segundos… —De pronto el vapor dejó de salir. El ruido, señaló, había sido enloquecedor.
Pero el silencio se volvió de repente intolerable y opresivo.
—Pensé que me asfixiaría antes de ahogarme —dijo.
Protestó que no había pensado en salvarse. El único pensamiento claro que se formaba, desaparecía y volvía a formarse en su cerebro, era: ochocientas personas y siete botes; ochocientas personas y siete botes.
—Alguien hablaba en voz alta dentro de mi cabeza —dijo, un poco enloquecido—. Ochocientas personas y siete botes… ¡Y no quedaba tiempo! Piense en eso. —Se inclinó hacia mí, por encima de la mesita, y yo traté de esquivar su mirada—. ¿Le parece que tenía miedo a la muerte? —inquirió con voz feroz y baja.
Descargó la mano abierta, con un estrépito que hizo bailar las tazas de café.
—Estoy dispuesto a jurar que no… que no… ¡Por Dios, no! —Se enderezó y cruzó los brazos; la barbilla le cayó sobre el pecho.
El leve repiqueteo de la vajilla nos llegó, tenue, a través de los altos ventanales. Hubo un estallido de voces, y varios hombres salieron, de muy buen humor, a la galería. Intercambiaban recuerdos jocosos acerca de los burros de El Cairo. Un joven pálido y ansioso, que pisaba con suavidad, con sus largas piernas, era objeto de las burlas de un jactancioso y rubicundo trotamundos, acerca de sus compras en la feria.
—No, de veras… ¿le parece que me engañaron hasta ese punto? —inquirió el primero, muy serio y deliberado. El grupo se alejó, dejándose caer en sillones a medida que avanzaban; se encendieron fósforos, que iluminaron durante un segundo rostros sin una huella de expresión, y la mirada chata de blancas pecheras de camisas; el zumbido de muchas conversaciones animadas por el ardor del festín me sonó absurdo e infinitamente remoto.
—Algunos de los de la tripulación dormían en la escotilla número uno, al alcance de mi brazo —volvió a hablar Jim.
Tienen que saber que en ese barco mantenían una guardia kalashee, todos dormían durante toda la noche, sólo se llamaba a los relevos de los contramaestres y los vigías. Sintió la tentación de aferrar y sacudir el hombro del lascar más cercano, pero no lo hizo. Algo le retenía los brazos a los costados.
No tenía miedo… ¡Oh, no! No podía, eso es todo.
No tenía miedo a la muerte, tal vez, pero les diré una cosa: temía a la emergencia. Su maldita imaginación le había pintado todos los horrores del pánico, el atropellamiento de la carrera, los penosos gritos, los botes inundados, todos los terribles incidentes de un desastre en el mar, que alguna vez había escuchado.
Habría podido resignarse a morir, pero sospecho que quería morir sin pavores acrecentados, con tranquilidad, en una especie de hipnosis pacífica.
No es muy extraña cierta disposición a perecer, pero muy pocas veces se encuentra a hombres cuya alma, acorazada en el impenetrable blindaje de la resolución, esté dispuesta a entablar una batalla perdida hasta el final, pues el deseo de paz se fortalece a medida que declina la esperanza, hasta que al cabo domina al deseo mismo de la vida. ¿Quién de nosotros no ha observado eso, o tal vez experimentado algo de ese sentimiento en su propia persona, esa extrema fatiga de las emociones lo vano del esfuerzo, el ansia de descanso? Los que luchan contra fuerzas irrazonables lo conocen bien: los náufragos en botes, los viajeros perdidos en el desierto, los hombres que batallan contra el poderío irreflexivo de la naturaleza o la brutalidad estúpida de las muchedumbres.