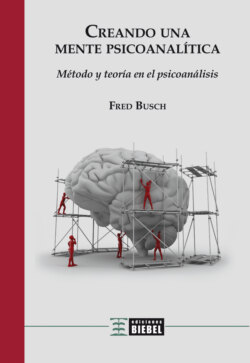Читать книгу Creando una mente psicoanalítica - Fred Busch - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prefacio
ОглавлениеEn una entrevista realizada por B. Swerdloff en 1963, Heinz Hartmann reflexionaba sobre sus días de psicoanálisis en Viena y comentaba cómo Ernst Kris y él “quedaron muy impresionados por Freud, pero nunca creyeron que ahí terminaba la psicología”. “Siempre sentimos que cada quien tenía el derecho de avanzar y desarrollar su propio legado”.
El trabajo de Fred Busch sobre la técnica psicoanalítica, llevado a cabo durante toda una vida, es un excelente ejemplo del desarrollo del legado de Freud. Busch es una autoridad original en la psicología contemporánea del Yo y, por cierto, el autor contemporáneo más prolífico sobre el análisis de las resistencias. Desde la década de 1980 ha publicado numerosos escritos sobre la teoría de la técnica en las más prestigiosas revistas de psicoanálisis. Este es su cuarto libro y, sin duda, en el que puso el mayor esmero. Yo agregaría que es el más revelador en cuanto a su evolución como pensador y como analista clínico. La presente obra se compone de dos partes principales: Los cambios de paradigma, y Los métodos del psicoanálisis, ilustradas con abundantes y detalladas viñetas clínicas. Espero que quienes adhieren a la técnica basada en la teoría estructural freudiana encuentren las conclusiones del viaje empírico e intelectual de Busch tan estimulantes y convincentes como me han parecido a mí.
Busch evidencia un conocimiento de los autores europeos bastante poco frecuente para los analistas estadounidenses y encuentra una base común entre su método del análisis de las resistencias y las técnicas de los kleinianos londinenses que siguen a Betty Joseph, así como las de algunos autores franceses, particularmente André Green. Se encuentra también ampliamente familiarizado con autores como Bion, Hinshelwood, Fonagy, Ferro, Bolognini y los Baranger respecto de sus intentos de encontrar una accesibilidad confiable al inconsciente del analizando.
Hace ya tiempo que la experiencia acumulada por muchos analistas nos ha enseñado que el levantamiento de las represiones neurogénicas no bastaba para solucionar los conflictos, ya que éstos continuaban ejerciendo su influencia primaria sobre la formación del carácter. En Análisis terminable e interminable, Freud había señalado, metafóricamente, que el que los bomberos se limitaran a retirar una lámpara de aceite que había ocasionado un incendio no significaba que hubieran hecho un buen trabajo. Busch dice que el cambio técnico del “allí y entonces” al del “aquí y ahora”, necesario para un efectivo análisis del carácter, adquirió importancia gracias al apoyo brindado por analistas de diversas corrientes de pensamiento.
Los imperativos teóricos para trabajar “aquí y ahora” –o hic et nunc, como decimos en el sur de Europa– se encuentran en tres principios: en la existencia de un yo inconsciente, en la importancia de “pensar acerca del pensar” (como equivalente del “escuchar la escucha” de Faimberg en 1996) y en el pensamiento inconsciente preconceptual (Bush es un gran conocedor de Piaget). La falta de reflexión pre-operacional sobre el propio pensamiento implica una fijación infantil. Para fomentar que el analizando examine conceptualmente sus fantasías primitivas, Bush defiende decididamente el enfoque del material “aquí y ahora”, tal cual se presenta “ante la realidad óptica”. Se trata de lo que está ocurriendo y no de una especulación sobre algo que supuestamente sucedió en otro momento y lugar.
El texto de Busch trabaja convincentemente con lo que Paul Gray describiera como “la brecha evolutiva” dentro del devenir de la técnica, recordándonos que, aunque la comprensión psicoanalítica de los conflictos intrapsíquicos ha evolucionado desde la época de Freud, los métodos para lograr que los pacientes encuentren significado a dicha comprensión se han quedado atrás. A modo de ejemplo, Busch recurre a material pertinente cercano al proceso. Uno de los mayores éxitos de su exposición consiste en mostrar cómo acercar a los pacientes, de manera “digerible”, nuestras conceptualizaciones de sus problemas. Aquí es oportuno recordar un artículo que Busch escribió en 1993 (“Aspectos de una buena interpretación”), en el que manifiesta que, en su opinión, muchas intervenciones se basaban menos en lo que el paciente estaba en condiciones de oír que en lo que el analista, supuestamente, era capaz de comprender. Digo “supuestamente” porque uno de nuestros mitos acendrados es que los analistas podemos leer el inconsciente y sólo necesitamos asegurarnos de que nuestras interpretaciones del material no sean demasiado “profundas” –una máxima que frecuentemente se honra rompiéndola. En este punto me viene a la mente la sensata pregunta de Fabio Hermann (2001): “¿Por qué gustan los analistas de decir que el inconsciente es lo desconocido, nuevo o sorprendente, cuando en la práctica se comportan como si ellos y él fueran viejos conocidos?”
En el presente libro, Busch amplía la tesis que presentara en su artículo “¿Qué es la interpretación profunda?” (2000). Hace énfasis sobre la importancia de abordar lo que aparece en las asociaciones antes que en lo que falta o está ausente. Subraya la necesidad de trabajar detenidamente sobre lo que es más accesible al analizando y no en lo más reprimido, suponiendo, claro, que el analista posea un conocimiento privilegiado de los contenidos ocultos. Este enfoque se contrapone al método kleiniano tradicional que interpreta el material inconsciente en el “punto de urgencia” de la máxima angustia del paciente. Reproduciendo los descubrimientos que Edward Glover realizó en 1940 a través de su investigación por medio de un cuestionario sobre la técnica en la British Society, Busch concluyó que existían dos paradigmas de interpretación: uno que sostenía que la tarea principal del analista era establecer contacto directo con el inconsciente y otro que favorecía la interpretación en “la cercanía” del preconsciente como el método más eficaz. Demás está decir que Busch, defensor acérrimo de la psicología contemporánea del Yo, aboga por el segundo.
Busch propone el desarrollo de una mente psicoanalítica basada no sólo en “el conocimiento del contenido” sino también en “el conocimiento del proceso”. Para su técnica es esencial que se facilite la capacidad del paciente de contemplar sus propios pensamientos como “hechos mentales”. Busch intenta embarcar al paciente en la empresa epistemológica de aprender cómo es que sabe lo que cree saber, disipando insights intelectuales a menudo adquiridos en tratamientos anteriores. Viene a mi mente la sencilla solución interpretativa dada por Fenichel (1941) a la asociación de un paciente que “sabía”, merced a un análisis anterior, que la inhibición que le impedía conducir automóviles radicaba en su sadismo, puesto que, “inconscientemente”, deseaba atropellar a todo el mundo. Fenichel escribió: “por cierto no debemos aceptar agradecidos tal interpretación como una percepción del inconsciente, sino preguntar ‘¿Cómo lo sabe usted?’”
Busch hace hincapié en que los resultados de un análisis se basan en el esfuerzo del analista para transformar lo subrepresentado en algo potencialmente representable, reemplazando la inevitabilidad de la acción por la posibilidad de la reflexión. Sagazmente, dice que ir más despacio suele implicar ir a lo que es, auténticamente, más profundo. Las intervenciones psicoanalíticas que permiten la simbolización de aquello que no ha tomado todavía una forma definitiva en la mente del paciente requieren un trabajo sostenido, día por día, y no los destellos idealizados del insight intuitivo que encontramos con frecuencia en nuestra literatura temprana.
Busch insiste en que el desarrollo humano más lejano en el tiempo se codificó por medio de acciones. Esto condiciona a los pacientes –¿o quizás debería decir “a los seres humanos”?– a recurrir al “lenguaje de acción” a través del cual su inconsciente habla, induciendo al analista a experimentar enojo, seducción, tedio, etcétera. Ante este fenómeno universal de la transferencia, dice Busch, nuestra disciplina ha sufrido un “cambio de paradigma” desde la exhumación de recuerdos enterrados hacia la transformación de lo pre-operacional”.
Se aconseja, entonces, a los analistas que adhieren a la técnica freudiana contemporánea, ayudar a sus pacientes a convertir en indagación y autoobservación aquellas reacciones que se aproximan a un modelo de estímulo-respuesta.
La alianza de nuestro yo observador con el preconsciente del paciente como “un faro en la oscuridad de la psicología profunda”, para utilizar las palabras de Freud en 1923, fue a menudo considerada un mero ejercicio intelectual. Esta postura implica un grave malentendido. Busch nos muestra cómo, muy al contrario, las interpretaciones “en profundidad” y las defensas exteriorizadas de antaño conducen a una intelectualización innecesaria y a la conformidad con la doctrina, mientras que el análisis disciplinado de las defensas, es decir, la exploración de qué cosa hace que las resistencias inconscientes se mantengan, equivale a una vía más naturalista hacia la comprensión de peligros anacrónicos y hacia las razones que estrangulan los afectos concomitantes.
En mi experiencia, el enfoque de Busch suele ser interpretado como algo que apuntala la frialdad e indiferencia en los sentimientos del paciente, cuando en realidad se trata de lo opuesto. Creo que los ejemplos clínicos aquí presentados demuestran elocuentemente cómo la detección de la disposición del analizando para incorporar el significado de las interpretaciones del analista requiere de una gran sincronización con su “perspectiva” (Schwaber, 1992), así como de una profunda empatía entre ambos.
En esta obra, Busch enfatiza la importancia práctica de acuñar preguntas para el analizando de manera “insaturada” (Ferro, 2002), a fin de interferir lo menos posible con el libre despliegue de sus asociaciones. Para Busch, el preguntar refiere mayormente a observaciones que el paciente pueda compartir, refinar o ampliar. Aquí la “indagación” no se apoyaría sobre la sofisticación o la disposición psicológica sino sobre la evaluación, con mucho tacto, que el analista hace de la disposición del paciente para adentrarse en determinadas cuestiones.
El libro también destaca el análisis de la transferencia, denunciando la característica “difícil de resistir” de las interpretaciones en ese marco. Ello puede rastrearse hasta el escrito de James Strachey (1934) sobre las interpretaciones mutativas que tanto influenciaron a los analistas y profesionales provenientes de otras tradiciones teóricas que se sienten irresponsables por no abordar la transferencia en casi todas las sesiones. Busch apoya el consejo dado por Freud en 1913: interpretar la transferencia cuando se la usa como resistencia. Queda implícita en el enfoque del autor la diferenciación entre los fenómenos transferenciales y los intraclínicos. No todo el material preconsciente que aflora en una sesión está necesariamente inscripto dentro de la transferencia. Algunos colegas pueden pensar que esta opinión es superficial, pero en realidad representa una base más confiable para acceder a las capas más profundas con un mínimo de contaminación iatrogénica.
Busch, quien acuerda con el énfasis de Gray sobre el análisis de la transferencia de autoridad (1987), comenta cómo Freud, después de su epifanía de 1926, en la que se le reveló que el Yo debe considerarse tanto la fuente de la angustia como de la defensa contra ella, sólo pudo ver, a los efectos de analizar las resistencias, la posibilidad de combatirlas utilizando la transferencia positiva del analizando. Esto se ve con mayor intensidad en el modo en que Wilhelm Reich (1933) entendía la resistencia como la respuesta del Yo amenazado al tiempo que recomendaba un ataque frontal a la armadura caracterológica. Busch ilustra cómo la tradición de vencer las resistencias en lugar de analizarlas se mantuvo viva en todos los representantes eminentes de la psicología del Yo estadounidense, desde Greenson hasta Brenner y Arlow. Muchos analistas de los Estados Unidos –sin nombrar a los de otras partes del mundo– no llegaban a diferenciar el análisis de los sentimientos y fantasías del análisis de las defensas utilizadas por los pacientes para protegerse de los temores primitivos que las sostenían.
A los propósitos de su técnica, Busch favorece el concepto de la disociación terapéutica del Yo enunciado por Richard Sterba en1934 y el desarrollo de “una isla de contemplación intelectual (no intelectualizada)” dentro del trabajo analítico. En la metodología de Busch es primordial, durante la totalidad del tratamiento, dedicarse a lograr una división entre el Yo vivencial y el Yo observador en la mente del paciente. Resulta inevitable recordar aquí la postura técnica revolucionaria de Freud en sus Nuevas lecciones introductorias (n. XXX1; 1933):
“queremos que sea el Yo el objeto de nuestra investigación; nuestro propio yo. Pero, ¿acaso es posible tal cosa? Si el Yo es propiamente el sujeto, ¿cómo puede pasar a ser objeto? Y el caso es que puede ser así. El Yo puede tomarse a sí mismo como a otros objetos, observarse, criticarse, etc., y hacer el cielo sabe qué consigo mismo”.
Permítaseme decir aquí que Freud publicó estas palabras después de que Sterba presentara sus ideas sobre la “disociación terapéutica” ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena.
Respecto de la contratransferencia, Busch reconoce su extraordinaria importancia como medio a través del cual el analista puede clarificar, en primer término para sí mismo, el modo en que el analizando se comunica por vía del “lenguaje de acción”. Aquí el “truco” técnico consiste en cómo ayudar al paciente a objetivar las percepciones subjetivas del analista. Insiste legítimamente en que los sentimientos y sueños diurnos implantados por el analizando por debajo del radar del analista convierten al profesional en alguien particularmente vulnerable a las puestas en acto. No obstante, Busch no acuerda con el antiguo método kleiniano de interpretar automáticamente la contratransferencia como la proyección de las fantasías inconscientes del paciente. Tal estrategia técnica se describe como “yo siento; por lo tanto, tú eres”, noción que el autor ingeniosamente denomina “una voltereta cartesiana”. Busch se pregunta por qué el método psicoanalítico se ha desarrollado según el modelo topográfico y no el estructural mucho después de que Freud introdujera este último. Resulta algo desconcertante que muchos institutos de psicoanálisis hayan hecho tradición de la enseñanza de técnicas basadas en la formulación de interpretaciones que eluden el conocimiento preconsciente del analizando. Busch describe tal proclividad como una “necesidad imperiosa”, “una atracción visceral”, atribuyendo esta tendencia magnética mayormente a contratransferencias que no fueron contenidas y que girarían en torno a sensaciones de amenaza o “inercia psicoanalítica” en aquellos casos en que el progreso clínico es muy lento. Entonces, estos sentimientos negativos se arrojarían al paciente a modo de interpretaciones. Busch dice que, en los Estados Unidos, hubo una época en que dichas reacciones contratransferenciales se tramitaban recluyéndose el analista en el silencio, mientras que la tendencia actual induce a la acción.
Busch divide el tratamiento en tres fases. La primera se caracteriza por lograr que el paciente se familiarice con las inhibiciones que le han impedido vivir su propia historia. Dice el autor que, hasta que el analizando no tome conciencia de las interrupciones crónicas a sus interrogantes, no le es posible interrogarse. El indicador de que se ha llegado a la segunda fase consiste en la creación de una mente psicoanalítica; es decir, en el desarrollo de la autoobservación efectiva inserta en la secuencia de la asociación libre. Luego de haber equipado al paciente adecuadamente para que pueda evaluar la multideterminación de los productos mentales, se arriba a la última fase, durante la cual el paciente aprende a interpretar sus propias asociaciones más verazmente, reflexionando sobre ellas. Aunque no se encuentra libre de caer en las trampas de descubrir significados profundos provenientes de cuestiones que fueron comprendidas en un momento anterior, se supone que la última fase dota al paciente de la capacidad suficiente para el autoanálisis.
Este libro constituye un paso definitivo para cerrar la brecha que existe entre la antigua técnica clásica y los enfoques modernos basados en la teoría estructural freudiana. En una entrevista que G. S. Viereck le hizo a Freud en 1926, éste declaró que
“la vida cambia, y también el psicoanálisis. Nos encontramos en los albores de una nueva ciencia. […] Yo sólo soy un iniciador. Tuve cierto éxito en traer a la superficie monumentos enterrados en el sustrato de la mente. Sin embargo, allí donde yo encontré algunos templos, otros pueden descubrir un continente”.
Creo que los “descubrimientos” técnicos contemporáneos, tales como los que se desarrollan a partir del trabajo de Busch, habrían despertado enorme interés en el padre del psicoanálisis.
Cecilio Paniagua, M.D.
Madrid