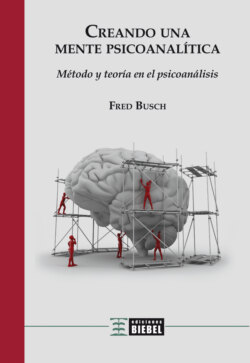Читать книгу Creando una mente psicoanalítica - Fred Busch - Страница 9
En busca de respuestas
ОглавлениеMi formación psicoanalítica fue típica de los institutos afiliados a la American Psychoanalytic Association en aquella época. Me infundió una profunda valorización del poder de la mente, junto con la importancia de contar con un modelo de la mente. Mientras mi instituto se guiaba por el parecer de Arlow y Brenner sobre el Modelo Estructural, estudiamos las obras de diversos autores (v.g. Gill, Kohut, Sandler). Como había realizado mi formación previa en psicoterapia infantil y observación de niños, arribé a mi formación psicoanalítica munido de la importancia de las relaciones de objeto tempranas en la patología y también de la trascendencia de un modelo evolutivo.
Sin embargo, durante todo el período de formación tuve la sensación de que el método psicoanalítico se encontraba todavía en vías de desarrollo y que necesitaba de una mayor elaboración para definir un método que fuera compatible con una teoría factible de la mente. En los seminarios clínicos nos dedicábamos a tratar de deducir las más recónditas fantasías inconscientes del paciente, prestando menor atención a reflexionar sobre cómo nuestra comprensión podía traducirse en una interpretación que le fuera útil.2 Según lo entendí, nos enseñaban la necesidad de seguir el modelo estructural en los cursos teóricos pero la técnica analítica se impartía según el modelo topográfico y la primera teoría de la angustia de Freud, en la cual el factor curativo consistía en descubrir la fantasía inconsciente que provocaba el síntoma. Históricamente, este era el modelo prevalente en aquellos tiempos, aunque se dijera lo contrario, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica (Busch, 1992, 1993; Gray 1982, 1994; Paniagua 2001) y se me ocurre que este modelo todavía predomina en muchos lugares del mundo. En un giro interesante, lo que se caracterizó como la dominación de la Psicología del Yo en el psicoanálisis estadounidense (Wallerstein, 1981) a menudo estaba muy próximo, en términos de las interpretaciones, a las interpretaciones profundas de los kleinianos y franceses, si bien la dinámica se entendía de manera diferente.
Fue durante mi formación pre-psicoanalítica que aprendí a valorar la importancia del Yo en los grados de las patologías, así como la accesibilidad al cambio. Habiéndome formado como psicólogo, llevé a cabo muchísimos tests psicológicos desde la perspectiva de Rapaport-Schafer. Con el correr del tiempo, se hizo evidente que la flexibilidad, rigidez o porosidad del Yo eran lo que determinaba en mayor medida el nivel del trastorno. Mis supervisores durante mi formación posdoctoral en psicoterapia infantil se habían formado en el Centro Anna Freud, donde la posibilidad de acceso al tratamiento se basaba en las fortalezas yoicas del niño. Al mismo tiempo, tuve la fortuna de concurrir a un seminario en el cual pasamos los primeros dos años leyendo y analizando, línea por línea, Normalidad y patología en la niñez (Anna Freud, 1965). Ello profundizó mi comprensión de la patología basada en su visión del Yo dentro del Modelo Estructural. Finalmente, al comienzo de mis estudios posdoctorales y durante gran parte de mi formación analítica, realicé mucha investigación observacional en niños de jardines maternales, lo que confirmó la descripción de Erikson (1951) de que el juego está dominado por la pulsión pero también destacó el rol del Yo y de las relaciones de objeto en la creatividad o rigidez del juego (Heinike, Busch, et al., 1973a, 1973b).
A principios de la década de 1980, dos psicoanalistas –Paul Gray y Anton Kris– publicaron obras que cristalizaban mi concepción de la importancia del Yo para comprender lo que aparecía como uno de los rasgos más cruciales, aunque subestimado, para el éxito del análisis: me refiero a las interferencias ejercidas sobre la capacidad de pensar libremente del analizando. La visión de estos autores sobre el método psicoanalítico se integraba dentro de una visión coherente de la mente, algo que yo sentía estaba ausente en mi lectura clínica y en la técnica clínica que me había sido enseñada. De diversas maneras, la técnica psicoanalítica corría el peligro de convertirse en un legado folklórico, transmitido oralmente de una generación a otra. El cuidadoso escrutinio de tales ideas a menudo mostró sus incongruencias e idiosincrasias. El mantra de un analista aparecía a la cabeza de la lista de “lo que no hay que hacer” de otro. Todavía hoy luchamos con estas cuestiones. (Busch, 1994, 1999)
El libro de Anton Kris (1983) sobre la asociación libre colocó el método antedicho en el centro del psicoanálisis de manera singular. Dice Kris (1983):
“El propósito fundamental del tratamiento psicoanalítico, desde la perspectiva de la asociación libre, consiste en realzar la libertad de asociación del paciente” (p. 408). No entraré en detalles aquí, en tanto el lector pronto descubrirá hasta qué punto mi visión del psicoanálisis se basa sobre el método de la asociación libre. En esencia, creo, junto con Kris, que casi todo lo que necesitamos saber para ayudar a nuestros pacientes proviene de su uso de este método, si lo definimos como uno en el que toda expresión verbal del paciente es una comunicación y cada palabra constituye una acción, y nos concentramos en “los conceptos clínicos del psicoanálisis; por ejemplo, la resistencia, la transferencia, los conflictos de defensa y ambivalencia, y los fenómenos narcisistas…” (Kris, p. 408).
Un encuentro casual ocurrido hace más de veinte años en las reuniones de la American Psychoanalytic Association en Roma consolidó mis intereses psicoanalíticos en la dirección que siguieron durante la década posterior. Un deslumbrante analista español 3 tomó la palabra en un grupo de discusión y lo que expresó parecía dirigido a las muchas ideas que no habían terminado de formularse acabadamente en mi mente. Cuando hablamos brevemente al terminar la reunión, me sugirió que leyera las obras de Paul Gray. Cuando lo hice, me sorprendió descubrir que había leído uno de sus trabajos años atrás (Gray, 1982) y que había hecho numerosas notas en los márgenes, lo cual demostraba cuánto me había estimulado el artículo. Acababa de graduarme en mi Instituto y creo que necesité mucho tiempo para trabajar solo y poder ver los problemas que se me presentaban en la práctica psicoanalítica antes de poder apreciar plenamente el valor de su trabajo. La obra de Gray sobre la técnica del análisis de las resistencias (1982, 1994) clarificó la importancia del ego inconsciente y preconsciente, tanto tiempo mal comprendido y tergiversado. Su trabajo me ayudó a cristalizar un sinfín de ideas e influyó sobre el mío durante la década siguiente, tiempo en que Paul Gray fue un gentil mentor. A partir de los centenares de discusiones clínicas en las que he participado, mi impresión es que, en el mundo, la obra de Gray todavía no ha sido plenamente integrada a nuestro pensamiento clínico.
El lector encontrará en este libro abundantes pruebas de la influencia ejercida por Kris y Gray sobre mi trabajo, aunque en última instancia mi teoría y método son propios. Hace unos diez años comencé a estudiar seriamente algunos de los trabajos de psicoanalistas europeos, lo cual amplió mi visión acerca del método psicoanalítico. Recibí influencias de Betty Joseph y Michael Feldman respecto del uso de la contratransferencia y de las descripciones de la transferencia total. Gray pensaba que la contratransferencia experimentada por el analista era neurótica y su interés se centraba principalmente en el material expresado verbalmente. Mis propias investigaciones me han llevado a comprender la importancia de lo que llamo “lenguaje de acción”4 ; es decir, un lenguaje que inconscientemente se propone “hacer” algo durante el análisis o en la persona del analista –me refiero a la metacomunicación dentro de la comunicación. Los trabajos de André Green, y especialmente el énfasis que pone en el pensamiento y las representaciones preconscientes, también influyeron sobre mi obra. No obstante, lo que me permitió reflexionar sobre las ideas de los analistas europeos fueron mis conversaciones con mi esposa y mis colegas, junto con la lectura de sus obras. El modo en que mi esposa, Cordelia Schmidt-Hellerau, comprende la agresividad y la pulsión de autoconservación fue una inspiración para mí.
Psicoanalista y escritor afortunado, también me desempeñé como docente durante más de cuarenta años, veinticinco de ellos ejerciendo en institutos psicoanalíticos. Mis alumnos han soportado la carga y tenido el placer de ayudarme a comprender mis ideas y han sido valiosísimos al momento de modificarlas y elaborarlas. Durante los muchos años en que fui docente y supervisor de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Michigan tuve la oportunidad de compartir mi entusiasmo por las ideas psicoanalíticas, y muchos de mis supervisandos de entonces eligieron formarse en psicoanálisis. Me resulta sumamente gratificante ver que muchos desarrollaron carreras distinguidas, convirtiéndose a su vez también en autores.
Por último, en los últimos veinte años escribí mucho. Mis colegas suelen decir: “Me da envidia que la escritura te resulte tan fácil”. En realidad, no es para nada el caso. Encuentro en la escritura un gran placer mezclado con agonía. Este último sentimiento es particularmente cierto cuando abordo conceptos nuevos y este libro constituye mi intento de integrar lo que aprendí en la década pasada con mi anterior comprensión del método psicoanalítico. Quizá me equivoque, pero creo que me fue mucho más fácil escribir mis primeros dos libros que éste. Hay aquí muchos capítulos en los que empiezo con una idea para terminar con una perspectiva que difiere de la original. En ocasiones reescribí un capítulo cuatro o cinco veces antes de sentir que había logrado una versión “lo suficientemente buena”. Aquí reside la “agonía” de andar a los tropiezos en la oscuridad durante largos períodos, creyendo que uno finalmente ha comprendido algo para luego volver a ello y descubrir que hay mucho más que necesita ser comprendido o explicado. El placer radica en haber comprendido cabalmente algo nuevo y en escribirlo de modo tal que no traicione el concepto ni engañe al lector. Descubrí que uno de los mayores peligros de mi escritura es la “esperanza” de haber explicado algo antes que esforzarme para asegurarme de que es comprensible, dando así al lector mayor placer y menos agonía.
Al finalizar la escritura del presente libro me quedaron muchos interrogantes sobre los que quiero pensar. No podría encontrarme en un lugar mejor.
1 Nunca escribí sobre la experiencia de ser parte de un puñado de psicólogos en APsaA; quizá algún día lo haga. En mi propio Instituto rara vez fui blanco de reacciones negativas debido a mi título. Una vez integrado a APsaA me sentí bienvenido como persona, pero la renuencia a tratar la cuestión de una formación psicoanalítica para psicólogos era palpable. En Europa era muy diferente. Inclusive después del juicio contra la Asociación para que permitiera la formación de psicólogos (Wallerstein, 1998), algunos se oponían a tratar a los psicólogos en pie de igualdad. Cuando me convertí en miembro del Consejo Ejecutivo de la APsaA, cada año el Director del Comité de Becas se presentaba ante el Consejo y describía a los residentes estelares a quienes se les había otorgado una. Y en cada ocasión yo sugería que se abrieran becas para psicólogos. El Director del Comité decía que lo tomarían en cuenta y el proceso se repetía al año siguiente. Advertí al Director que me proponía presentar mi petición al Consejo y poco después respondió por escrito que el Comité había decidido hacer lo mismo. Mediante estas pequeñas acciones traté de abrir lugar en APsaA para los psicólogos y luego para los asistentes sociales. Siempre comenzaba con este tipo de negociación, o con recordatorios suaves. Cuando los miembros de los Comités se reunían para hablar del reclutamiento de residentes para su formación psicoanalítica, yo les recordaba que los psicólogos serían candidatos excelentes.
2 He concurrido a congresos clínicos en todo el mundo, y las discusiones suelen seguir el mismo patrón. Escuchamos el material clínico y luego la discusión gira alrededor de encontrar un significado lo más profundo posible. Paniagua (2001, 2008) ha insistido en señalar este fenómeno así como el problema que presenta. Creo que finalmente comprendo de qué se trata, y abordaré el tema en el último capítulo.
3 Cecilio Paniagua, el joven analista, se convirtió en un querido amigo que con gran generosidad se prestó a leer concienzudamente mis obras. Sólo pasado un tiempo me enteré de que había hecho su formación psicoanalítica en el Baltimore-Washington Psychoanalytic Institute bajo la supervisión de Paul Gray. Vive ahora en Madrid y ha publicado numerosos trabajos sobre el método de atención cercana al proceso propugnado por Gray.
4 En publicaciones anteriores, designé este tipo de pensamiento como lenguaje de la acción; sin embargo, a pesar de numerosos intentos de explicar las diferencias, hay quienes continúan confundiendo el término con la teoría del lenguaje de la acción planteada por Schaefer en 1968. Me pareció prudente cambiar el término antes que seguir alentando la confusión.