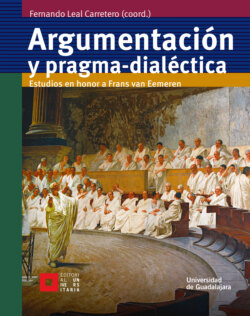Читать книгу Argumentación y pragma-dialéctica - Jesús Zamora Bonilla - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. El papel de la lógica en la reconstrucción de premisas inexpresas
ОглавлениеEn el discurso argumentativo ordinario es perfectamente normal que la argumentación y otras jugadas argumentativas permanezcan en parte implícitas o contengan actos verbales llevados indirectamente a cabo. Puede haber premisas inexpresas que son componentes indispensables de la argumentación, pero también puede ser el caso que quede inexpreso incluso el punto de vista que ella defiende. Desde una perspectiva pragmática esto no significa automáticamente que en casos tales el discurso sea defectuoso. Necesitamos llevar a cabo un análisis cuidadoso a fin de establecer con precisión de lo que podemos considerar responsable al argumentador.
La identificación de puntos de vista inexpresos es a veces bastante simple. Por ejemplo, a una mujer que argumenta que “Todos los académicos son curiosos y Pedro es ciertamente un académico genuino” se le puede considerar responsable de la proposición “Pedro es curioso”. Si añadimos “Pedro es curioso” como la conclusión del argumento cuyas premisas expresas son “Todos los académicos son curiosos” y “Pedro es (ciertamente) un académico genuino”, entonces llegamos a un argumento lógicamente válido.3 Si suponemos que una persona que dice “Todos los académicos son curiosos y Pedro ciertamente es un académico genuino” está planteando una argumentación, y suponemos que en su argumentación desea obedecer las reglas pragmáticas de comunicación,4 entonces es legítimo pensar que esa persona sostiene el punto de vista de que Pedro es curioso. En principio las premisas inexpresas pueden reconstruirse de esta manera con ayuda de las reglas pragmáticas de comunicación y usando la lógica. Sin embargo, en muchos casos no es fácil decir exactamente cuál premisa inexpresa debe añadirse a un argumento incompleto, ya que existen varias posibilidades.
Al igual que en la reconstrucción de otros actos verbales implícitos o indirectos que pueden considerarse sobreentendidos en el discurso, a la hora de determinar —partiendo de las premisas y punto de vista explícitos— qué es lo que razonablemente pueden estimarse ser las premisas que quedan inexpresas en el discurso, nos basamos en conocimientos adquiridos por la pragmática acerca de las reglas de comunicación. Sin embargo, una herramienta heurística adicional que puede aplicarse a la reconstrucción de premisas inexpresas es el criterio de validez lógica, ya que la argumentación siempre involucra un proceso de razonamiento. Tomado literalmente, tal como se presenta en el discurso, si en un argumento subyacente a una argumentación se ha dejado sin expresar una premisa cualquiera, entonces ese argumento es inválido. Si empero la argumentación se analiza como transmitiendo un acto verbal indirecto, podemos añadir la premisa que falta y con ello corregir la invalidez. De esta manera, cuando usamos el criterio de validez que proporciona la lógica como herramienta heurística para la reconstrucción de premisas inexpresas, alcanzamos una posición bien pensada desde la cual podemos montar una reflexión pragmática posterior acerca de cuál debe ser la premisa inexpresa en el caso que nos ocupa.5
Si la reconstrucción de premisas inexpresas en el discurso argumentativo se lleva a cabo de esta manera, el análisis ocurre tanto en un nivel pragmático como en uno lógico, siendo el análisis lógico un procedimiento heurístico que nos sirve de instrumento para el análisis pragmático. En el nivel pragmático el análisis se dirige hacia la reconstrucción del acto verbal complejo realizado por quien plantea una argumentación, mientras que en el nivel lógico lo que se reconstruye es el razonamiento subyacente a la argumentación. Aunque a la hora de reconstruir el razonamiento de que se trata, recurrimos a un criterio de validez lógica, esto no nos compromete automáticamente a un “deductivismo” dogmático, como parecen temer algunos colegas preocupados (Govier, 1987: 81-104). Me enorgullecería ser “deductivista”, pero lamentablemente no lo soy.6 Cuando me ocupo de casos ilustrativos de premisas inexpresas me restrinjo por simplicidad al uso de las lógicas más familiares: la proposicional y la de predicados de primer orden. Para ciertos otros casos, sin embargo, podrían ser más apropiados otros tipos de lógica deductiva o no deductiva.
Un hablante que realiza el acto verbal complejo de argumentar lo hace para convencer al oyente de que su punto de vista es aceptable. Por la condición de responsabilidad de este acto verbal el oyente tiene derecho de asumir que el hablante mismo cree que la argumentación es una defensa aceptable de su punto de vista; si el hablante no cree esto, es culpable de manipulación o engaño. Por la condición preparatoria del acto verbal, el oyente también tiene derecho de asumir que el hablante cree que el oyente aceptará su argumentación; si el hablante no cree esto, la realización del acto verbal es, visto desde su perspectiva, carente de sentido. Si el hablante es sincero y no cree que su argumentación carece de sentido, eso significa también que asume que el oyente estará inclinado a aplicar los criterios de aceptabilidad que él aplica. Estos criterios incluirán el criterio de validez lógica: por la condición de responsabilidad podrá asumirse que el hablante cree que el argumento que subyace a su argumentación es válido, y por la condición preparatoria podrá asumirse que cree que el oyente creerá esto también.
Si una interpretación literal de la argumentación produce un argumento inválido, como es el caso cuando se trata de premisas inexpresas, el hablante parece haber realizado un acto verbal fútil, violando así la cuarta regla de comunicación, “No te desvíes del asunto [Keep to the point]”. También puede parecer que ha sido insincero y así que ha violado la segunda regla de comunicación, “Se honesto”. Sin embargo, el discurso argumentativo debe analizarse sobre la base de que el hablante observa el Principio de Comunicación y desea, en principio, seguir todas las reglas de comunicación. Por lo tanto, el analista debe examinar si es posible complementar el argumento inválido de tal manera que se vuelva válido. Si es en efecto posible añadir una proposición al argumento inválido que lo haga válido, las violaciones de la segunda y cuarta regla se disuelven. La violación se disuelve al tratar la premisa inexpresa como un tipo especial de acto verbal indirecto que el argumento transmite implícitamente.
Hay, por supuesto, varias maneras de aumentar un argumento incompleto a fin de hacerlo válido. Sin embargo, una premisa inexpresa sólo es pragmáticamente apropiada si la reconstrucción es conforme a todas las reglas de comunicación. Así, no es suficiente que la premisa añadida haga válido el argumento. Cuando se identifica una premisa inexpresa, la pregunta acerca de cómo elegirla de entre una variedad de candidatos diferentes puede ser más fácilmente respondida si, como parte del procedimiento heurístico —sin perder de vista que en algunos casos otras heurísticas podrían ser más apropiadas— se distingue entre un “mínimo lógico” y un “óptimo pragmático”. Puesto en el molde de la lógica proposicional, el mínimo lógico puede definirse como la oración “si…, entonces…” que se construye tomando la premisa explícita del argumento como antecedente y la conclusión como consecuente. Así, el mínimo lógico viene a conectar las partes de la información que ya están presentes. Todo lo que hace es afirmar explícitamente que está permitido inferir la conclusión dada a partir de la premisa dada, puesto que el argumento válido que resulta de añadir la premisa tiene la forma de modus ponens.
Si este es el mínimo lógico que se identifica como premisa inexpresa, se atribuiría al hablante innecesariamente una violación a la tercera regla de comunicación, “Sé eficiente”, ya que tal mínimo lógico no contribuye nada nuevo. Del mero hecho de plantear semejante argumentación se desprende claramente que el hablante asume que esta conclusión se sigue de esta premisa. Pragmáticamente, este añadido es por ello superfluo. Si el contexto y la situación lo permiten, esta violación debería remediarse reconstruyendo el óptimo pragmático que esté plenamente de acuerdo con las reglas de comunicación. Partiendo del mínimo lógico, el óptimo pragmático debe reconstruirse tomando en cuenta toda la información textual, contextual, inferencial y de transfondo, que ayude a prevenir que se viole la regla 3 o cualquier otra regla de comunicación. Básicamente, esto es un asunto de reformular el mínimo lógico de manera tal que se vuelva tan claro (“Regla de Claridad”), sucinto (“Regla de Eficiencia”) y atingente (“Regla de Relevancia”) como sea posible sin atribuir ningún compromiso al hablante del que no se pueda dar cuenta (“Regla de Responsabilidad”). Por ejemplo, en “Pedro es un académico genuino, por tanto es curioso”, esos requerimientos se llenan añadiendo “Los académicos genuinos son curiosos”. El mínimo lógico sobre cuya base se reconstruye el óptimo pragmático (“Los académicos genuinos son curiosos”) es aquí: “Si Pedro es un académico genuino, entonces es curioso”.
Cuando se “pragmatiza” el mínimo lógico, los factores decisivos son el transfondo sobre el cual, y el contexto en el cual, tiene lugar la argumentación, ya que ellos determinan en primer lugar si se justifica una cierta generalización o especificación del mínimo lógico como óptimo pragmático. Si en una conversación ordinaria el hablante dice que Pedro es un académico genuino y que por ello es curioso, ese hablante se ha comprometido al mismo tiempo con la proposición de que los académicos genuinos son curiosos. Afirmar aquello y negar esto llevaría a una inconsistencia pragmática. Sin embargo, siempre hay peligro de que la premisa que se añada vaya demasiado lejos, de manera que se atribuya al hablante más que aquello de lo que podemos tenerlo por responsable. El analista debe determinar lo que podemos decir que es responsabilidad del hablante sobre la base de lo que ha dicho en el contexto en cuestión, y si la premisa que le atribuimos pertenece realmente a sus compromisos.
En algunos casos el contexto permitirá al analista atribuir compromisos más detallados o que van más lejos de lo que encontramos en el mínimo lógico. Así por ejemplo, puede ocurrir que en una etapa anterior de la conversación el hablante dijo algo que apoya una reconstrucción más específica del óptimo pragmático. Desgraciadamente el contexto y las demás fuentes pragmáticas no siempre proporcionan la suficiente claridad como para decidir si podemos reconstruir un óptimo pragmático que vaya más lejos que el mínimo lógico. En algunos casos es difícil encontrar candidatos más informativos para aquello que podemos decir que es responsabilidad del hablante, con lo cual el analista tiene que navegar entre los escollos de la trivialidad y la falta de compromiso. Aunque esto no ocurre demasiado a menudo en el discurso argumentativo contextualizado, el analista puede verse obligado a considerar al mínimo lógico como óptimo pragmático.7
A fin de facilitar la reconstrucción de argumentos inexpresos, el problema de validar argumentos incompletos puede simplificarse por razones heurísticas asumiendo inicialmente que todo argumento, sea o no parte de una cadena de razonamientos, consiste en dos premisas y una conclusión. Para su reconstrucción lógica, el razonamiento que subyace a una argumentación más compleja puede dividirse en argumentos separados, cada uno de los cuales consiste en dos premisas y una conclusión. Aunque esto no es en realidad siempre exacto, podemos sin perjuicio trabajar en general bajo este supuesto.8 Usualmente, en la presentación de argumentos con dos premisas se deja sin expresar una de ellas.
Una ventaja de semejante simplificación es que el analista puede trabajar con unidades pequeñas y manejables. Si por una vez hacemos uso de la lógica silogística para el manejo de estas unidades, el analista puede suponer que cada argumento tiene una premisa mayor (que contiene el término mayor) y una premisa menor (que contiene el término menor). En algunos contextos la premisa mayor puede faltar, en otros la menor. En ambos casos, son factores pragmáticos, no lógicos, los que determinan qué deja fuera el hablante (y qué puede dejar fuera sin problemas de comunicación). Si alguien defiende el punto de vista de que Juanito morirá joven mediante la premisa explícita de que sufre del síndrome de Down, es porque asume que el oyente no sabe quién es Juanito pero es consciente de que quienes sufren del síndrome de Down siempre mueren jóvenes, mientras que si alguien defiende el mismo punto de vista mediante la premisa explícita de que todos los que sufren del síndrome de Down mueren jóvenes, es porque asume que el oyente sabe que Juanito sufre de ese síndrome. Aunque una argumentación que se vale de la premisa explícita de que Juanito sufre del síndrome de Down es diferente de una que se vale de la premisa explícita de que todos los que sufren del síndrome de Down mueren jóvenes, en ambos casos se expresa el mismo razonamiento lógicamente válido.