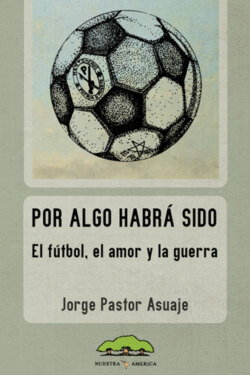Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 48
Tortuguitas
ОглавлениеCon el Tortuga y el Pato ya habíamos empezado a salir juntos a bailar. En algún momento, en ejercicios físicos, el Pato lo había bautizado a Julio como “Tortuga”; porque antes de venir a La Plata había vivido en Tortuguitas y como Julio, además, era muy parsimonioso, el apodo se le aquerenció enseguida. Ese año conocimos su casa, como no era muy expresivo no sabíamos demasiado de él; pero estaba claro que no era de los “del centro”. La casa de Julio quedaba un poco lejos y estaba bastante aislada; el padre de Julio era jefe en los talleres del Ferrocarril Provincial, en una época en que la actividad era desbordante. Había llegado de Santa Fe con la promesa de un mejor horizonte para una familia que para entonces era sólo un proyecto. Un proyecto compartido con una mujer menuda y vivaz, con la que podía verse muy de tanto en tanto; hasta que las condiciones se dieron para establecer el hogar en Buenos Aires, allá en Tortuguitas. Cuando ya eran cinco, le ofrecieron a don Ramón el trabajo de capataz en los talleres de La Plata y esa casa, estrecha pero sólida, a un costado del enorme predio. Totalmente paralizados, ahí están todavía, esperando un milagro que les vuelva a dar vida, los viejos galpones altísimos y como cuarenta hectáreas de yuyales donde en ese entonces el ritmo de trabajo era febril (si lo sabré yo). Todos los días entraban y salían vagones para la reparación y unos años después se instaló la planta de recuperación de rieles más moderna del país. Sobre la cincuenta y dos, a un costado de ese terreno, estaba la casa. De ese lado de la calle era la única casa en diez cuadras a la redonda; enfrente había algunas casas, raleadas, con cuyos habitantes los hermanos no tenían prácticamente ningún contacto. La presencia del barrio, que para el Pato y para mí era tan fuerte, en Julio estaba ausente; tal vez por eso se replegaba en la familia y era tan parco. A través de Julio lo conocimos a Carlos, su hermano mayor; también si hizo amigo nuestro y comenzamos a salir todos juntos en la “Batata”, un viejo Isard 700, rural, bautizado así por su color y su forma. Completaba la familia Claudio, el más chico un galancito con una pinta bárbara y una despreocupación total por el futuro.
El hermetismo del Tortuga poco a poco fue cediendo y aunque no se convirtió en un jodón terrible, pudimos entrar en confianza y nos sentíamos cómodos con su familia. Las salidas a bailar los viernes y los sábados a la noche fueron también una novedad de ese año. Durante la época de clases ni Estudiantes, ni Gimnasia ni Universitario organizaban bailes, la única posibilidad era ir a Deportivo La Plata o a algún otro club de barrio, donde el ambiente era mucho más pesado. Si uno no era de la zona lo miraban con cara rara y hasta podían correrlo a cuchilladas, las minas eran un patrimonio cultural del barrio y ningún forastero tenía derecho a venir a pescar en aguas reservadas. El más pesado de todos en esa época era el Uriburu, donde las grescas eran un complemento habitual de la programación. El Pato se sentía más cómodo en esos lugares que en las fiestas organizadas por las chicas de las escuelas religiosas. Esos bailes se hacían los viernes en algún salón más o menos céntrico o en las confiterías bailables. Los sábados, las confiterías bailables eran rigurosamente para parejas; en general no se permitía la entrada de hombres o mujeres solos. Pero ese año se empezaron a organizar bailes en una confitería nueva, Chatarra, en 7, entre 42 y 43; también se hacían en Barravento, un subsuelo en 50 entre 8 y 9, y en alguna que otra más. Muchos años después, siendo ya adultos, Ruben me contaba que cuando iba a los hoteles alojamiento con una novia que tenía, se encontraba con parejitas de chicos de la edad de nosotros en aquel momento: dieciséis, diecisiete años. “Y pensar que nosotros nos poníamos contentos porque habíamos bailado con cuatro minas”, me contaba y se reía. Y esa era la medida de nuestro éxito: la cantidad de mujeres que aceptaban salir a bailar con nosotros. A veces eran varias y a veces ninguna; entonces volvíamos cabizbajos y derrotados, con un complejo de inferioridad agrandado por el despecho. Otros tenían más suerte y conseguían una cita para otro día y hasta algunos besos en la penumbra, cuando llegaba la hora de la música lenta, la música “para chapar”. Los más afortunados terminaban haciendo el amor en los asientos reclinables del auto del padre, en la escalera de algún edifico o en algún otro lugar incómodo y furtivo. Pero eran pocos, todavía la liberalización sexual no había avanzado tanto y la mayoría de las chicas de clase media cuidaba su virginidad y su imagen. Una mujer desinhibida era, todavía, una “puta”, incluso así no hubiese tenido ninguna relación sexual. Bastaba que se le conociera más de un novio para que su moralidad estuviera en tela de juicio. Era un deshonor ponerse de novio con una mina que antes había estado con otro y si habían sido más de dos, entonces ya no tenía salvación posible. La fantasía juvenil inventaba vampiresas vírgenes: de algunas compañeras de la primaria por ejemplo, solía decirse que tenían “más puestas de espaldas que Karadajián”. Algunos aseguraban haberlas visto con diez machos distintos. Ya de grande, tuve una corta relación con una de ellas y así me enteré que no sólo había sido virgen hasta los veinte años, sino que ni siquiera había tenido novio.
Otra de las diversiones de entonces era colarse en algún cumpleaños de quince o en alguna fiesta privada. Nosotros no teníamos cumpleaños de quince, porque teníamos pocas relaciones con mujeres y las compañeras nuestras no hicieron fiesta cuando llegaron a esa edad; salvo la gorda Silvia, que no nos invitó a todos, sino a los que ella consideró “dignos” de su nivel. Las otras chicas no estaban en condiciones económicas de afrontar una fiesta de esa envergadura, o tenían otros pruritos. Tampoco pudimos colarnos nunca en una fiesta de otros, así que nuestra experiencia a ese nivel fue paupérrima y eso nos hacía sentir desahuciados; porque en las fiestas de quince si uno no conseguía ninguna mina, por lo menos tenía asegurada comida y bebida en abundancia.
Creo que la única vez que pudimos colarnos en una fiesta ajena fue en el club Everton, cerca del Parque Saavedra. El Pato y Tortuga me sacaron de allí con un pedo de órdagos y me arrastraron hasta el centro, yo insistía que quería ir “a Papi…a verlo a Tito”. Papi era Papiros y Tito el mozo, mi pariente.