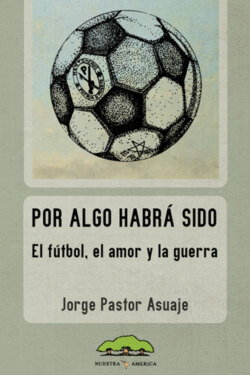Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 62
El setenta y uno
ОглавлениеEl 71 fue el año de la politización. La resistencia a la dictadura crecía en todas partes. En las fábricas, las huelgas eran sistemáticas y cada vez más definidas ideológicamente: no sólo se pedía aumento de sueldo, sino directamente la caída del gobierno. En la universidad, los estudiantes se movilizaban cada vez con más intensidad en contra del régimen. Las Ligas Agrarias, las federaciones rurales, el movimiento cooperativo, todos estaban en contra de los militares. Las organizaciones armadas encontraban cada vez más apoyo; cada vez era más quienes las veían como la única salida. Y, como si todo eso fuera poco, la dictadura nos dio un buen motivo para protestar.
El gobierno estaba elucubrando un proyecto de reforma educativa; consistía en modificar los planes de estudios de las escuelas secundarias para adecuarlos a las necesidades de las multinacionales industriales, principalmente las automotrices, que necesitaban mano de obra barata y capacitada. Para ello, se orientarían todos los planes hacia la enseñanza técnica y se restringirían las materias humanísticas, limitando la posibilidad de ver la realidad de una manera crítica. A la Ford, a la General Motors y a la Fiat les convenía tener un país repleto de técnicos para poder elegir a gusto, bajando los salarios y despidiendo a los disconformes. Pero el proyecto generó una encendida resistencia.
A partir de la lucha contra la reforma educativa las asambleas en el patio eran cada vez más seguidas y yo cada vez hablaba más, aunque, debo reconocerlo, creo que decía muy poco. No tenía ninguna definición política y eso me daba una absoluta libertad para decir cualquier disparate, que muchas veces coincidían con los disparates que decían los militantes de algunas agrupaciones y, a veces, hasta eran posturas bastante congruentes. Pero la política para mi no era solo una forma de satisfacer la vanidad, adquiriendo una notoriedad que aparecía servida en bandeja con cada asamblea en el patio. Empezaba a ser la forma de canalizar, de una manera más vital y amena, aquel sentido estoico de la religiosidad infantil. Aunque mi cristianismo me llevaba, entre otras cosas, a rechazar terminantemente la lucha armada y me hacía aparecer como un extraterrestre en un medio donde, verbalmente, se competía por demostrar cuál era la forma de violencia más eficaz para tomar el poder y hacer la revolución. A mí me resultaba inconcebible que algunos pudieran hablar de eso tan superficialmente, como si se estuviese hablando de recetas de cocina y no de la vida y la muerte. Yo había leído, estando todavía en la primaria, un libro que se llamaba “El hombre que yo maté”. Contaba la historia de un soldado francés quien en la primera guerra mundial había matado a un soldado alemán y allí mismo, en la trinchera, se había puesto a revisar sus cosas y había descubierto su nombre y su dirección. Al terminar la guerra había ido a visitar a sus padres, haciéndose pasar por un amigo, y así había descubierto que su enemigo era también un joven que tenía una familia, una casa, afectos, sueños y hasta un violín que nadie había tocado desde su muerte. Eso le había provocado un remordimiento terrible.
Leyéndolo, yo había comprendido que matar a alguien era como morir uno mismo y me horrorizaba que otros no lo tomaran de esa manera. Pero esa discusión filosófica yo la podía tener con Joaquín y con el Lacio, con los más íntimos, porque a los otros ese les parecía un tema sin importancia. Un tema que lo había resuelto claramente Karl Marx cuando dijo que “la violencia es la partera de la historia” y lo había demostrado con el análisis de la historia de la humanidad, en la que todos los cambios importantes se habían producido a partir de guerras y rebeliones. Marx lo había demostrado científica y terminantemente y no tenía sentido entonces ponerse a discutir una cosa tan sabida y tan normal. Y, por otra parte, ¿quién no mató alguna vez a alguien?
Para mí esa discusión era la primera, para la mayoría de los otros, la última. Eso explica en gran parte el hecho de que grandes incendiarios de la palabra, que criticaban a los reformistas y a los “humanistas” tratándolos de liberales burgueses por no asumir la lucha armada, cuando llegó el momento de la acción en serio terminaron huyendo con los más variados justificativos.
Yo sospechaba ya desde entonces de los que hablan como si tuviesen todo superado, como si no tuviesen ninguna duda. Eso me pasaba en las asambleas, en los corrillos que se armaban antes y después, y en las charlas del grupo de estudio. Algunos de los que participaban en los actos lo hacían casi con un espíritu deportivo. Recuerdo que había un rubio de pelo largo, muy pintón, que andaba en yunta con otro que también tenía su pinta. Eran un poco más chicos que yo y nos habíamos hecho amigos en las confiterías bailables. Hacían estragos entre las mujeres y les tenía simpatía porque no eran agrandados y no integraban los círculos cerrados del rugby o del Jockey. Después empezamos a encontrarnos en los actos y las marchas, pero un día yo no fui. Para ser franco, no sé si no fui porque tenía algo importante que hacer (ver un partido de fútbol, por ejemplo) o simplemente porque tenía miedo. Cuando uno no está muy convencido de algo, le teme a las consecuencias. Para mí, tirarle una pedrada a un policía o romper una vidriera no era un placer, sino un sufrimiento, un sacrificio que había que hacer por la revolución y resultaba casi tan doloroso como recibir uno mismo la pedrada. Por eso me quedé perplejo cuando el flaco me dijo”no estuviste anoche, no sabés lo que te perdiste. Estuvo buenísimo, fuimos hasta la Chevrolet y la hicimos mierda, le rompimos todos los vidrios”. El flaco me lo contaba como si me estuviese contando un cumpleaños de quince o un baile de las chicas del Misericordia.