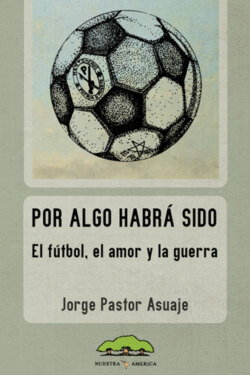Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 55
Tres tríos de hermanos
ОглавлениеLos hijos de Rosa tenían casi las mismas edades que nosotros: Ricardo era unos meses más chico que yo, Marcelo unos meses más grande que Guillermo y Guillermito, el más chico, tres años mayor que Alejandro. En la casa de los abuelos de ellos vimos por primera vez televisión en la Argentina, debe haber sido en el 59 o 60. Me ha quedado grabada para toda la vida la imagen de un auto negro misterioso, del tipo de los viejos autos ingleses, en el que se llevaban a una mujer llamada “La Gata”. Don Máximo y Doña Teresa vivían a tres cuadras de casa, en la 68, que ya era asfaltada y pasaba el colectivo, como ahora. Don Máximo era empleado de la embajada norteamericana en Buenos Aires y viajaba todos los días hasta allá; fue el primer muerto que vi en mi vida y más que la blancura de la piel lo que me impresionó fue la soledad en que lo enterraron. Estaba acostumbrado a ver pasar los entierros por la diagonal y prácticamente ninguno tenía menos de diez autos siguiéndolo: yo pensaba que la muerte de una persona era una gran tragedia, un gran acontecimiento, y que a nadie se lo podía dejar ir sin hacerle un buen acompañamiento. Me horrorizaba pensar que alguien pudiera llegar a morirse en medio de tanta indiferencia. Unos años después murió doña Teresa, a su entierro fue menos gente todavía.
Ricardo, Marcelo y Guillermito tenían tres primos, también varones, de las mismas edades que nosotros: Mario, Buky y Pablo. Eran primos por parte del padre y seguían visitándose a pesar de que Rosa ya se había separado de Oscar. Esa condición de hijos de padres separados, que aún se consideraba un estigma, nos hacía sentir más unidos con los Meyer. A pesar de que nuestra amistad se limitaba a visitas periódicas, en ocasiones, principalmente para los cumpleaños, estábamos los nueve: los tres Meyer, los tres Mercader y los tres Asuaje: Guillermo, Alejandro y yo. De ellos aprendíamos cantitos y otras travesuras a las que no estábamos acostumbrados. “En Egipto había un camello/ que se quejaba por tener tan largo el cuello/ y a su lado estaba Agapito/ que se quejaba de tener tan largo el...trulala, trulala...” ese era uno de los cantitos que más recuerdo.
Pero cuando Rosita se mudó a la casa nueva, en treinta y tres entre dieciocho y diecinueve, los Meyer ya estaban en otra cosa. Los Hippies en ese momento eran, todavía, una novedad. Cada vez se usaba más el pelo largo, pero pocos eran los que se aventuraban a fumar marihuana y vivir en comunidad, teniendo como actividad sustancial la música. En La Plata la vanguardia del movimiento era La Cofradía de la Flor Solar, un “conjunto” (como se le decía entonces a toda agrupación musical) de rock and roll, cuyos componentes vivían comunitariamente en una vieja casa de la calle 13, a la que acudían como a una Meca todos los jóvenes que aspiraban a bañarse en las aguas del amor libre y la psicodelia intelectual. Algunos pasaban fugazmente y después volvían a la comodidad de la casa paterna y de las convenciones pequeñoburguesas. Pero los Meyer no eran unos turistas en ese mundo, desde Rosita a ellos mismos practicaban casi una militancia en el hippismo, rodeados de amigos pelilargos y desgarbados a los que poco o nada les interesaba el fútbol, la política o cualquier cuestión de la realidad cotidiana. Su mundo eran los discos de Los Beatles, de Frank Zappa, de Jimmi Hendrix, de Janis Joplin y de una cantidad de músicos y grupos totalmente desconocidos para nosotros hasta entonces. Esos personajes eran también sus ideales de vida.
Absolutamente coherente en su postura, Ricardo no quiso cortarse el pelo cuando Rosa le consiguió trabajo en DEBA. Cuando se presentó a ocupar el puesto, su jefe le prohibió la entrada por tener el pelo largo. Ricardo, entonces, buscó a un escribano, hippie, como él, y labraron un acta dejando constancia de la situación. No sólo lo tuvieron que dejar entrar, su mismo jefe lo llamó y le dijo “Pibe, te felicito por como defendés tus derechos”,
Esa no era la única virtud de Ricardo, su talento para el arte era descomunal. A los doce años, más o menos, hizo un retrato mío a lápiz más real que el original. Todos sus dibujos y sus pinturas permitían avizorar en él a un futuro Petorutti, pero prefirió dedicarse a la música, y con la guitarra fue un superdotado. Hubiese llegado lejos, tan lejos como llegaron Los Redonditos de Ricota, el grupo musical que integró hasta el día del accidente en Jujuy, cuando la fatalidad se le cruzó en el camino, como a su padre y a su esposa.
Aunque no podíamos, ni queríamos, integrarnos a esa especie de comunidad, el contacto con ellos nos sirvió para conocer una realidad musical distinta. Descubrimos a Joan Baez y a otros autores que no existían para la cultura musical tradicional. El entusiasmo por la música, alimentado por una guitarra semidestruida que apareció en casa, nos llevó intentar un aprendizaje en la academia Santolaya, en calle siete, frente al ministerio de Economía. Recuerdo que fuimos algunas veces con Julio y Carlos, pero el método de enseñanza estaba demasiado acostumbrado al tango y al folklore y nos resultaba muy aburrido.
Pero la música nos entusiasmaba: el Pato me contó un día que se le había ocurrido una canción buenísima, que debía ser cantada deformando, la voz como si usara un vibrato, eso que tenían las guitarras eléctricas. Le parecía que ese efecto iba a revolucionar la música a nivel mundial. “Escuchá, escuchá, me decía: “¡Ohh Dioooooooooooooooos!..:” y yo me empecé a matar de risa, era tan desentonado que parecía estar haciendo gárgaras en vez de cantar. Pero él estaba convencidísimo de que era una genialidad.
Siempre fui nulo para la música, sólo que entonces no lo sabía. Más aún, hasta creí que algún día podía llegar a aprender a tocar la guitarra. Y me pasaba horas intentando sacar algún pedazo de melodía. La pobre guitarra tenía que soportar los experimentos de nosotros tres y también de nuestros amigos, quienes en los momentos de ocio la martirizaban tratando de sacarle algo que se pareciera a una nota musical. Damisela abusada por los bárbaros, pasaba de las manos de Guillermo a las de Ruben o a las mías. Ruben era particularmente insistente, venía a mi casa cuando no tenía nada que hacer y empezaba a tratar de hilvanar dos notas seguidas, Y así pasaban las horas. El único con un oído como para a ser músico, de no mediar otras circunstancias, era mi hermano Alejandro. Los demás apenas si podíamos, con mucha dificultad, reproducir la introducción de algún tema o un fragmento minúsculo.
En lo personal, esa inconsciencia respecto a mis limitaciones musicales me llevó a suponer que sabía tocar el bajo, al punto de que acepté una invitación de Eduardo, el vecino de la vuelta, para tocar en un conjunto de cumbia, Eduardo era un tipo bien de barrio, arquero de grandes condiciones pero escasa estatura, obrero metalúrgico y cumbiambero. Al barrio todavía no había entrado el rock; se escuchaba y se tocaba la cumbia, pero la cumbia vieja, tipo los Wawancó, en un estilo que con los años se fue degenerando hasta producir engendros como Los Galos o Los Pasteles Verdes. El conjunto estaba empeñado en sacar un tema propio, “Muchachita tu eres mi amor, muchachita de mi corazón…”, algo así decía la letra. La música, supongo, no sería de una calidad muy superior; empeorada, para colmo, por la interpretación de un bajista que no duró más de un ensayo. No recuerdo que excusas me dieron, pero nunca más me volvieron a llamar.
Tiempo después intentamos formar un grupo de rock con el Bocha, Claudio y el Baby, mis compañeros del Nacional. Salvo Claudio, los otros tres éramos parejos: todos un verdadero desastre. Pero no teníamos conciencia de ello y estábamos convencidos de que podíamos llegar a tocar en público. El público iban a ser las chicas de nuestra división que habían organizado una fiesta. No sé por qué mal entendido, no pudieron coordinar nuestra presentación. El favor que nos hicieron, nos evitaron un papelón del que todavía nos estaríamos acordando… y riendo.