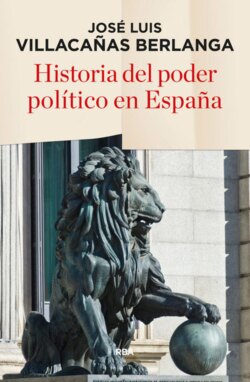Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL REY DEL DESIERTO
ОглавлениеA mediados del siglo IX, la sociedad de la Marca Hispánica se formaliza y los núcleos astures y gallegos se conforman con bandos propios, expansivos, mientras Pamplona inicia su camino de centro comercial, con amplia influencia en la zona de los vascones, tierra disputada, insegura, dado su escaso potencial organizativo, pero estratégica para las vías comerciales con Europa. En realidad, se avista el tiempo de Alfonso III de Asturias, que nació hacia el año 848 y murió en el 910. Ahora se constatará cómo la desintegración del Imperio carolingio influyó de forma decisiva en esta evolución, pues obligó a los poderes cristianos hispanos a fortalecerse en soledad y a correr riesgos por cuenta propia. Pero mientras el Imperio carolingio daba muestras de debilidad hacia finales del siglo IX, y llegaba a su final en el 987, los poderes musulmanes de al-Ándalus alcanzaron su apogeo justo entonces. Este desequilibrio presionó sobre los poderes cristianos y los forzó a introducir innovaciones capaces de darles estabilidad.
Para su fortuna, cuando desapareció el apoyo de los poderes francos, los núcleos cristianos peninsulares ya eran sólidos, y aprovecharon esa solidez para fortalecerse por sí mismos. Cuando desapareció el prestigio del emperador franco, los reyes astures tuvieron que inventar formas propias de legitimidad. Afortunadamente para ellos, el poder de Córdoba no se mostró en su plenitud hasta los inicios del siglo X, cuando Alfonso III ya había consolidado su poder. Este doble proceso fue determinante. Luego, la pérdida del referente franco y la intensa presión del poder califal de Córdoba pusieron a prueba la resistencia de los núcleos pirenaicos y cantábricos. Contra todo pronóstico, no se disolvieron.
Al contrario, se fortalecieron. En ese tiempo, por primera vez un caudillo asturiano se llamó rey a sí mismo. Eso fue lo que hizo Alfonso III. No le fue fácil porque el jefe del destacamento de Lugo le disputó la posición de mando, algo que nos da una idea de la dificultad de estabilizar el pacto entre los asturianos y los núcleos de poder gallego. Para imponerse a ellos, fue decisivo que Alfonso fortaleciera sus vínculos con Rodrigo, el primer conde de Castilla, y con Vela Jiménez, conde de Álava. La potencia guerrera de la parte oriental cristiana comenzaba a acreditarse, sin duda por la lucha más intensa contra el enemigo que ocupaba la tierra de Nájera, que se incorporó en el 923 al poder cristiano. Pero una vez que Alfonso se acreditó como un caudillo militar, se esmeró en parecerse a un rey.
Ante todo, organizó una mínima Administración de palacio al modo franco, algo parecido a la vieja aula regia de los godos. Podemos hacernos una idea de la sala de reuniones porque para eso se edificó Santa María del Naranco, el edificio prerrománico a las afueras de Oviedo. Existía un mayordomo y un notarius, figuras propias de los francos. Los duces de los godos fueron sustituidos por los comites o condes, que gobernaban los distritos desde su pequeño núcleo urbano, que todavía era la fortaleza central de las viejas demarcaciones de los godos. El resto del aula regia lo formaban los proceres, consejeros que no disponían de un gobierno de distrito. Después, Alfonso III se dotó de una simbología en la línea de Alfonso II. Basta ver la cruz de la Victoria, que se puede admirar en la catedral de Oviedo, un signo inequívoco de esplendor y de prestigio. Dentro de este programa simbólico de legitimación, Alfonso encargó la escritura de crónicas que ofrecieran un sentido a su poder. Tan pronto se dejó de mirar al Imperio franco, se comenzó a entroncar la realeza astur con el imaginario de la monarquía goda. Así se intensificaron los elementos apocalípticos que interpretaban la invasión de los musulmanes como la irrupción del Anticristo. Los godos ahora volvían a tener a Dios de su parte.
Estas visiones concedían a los poderes cristianos el papel de protectores de los elegidos cristianos contra las huestes del Anticristo. Los monjes, que seguían la impronta de Beato de Liébana, ofrecieron el esquema de la legitimidad de la acción regia, ya no para inspirar la resistencia en los monasterios perdidos en los campos, lejos de las ciudades, sino para proclamar la ofensiva de una repoblación cristiana. Así, la Crónica albeldense, que utilizó elementos narrativos francos y mozárabes, hacia el 880, describe las cosas de este modo: «con ellos [los árabes], los cristianos hacen la guerra día y noche hasta que la predestinación divina disponga vencerlos». Como se ve, son combatientes cristianos. No hay un gentilicio para ellos. No son hispani, astures, godos ni francos. Son cristianos. La ordenación tribal ha desaparecido, pero no se impone otra. La diferencia con el tono apocalíptico anterior es que ya no se culpabiliza de las desgracias de los cristianos a los godos. Con Alfonso III se acaricia la idea de que los nuevos reyes, descendientes de los godos, combaten por recuperar el favor de Dios que aquellos habían perdido por secretos designios. Al margen de su vinculación al Imperio franco, el nuevo rey se veía en el seno de una historia universal, parte de una narración que daba sentido a sus actuaciones, y explicaba la anterior catástrofe moral de los godos por estar dentro de los sucesos y mutaciones para los que el Apocalipsis venía preparando a los cristianos desde hacía siglos.
La tercera actuación que llevó a cabo Alfonso III fue mover poblaciones y ocupar territorios. Consciente de que había poca resistencia islámica por la costa atlántica, Alfonso ocupó Oporto y llegó a Coimbra, donde puso la frontera en el río Montego, al sur del Duero, ya controlado desde Zamora y Toro. Así que Galicia se expandió hacia el sur de forma rápida porque desde la costa tenía poco que temer, salvo a los normandos. Tuy, la capital goda de Galicia, en el bajo Miño, se repobló y se fortaleció con el conde Hermenegildo Gutiérrez en el 860, un hombre del aula regia. Desde el Bierzo se llevó gente hasta Astorga, como ya se ha dicho. La repoblación de León se había hecho con éxito en el 853, pero ahora, con Alfonso III, se reconstruyó el castillo romano, abandonado, y se fortaleció el obispado. Controlando el norte del Duero hasta el Arlanza, en Burgos, todo se sembraba de castillos roqueños por la tierra del Oja.
Este proceso se conoce como prendere, capere, populare; tomar, organizar una cabeza del territorio con una jerarquía política o comites y repoblar la tierra con unidades agrícolas y lugares de protección. El rey ya tiene una potestas publica, inicia un proceso por mandato o decreto del rey, domina la tierra, cuyo derecho de ocupación entrega a cambio de servicios determinados, como acudir armados a su llamada o pagar un censo. Fue un sistema bastante igualitario de repoblación y se hizo con campesinos libres. Así se fundaron monasterios y poblaciones de aldea con unidades gentilicias, con grupos familiares ampliados, pero ya no con estructuras familiares, pues muchos procedían de lejanos sitios o eran emigrantes hispani mozárabes. Desde el rey descendía una cierta administración de condes y delegados regios. Con ello, la tierra se organizó en potentiores e infirmiores, en poderosos y auxiliares, colonos semilibres o libres, organizados por su pertenencia a un clan o por una ficción jurídica que implicaba tomarlos como familiares, mediante la profiliación. La organización de monasterios visigodos, con un abad rotativo por semana, comenzó a abandonarse, y los poderosos se encargaron de fundaciones eclesiásticas alternativas. Así comenzó a generarse una aristocracia con funciones laicas y religiosas. Pronto se fundaron monasterios de nuevo cuño en Cárdena, Silos, Albelda, Nájera, Oña, que llevaron anales y crónicas. El proceso estaba avanzado cuando hacia el 925 se fundó Celanova. A su muerte, a principios del siglo X, Alfonso III había aumentado bastante el control de tierra por el occidente gallego sin apenas resistencia de los musulmanes.