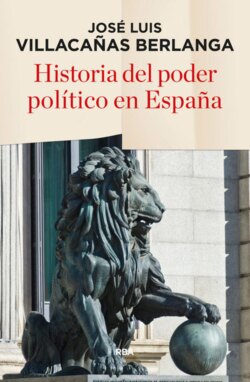Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CABALLERÍA CRISTIANA EN ARAGÓN
ОглавлениеEl momento de máximo caos sirvió para identificar dónde podían surgir los resortes del orden. Esto comenzó a hacerse visible hacia 1117. Así, en ese año, un concilio presidido por el legado papal condenó las «potestades sociales acéfalas», una forma de referirse a la autonomía de los burgos y las hermandades, alzados contra señores, obispos y abades. En el caso de la hermandad de la ciudad de Santiago, sus miembros lograron poner en jaque a su obispo Gelmírez y a la propia Urraca, a la que humillaron y arrastraron desnuda por el barro. Frente a los burgos, las fuerzas episcopales se unieron. Pero para tejer la unidad señorial contra los núcleos urbanos, Toledo estaba mejor preparado que Santiago. Los diplomas del joven Alfonso VII los firma esa alianza de nobles leoneses y obispos gallegos. Los infanzones castellanos, por su parte, se pasaron en masa a la hueste aragonesa de Alfonso I, que tenía en mente hacerse con la ciudad de Zaragoza, deseoso de dejar de ser un rey de la montaña pirenaica. La tomarán en 1118, treinta años después de Toledo. En realidad, toda la frontera soriana desde Berlanga y Ágreda hasta Tudela estará en manos aragonesas con este monarca, animado por una pulsión de toma de tierras que ya responde, a su manera, al de rey cruzado.
La elevación al papado de Guido de Vienne como Calixto II, un hombre de Cluny y tío del joven Alfonso VII, será determinante para que desde Roma se impulse una alianza con Santiago, con Toledo, con la noble borgoñona Teresa de Portugal. El partido borgoñón cree que se ha cedido demasiado ante Alfonso I de Aragón, que mientras tanto toma Calatayud y Daroca —llegará hasta Molina en 1127—, en un esfuerzo por aproximarse a Toledo desde Zaragoza. La mirada de este rey es nueva, y su estrategia, ambiciosa. Se percibe que ya no se limita a extraer las parias de las ciudades andalusíes, sino que desea extender la dominación cristiana. Así amenaza Lleida para aproximarse a Tarragona, y se acerca a Teruel para ir hacia Valencia, en una doble flecha que deja para el futuro la conquista efectiva de lo que queda en su arco. Su idea es dejar reducida Cataluña a una especie de Navarra oriental. Animado por una nueva idea, Alfonso I, como rey protocruzado, funda cofradías militares, como las de Belchite y Monreal, que debían asegurar las tierras fronterizas desde Cariñena hasta Teruel y alcanzar las sierras de Albarracín. Su signum regis, una sencilla cruz, sin nombre, sin adornos, es el signo de un rudo monje guerrero. Su ansia expansiva no tiene límites. En 1130 pondrá asedio a la Bayona vasca con su aliado, el conde de Bearn, el caudillo de sus fuerzas pirenaicas.
Pero Alfonso tiene un problema: monje guerrero puro, no deja descendencia. Roma percibe la fragilidad y su Papa borgoñón no cesa de preparar el futuro a favor de sus parientes hispanos, los hijos de Raimundo. Para 1120, Roma y Alfonso VII habían sellado sus acuerdos, construidos sobre la ruina del mundo mozárabe y del catolicismo tradicional de España. Entre Toledo y Santiago se distribuyeron todos los obispados. Aunque se hizo de Toledo sede metropolitana y primada, y aunque se transfirió Oviedo y León a su jurisdicción, Santiago se quedó con Braga y Mérida, luego aumentada con Coimbra y Salamanca. Con la idea de disputar la capitalidad a Toledo, Gelmírez armó caballero al joven rey Alfonso ante el Apóstol el 25 de mayo de 1124. Es el primer rito de patrocinio directo del santo sobre el rey. La lucha entre las dos sedes no cesó. Gelmírez lanzó un llamamiento en 1125 para una cruzada hispana a la que convocaba a todos los poderes hispanos, liderados por la sede compostelana. Toledo, dirigido por el anciano Bernardo de Cluny, no cedió el paso.
A pesar de todo, la rivalidad se matiza cuando se trata de detener al rey de Aragón. Para neutralizar la actuación de Alfonso I se fundó la nueva sede de Sigüenza, dotada con tierras desde Atienza hasta Medinaceli, con la idea de controlar también los caminos desde Toledo hasta Zaragoza, desde la centralidad toledana. Cuenca aparecía así como el enclave musulmán más al norte, y era decisiva para colonizar la zona de Albarracín y Teruel. Al final, Roma se dio cuenta de que el peligro estaba en fracturar el frágil poder de Alfonso VII si se daba un amplio poder a Gelmírez y por eso confirmó la superioridad de Toledo. Este hecho tendría una profunda importancia y sembraría de conflictos a la Iglesia hispana cuando Tarragona se active como sede.
Por su parte, Alfonso I no iba a cejar en su lucha por hacerse con el control de la franja oriental de la Península. Su formidable hueste, con los burgaleses, los sorianos, los tudelanos, junto con sus aragoneses y francos, fortalecidos bajo las nuevas formas de cofradías juramentadas, constituía la fuerza militar más imponente y no iba a desaprovechar la ocasión de extender su dominio todo lo que pudiera. No sirve a una idea política diferente de la hegemonía hispana. Ha luchado por los viejos títulos de Alfonso VI y pugna por ser un «imperator totius Hispaniae», en una carrera que no tiene límites, sin idea de institución, de demarcación espacial, o de tradición. Solo decide el arrojo y la fuerza de las armas y por eso el resultado es débil, reversible. Por ahora, la mayor fuerza la tiene Alfonso I y se dispone a llevar a cabo una de las hazañas más impresionantes de la Edad Media hispana. Ha ganado muchas tierras, pero ahora debe poblarlas con cristianos.
En 1125 se encuentra en el reino de Valencia reclamando la libertad de los mozárabes que quedan en las ciudades de la huerta. Desde allí, Alfonso se dirige hacia el sur, llega hasta Almería, remonta por Guadix hasta Baza, rodea Graena, y finalmente entra en Granada. Desde allí se dirigirá hacia Córdoba, para marchar hacia Écija. Luego regresará por Lucena, pero de nuevo gira hacia el sur hacia Málaga, llegando hasta Vélez. Desde allí marchará de regreso a Aragón por Caravaca y Valencia. La finalidad: aparte del botín con el que alimentarse, recoger a cuantos cristianos mozárabes pueda y quieran unirse a él para repoblar las tierras norteñas. Alfonso estuvo más de doce meses en tierras de musulmanes, demostrando que ningún poder militar podía inquietarlo.
Una abigarrada población de mozárabes se desparramó por la ribera del Ebro, por los angostos valles aragoneses del Jalón y del Jiloca, dotándolos de fértiles huertas, y alimentó los distritos militares de Calatayud y Daroca. Esta población nueva, que venía de convivir con los viejos poderes islámicos andalusíes, no tuvo problemas para integrarse con los pobladores tradicionales de las plazas tomadas por Alfonso. Las pautas de convivencia tradicionales andalusíes se mantuvieron en la baja Navarra y en Aragón. Esto dio a la sociedad aragonesa una estabilidad histórica característica hasta 1609. Bajo la presión de los nuevos poderes y de los recién llegados mozárabes, los casos de conversión al cristianismo de pobladores musulmanes fueron notables. Por ejemplo, el hebreo Moisés Sefardí se hizo cristiano y adoptó el nombre de Pedro Alfonso, pues al parecer el propio rey Alfonso fue su padrino. Este hombre, de fama europea, médico de la corte inglesa de Enrique I, viajaría a Toledo, donde entró en contacto con los primeros traductores cluniacenses de textos árabes, como Herman el Dálmata o Pedro el Venerable. Dotado de una clara conciencia de sí, no creía estar por detrás de los universitarios de París. En una Carta a los estudiosos franceses defendió un canon de estudios que representa lo más granado de la cultura andalusí, de tal modo que se ha dicho que el programa de Alfonso X fue más bien una continuidad de las propuestas que se forjó por ese tiempo.