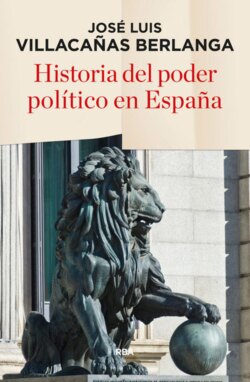Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HACER LAS CUENTAS EN SEVILLA
ОглавлениеCuando el 23 de noviembre de 1248 se entró en Sevilla, las sedes de León y de Santiago quedaron tan fuera del reparto como el propio Toledo. Los nuevos señoríos eclesiásticos se dieron solo a los obispos de corte, como los de Segovia, Astorga o Cartagena. La diócesis sevillana no fue dotada en exceso porque se quiso impedir la tensión entre la ciudad y el obispado, como era endémica en Toledo. Los señoríos colectivos urbanos andaluces del Guadalquivir, con las grandes ciudades de Sevilla, Córdoba, Jaén, Úbeda, Baeza y Andújar, serían lugares de realengo. Sin embargo, todo estuvo determinado por la propia fuerza del rey Fernando. La conquista posterior será diferente. En todo caso, Toledo logró algo decisivo: que al sur de sus tierras no se creara una gran sede episcopal, pues el obispo de Sevilla no contaba con un gran poder.
Así, las tierras de expansión de Castilla se conformaron desde decisiones muy diferentes, desde miradas de la realeza propias de cada tiempo histórico. En su diagrama, cada fase expansiva lleva la impronta de su propio tiempo y acabará conformando una sociedad diferente por su estructura y por sus formas de supervivencia e intereses. En esta evolución, el enemigo siempre fue la nobleza de los clanes castellanos y gallegos, que no habían logrado disciplinarse como elementos cortesanos. Esa nobleza tenía un estatuto jurídico privilegiado que permitía la desobediencia legal frente al rey. Así se convirtió en una fuerza oportunista y combativa que, haciendo valer el Fuero Viejo, estaba en condiciones de desarticular el sistema. Tal cosa fue posible porque la capacidad directiva regia fue muy variable. La causa de esta variación tiene que ver con la insolvencia institucional de la monarquía castellana. Nada estuvo por encima de los linajes, de las fidelidades de la sangre, producidas por las historias de la vieja violencia compartida. Castilla no dispuso de una corporación capaz de unir a los nobles, ni de conciliar los intereses tan diferentes de los viejos burgos del Duero, los distritos militares de Extremadura y Cuenca, los grandes obispados gallegos y centrales, las órdenes militares que ocupaban las desoladas tierras del Guadiana, las grandes ciudades de la Bética, y los nobles instalados en las gobernaciones militares de las merindades y adelantamientos de frontera.
No hay que extrañarse de esta insolvencia institucional. Un reino en devenir era difícil que dispusiera de un diseño claro territorial e institucional, con un programa de ordenación. Lo que daba al rey Fernando su carisma era un programa expansivo, no su poder institucional. Unido por su soberano, y vinculado a una Iglesia de la que obtenía la legitimidad de rey cruzado, el reino era más bien un conjunto de fuerzas en movimiento dirigido por un señor político que había logrado quebrar las alianzas nobiliarias. Su capacidad dependía de las fuerzas concretas en cada caso. Dado que no había fidelidad incondicional por parte de nadie, esas alianzas nobiliarias eran tanto más probables cuanto más débil fuera el rey. La clave es que todos los actores estaban dominados por una mentalidad señorial: señores laicos con tenencias y cargos, señorío episcopal y abadial, señorío colectivo urbano, señorío de órdenes militares, todos compartían el valor de la independencia política y militar; todos deseaban hacer valer su sentido propio del derecho incluso ejerciendo la desobediencia con la fuerza de las armas. En este sentido, la curia regia, la única institución verdadera, no era sino un equilibrio de pactos entre los señores que se vinculaban a ella de manera libre o forzada. De ahí su inestabilidad característica.
Se ha dicho que no hay diferencia cualitativa entre Castilla y las otras monarquías europeas. No es así. Castilla no tiene Cámara de los Lores ni Cámara de los Comunes, tampoco, en esa época, Tribunal del Rey, ni capacidad de juzgar a los nobles en su propia sede, ni dispone de habeas corpus. Sus ciudades no tienen bailes ni cargos electivos anuales, ni sede propia de sus instituciones, ni hay forma de regular la administración del rey y la de la ciudad. Desde luego, los monarcas europeos se parecen todos en la lucha por los patronatos de las iglesias, pero se diferencian por el cuerpo institucional desde el que llevan a cabo sus objetivos. Cuando se repara en el éxito de Fernando III, se constata que se logró porque el sistema se unía cuando se creaban expectativas de expansión, cuando los beneficios eran verosímiles y probables. Pero cuando la fase expansiva acababa, las tensiones entraban en una fase aguda. Ante todo porque el reino quedaba extenuado por el gasto de recursos. La integración de los nuevos territorios era débil y no permitía recuperar inversiones a corto plazo. Los agravios del reparto se hacían insoportables cuando ya no había esperanza de compensaciones. Entonces, todas las fuerzas se entregaban a una lucha sin cuartel por sus intereses. Cuando Fernando III propuso continuar la cruzada hacia el sur, tras la toma de Sevilla, nadie se entusiasmó, prueba evidente de que antes deseaban ajustar cuentas. Por lo demás, los grandes centros, Burgos, Toledo, León o Santiago, no deseaban trasladar la capitalidad a Sevilla, para desde allí seguir combatiendo.