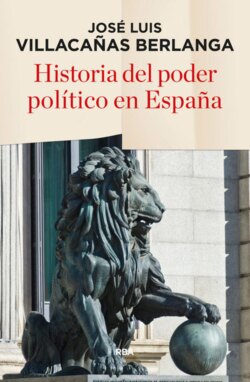Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CEREMONIAS REGIAS EN LEÓN
ОглавлениеAragón es un reino viable por Alfonso I pero él quería otra cosa. Su afán era disputar la hegemonía al conjunto de abadías, obispados, nobleza leonesa y gallega, que estaban detrás de la nobleza borgoñona de Alfonso VII. No lo logró, y en 1128 tuvo que entregar las tierras de Logroño y parte de Soria que tenía en su mano y renunciar al título de imperator, expresión de su anhelada hegemonía. La verdadera línea de conflicto estaba en la violencia interna entre los poderes cristianos. Esta batalla se iba a decidir a favor de Alfonso VII, el hijo de Raimundo el borgoñón, el antecedente más poderoso de la hegemonía castellanoleonesa.
Algo cambia con Alfonso VII. Mientras que todas las noticias históricas anteriores se vinculan a los frailes de las abadías, a las sedes episcopales, a los monasterios, por fin, con Alfonso VII, surgen algo así como escritores de corte. La Crónica del emperador Alfonso es obra de un monje borgoñón que ya se dispone a establecer el relato que muestra que la «gracia divina» ha determinado la fortuna del rey, y lo ha llevado a la mayor gloria, a pesar de sus dificultades iniciales. Por fin, se da una idea de legitimidad diferente de la de las armas desnudas. Ahora es «Dios el que dispensa» el reino, cuya finalidad es salvar al pueblo de Cristo. El rey es ahora un medio de la actuación de Dios. Este monje cronista está empeñado en dotar a la realeza de «protocolo reglamentario», por mucho que los nobles castellanos no aparezcan en sus primeros años dentro de la estructura cortesana. El concepto que este culto monje cronista tiene de los nobles castellanos, sobre todo en su más alta jerarquía, la familia Lara, no puede ser peor. No solo son rebeldes contra su rey, sino brutales hasta el extremo.
A los que lo habían insultado [el conde Lara] los unció como bueyes, y los hizo arar, pacer hierba, beber en pilones y comer paja en el pesebre
dice en un pasaje de la Crónica. La sublimación teológica de Alfonso contrasta con la desobediencia que por doquier encuentra en los nobles leoneses y castellanos, siempre dispuestos a usar la desnuda fuerza, el único lenguaje que todos entienden. El rey, envuelto en la ira regia, reacciona ante la desobediencia como puede: a veces con violencia y a veces, cuando no tiene fuerza, con pactos «a la costumbre de España», sin sede jurídica reconocida ni forma judicial, con entrega de rehenes para asegurar un cumplimiento que no tiene nunca forma sacramental y que está siempre amenazado por la desconfianza y la fuerza. Se verá que esta «costumbre de España», que personaliza los actos hasta el extremo y que no logra crear formas de entendimiento, confianza o lealtad duraderas, estará en vigor de forma perenne.
Una idea política se impone en la curia del nuevo imperator. Es preciso reducir tanto como sea posible el reino de Aragón, lograr que abandone todos sus dominios sobre las tierras del sur de los Pirineos, cuestionar su derecho a conquistar ciudades tan decisivas como Zaragoza. Entonces Cataluña, la gran perdedora de la política de Alfonso I, se hace visible. Si el interés del Batallador era reducir tanto como fuera posible el poder de Ramon Berenguer III, ese era el momento de recomponer los equilibrios. Así, Alfonso VII pronto reclamará un pacto matrimonial y casará con la hija del conde de Barcelona, Berenguela. Fue en 1128. La alianza lo fortaleció, sin duda, tanto que Alfonso VII pudo llegar a Rueda, a la vista de Zaragoza, en manos de su padrastro. Su plan era presionar los dos flancos de Aragón, el oriental catalán y el occidental castellano. Alfonso I reaccionó con una huida hacia delante que lo llevaría a su muerte: se dirigió hacia Fraga, con la idea de seguir hacia Lleida y llegar a Tarragona, ganar el mar y bloquear la expansión barcelonesa. Perdió la vida huyendo hacia San Juan de la Peña, tras la derrota. Aunque había hecho testamento a favor de las órdenes militares, que debían dividirse las tierras ganadas, nadie lo respetó.
Todo su dominio se fracturó. Pamplona eligió rey a García, y los aragoneses tuvieron que elegir a Ramiro el Monje, que abandonó el convento para alcanzar la realeza. Alfonso VII, enterado de la muerte de su rival, se lanzó a recuperar todas las plazas castellanas en poder de Aragón, desde Burgos hasta Soria. En un momento en que los poderes almorávides amenazaban con una nueva oleada, la única hueste que quedaba en pie era la leonesa y así, cuando se brindó a defender Zaragoza de los musulmanes «moabitas» o africanos, Alfonso VII fue aclamado por la ciudad como un rey salvador y mesiánico, como se encarga de registrar en su Crónica nuestro monje narrador. Inmediatamente, el rey García de Navarra le juró fidelidad, con la esperanza de obtener la tenencia de Zaragoza, pues no era verosímil que su rey monje se mantuviera en el trono. Que el nuevo imperator mantuviera unidos Aragón y Navarra era un cálculo insensato. Así que, al final, Alfonso VII aceptó la tenencia de Ramiro. La lógica del «imperio», como se ve, era dividir los reinos, contener sus límites, sus pulsiones expansivas y, de este modo, mantener la hegemonía con más facilidad desde la centralidad de León y Castilla, que por lo demás tampoco mantenían relaciones pacíficas entre sí. Ello se demostró cuando se aceptó la creación del reino de Portugal para taponar Galicia, siempre que mantuviera la relación de obediencia y fidelidad y reconociera la primacía imperial de Alfonso.
Para 1135, Alfonso VII ya había logrado la cima de su poderío. Mantenía la protección de los poderes locales musulmanes contra los almorávides, lo que le permitía el cobro de parias, y con ello fortalecía una hueste que estaba compuesta de importantes contingentes francos, fruto de su alianza con poderes transpirenaicos, que bascularon hacia él cuando Alfonso I murió. Esto le permitió en ese año coronarse en un concilio controlado por sus aliados de Cluny. Allí, por primera vez, aparece una ceremonia de coronación al modo franco, con un poderoso ritual que fue el antecedente del de los reyes castellanos, cuando lograban imponer su autoridad de forma rotunda. El rey, nos dice el cronista, avanzó revestido con las reliquias en el pecho y, concluida la antífona, entró en el coro y se postró en tierra en forma de cruz, mientras se cantaban preces para que Dios sublimara al rey. El metropolitano entonces le preguntó sobre su fe y le pidió promesa de que la defendería, custodiaría las iglesias y profesaría la justicia del pueblo, para luego preguntar al pueblo si aceptaba al rey como príncipe y gobernador. Después se ungían las manos, cabeza, pecho y espalda del rey con los santos óleos, y luego lo armaba con la espada, el manto y el anillo, le otorgaba el cetro como vara de la virtud y, por último, le transfería la corona al tiempo que le daba la bendición. En respuesta, el rey daba a los obispos el beso de paz y todo se remataba con una procesión solemne. Una vez coronado como emperador, se inició el concilio que debía conducir «a la salvación de todo el reino de España». Allí estaban
el rey García, el rey de los musulmanes Zafadola, el conde Raimundo de Barcelona, el conde Alfonso de Tolosa y muchos condes y duques de Gascuña y Francia.
En realidad, Zafadola era el hijo del último rey de Zaragoza, una especie de delegado regio para tratar con los poderes musulmanes hispanos. Es de importancia comprobar que quienes aceptaron la formalidad y el ritual fueron los condes norteños, más acostumbrados a las ceremonias. Ramiro de Aragón no le prestó vasallaje. Es más, el concilio se hizo al estilo franco y se definió la política de convocatorias anuales de la hueste para defender la frontera del Tajo, amenazada por los rumores de invasión africana. La hueste del rey se ordena en «Galicia, León y Castilla, y todos los caballeros y peones de Extremadura entera». Grupos étnico-militares, de límites espaciales dudosos y de formas institucionales casi inexistentes. Todos se disponen a defender Toledo y el Tajo.
Esta hueste permite identificar el sistema de agrupaciones reales. Cuando este mismo cronista, u otro cercano, elabore el Poema de Almería, que narra el intento del rey de tomar aquella plaza, describirá las cosas así: «Marcha a la cabeza el ejército gallego, tras haber recibido la bendición de Santiago». Tras los gallegos vienen «la florida caballería de la ciudad de León», que tiene la primacía entre la hueste del monarca. Tras esta parte leonesa, «va el valiente astur» dirigido por su dux, bastante rebelde por lo que se sabe. «Detrás avanzan mil espadas de Castilla», lo que testimonia que no se tiene en cuenta a su alta nobleza, sino sobre todo la fuerza de sus infanzones. Por fin, «innumerable, insuperable y sin preocupaciones, Extremadura». Estas eran las unidades étnicas que se estaban conformando bajo el poder hegemónico de Hispania. Son cinco huestes y cinco aristocracias, que convergen en Toledo, que cuenta a su vez con sus mozárabes, con sus mudéjares, sus judíos. Este poema es decisivo para entender la entrada de la idea de cruzada en España. Es muy curioso que el rey que más se nombra en el poema sea Carlomagno. En el libro se exige la colaboración de la espada divina y la material, se concede el perdón de los pecados a quien participe en la batalla y se promete el paraíso al que muera en ella. Sin embargo, es una idea de cruzada que se parece como una gota de agua a la guerra santa islámica, no a la que ha definido la nobleza franca. Junto con el paraíso, al modo musulmán, se «promete a todos recompensa en esta y en la otra vida», la plata y el oro, lo que rompe la pureza de intención religiosa que debe dominar al cruzado original.
¿Cómo se comportan esos poderes unificados por la consigna de defender el Tajo? Lo hacen en proporción a la amenaza de los almorávides. Cuando entran en España, todos saben cuál es la aspiración: llegar al Duero. No albergan expectativas constructivas, sino destructivas, y así lo dicen todas las arengas de los reyes africanos a sus delegados en la Península. Una memoria de al-Ándalus domina en los dos grupos combatientes y todos saben que el sistema de ciudades hispanas es tan frágil e interdependiente que la toma de Toledo produciría una debacle en cadena, hasta Zaragoza y Barcelona. Por eso, Alfonso se concentra en defender Toledo. Los almorávides están en la fortaleza de Calatrava. Para asegurar los flancos, los cristianos toman Ciudad Rodrigo y Coria, por el oeste, y Oreja, por el este. La mayor defensa de Toledo, sin embargo, es la propia debilidad del bando musulmán. La unidad religiosa islámica no es suficiente para salvar las profundas diferencias entre los africanos y los andalusíes. La Crónica muestra cómo las aristocracias locales y los elementos populares andalusíes desprecian a los caballeros almorávides, sus nuevos dominadores.
Los moabitas consumen las entrañas de la tierra y nuestras posesiones, nos quitan el oro y la plata, oprimen a nuestras esposas y a nuestros hijos. Luchemos, pues, contra ellos, matémoslos y sacudámonos su dominio, puesto que no tenemos parte en el palacio del rey.
Este pasaje muestra que los almorávides eran para los andalusíes más enemigos que los cristianos. Aquellos deshacen la estructura social y sus costumbres y hábitos, estos se limitan a extraer sus excedentes.
Hagamos una alianza de paz con el emperador de León y Toledo, y démosle tributos reales de la misma manera que nuestros padres se los dieron a sus padres.
Así se afirma el orden tradicional. No es roto por los cristianos, sino por los nuevos invasores bereberes de al-Ándalus.
Y este fue el drama del pueblo andalusí; él también desgarrado y roto entre dos poderes, impotente desde el punto de vista militar, que tiene más esperanzas de sobrevivir bajo la protección fiscal de los cristianos que bajo el liderazgo guerrero de los invasores bereberes. No es de extrañar que la rebelión andalusí contra los almorávides fuera total. Ni una sola gran ciudad dejó de hacer frente al nuevo poder de Marrakech, desde Tortosa hasta Almería. La rebelión coincidió con las noticias de la debilidad del poder almorávide al otro lado del Estrecho. Y en efecto, las crónicas nos hablan de otros jinetes, «asirios y muzmutos», los conocidos como almohades, que estaban haciéndose con todo el Imperio norteafricano. Dirigidos por Barraz, un caudillo formidable, su hueste, todavía más dura que la de los almorávides, dotada de innovaciones técnicas de asalto, como el alquitrán, y más fanáticos en su fe, lograron entrar en Sevilla y hacerse fuertes. La crónica dice que
mataron a sus nobles, a los cristianos que se llaman mozárabes y a los judíos, que allí vivían desde tiempos antiguos, y se apoderaron de sus mujeres, casas y riquezas.
La reacción fue formidable. Los enemigos de ayer, la casta minoritaria de almorávides y el pueblo de los andalusíes, se unieron frente a la nueva invasión, y pactaron todos juntos con Alfonso VII. Los poderes emergentes, como el rey Lobo, Ben Mardanix, que llegó a dominar toda la franja desde Valencia hasta Murcia, ya fruto del mestizaje, se convirtieron en aliados de los poderes cristianos. Es curioso que mientras que Barraz entra en Sevilla, Alfonso VII está en Córdoba, que solo resistió en parte. En ese instante se produce la toma de Almería, con ayuda de catalanes que atacaban desde el mar. Y sin embargo, se abre una asimetría digna de estudio. Los andalusíes no influyeron sobre los almohades, que mantuvieron una cultura primitiva. Los mudéjares, sin embargo, sí lo hicieron sobre los cristianos; les prestaron sus libros y sus prácticas, sus hábitos y sus refinamientos.