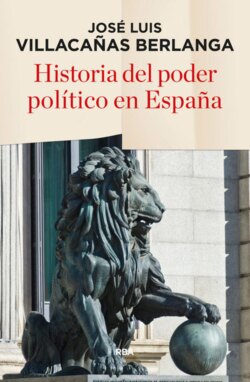Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ORDENAR UN REINO DE CIUDADES
ОглавлениеJaime aprovechó el impulso de la toma de Valencia para dejar la frontera del reino en Xàtiva. Ante él se abría un nuevo reino complejo y heterogéneo. Por todo el interior de las tierras valencianas, desde Biar hasta Vallada, y desde ahí hacia el norte de las sierras castellonenses de Espadán, todo era una población morisca y pacífica, con poca capacidad de organizar una resistencia militar. La zona costera era completamente diferente. Ordenada en ciudades, colonizaba ricas huertas y mantenía un comercio por mar. Desde el río de Albentosa por el norte hasta el magnífico castillo sureño de Xàtiva, el rey procuró dar al nuevo reino una planta nueva. Jaime estaba decidido a que la tierra valenciana no se organizara al modo aragonés.
En efecto, las ciudades serían ordenadas sin cargos patrimoniales. Inspirándose en las constituciones urbanas afirmadas en las Cortes de Lleida, de impronta romana, Jaime dio magistraturas anuales electivas para el justicia, el baile, los síndicos y los regidores, con sus propios recursos fiscales y sus locales públicos. Los cargos electivos anuales eran jurados en el día de San Miguel en la catedral mayor de Santa María de Valencia, ante el pueblo cristiano, en la fecha en que se había producido la rendición de la ciudad y su paso a manos cristianas. Las ciudades serían territorios de administración real y el rey las entregaba a su propia capacidad de ordenación, organizadas en parroquias y gremios. Eran ciudades en el sentido romano del término, unidades autocéfalas. Sin duda, habría cargos que representaban al rey y ante el rey, pero se nombrarían mediante negociación y consenso de las dos partes. Hubo conflictos, pero esa forma no se eliminó. Por supuesto, los barrios de las grandes ciudades se repartirían entre los distritos urbanos más activos en la conquista. Tortosa, Lleida, Barcelona, Calatayud, Daroca y Teruel fueron especialmente beneficiados.
Pero no solo las ciudades no estarían al alcance de la mano de los grandes nobles. La tierra tampoco se repartiría al modo señorial, en grandes lotes. En un proceso bastante difícil, entregado a un mesnadero aragonés competente, el rey logró que los lotes de tierra sirvieran para crear una nobleza menor fiel, suficiente en su riqueza, cercana a la tierra, numerosa. Los lotes se disminuyeron justo para aumentar la base social de la monarquía. Con esos lotes no se podría contentar a los ricos hombres, pero el estamento más numeroso de los mesnaderos encontraría su forma de asentarse en la tierra valenciana. Todo esto dio a las ciudades y a las tierras de Valencia ese aspecto de verdadera síntesis de la Corona, con sus territorios costeros vinculados fraternalmente a Cataluña y los interiores más cercanos a Aragón, con barrios de todos los territorios de la Corona en sus ciudades, con vínculos activos de intercambio y de comercio, de costumbres y de hábitos, de lengua y de prácticas.
Poco a poco, la forma constitucional de la ciudad de Valencia se fue ampliando a todas las demás urbes del reino. Esta ampliación del fuero de Valencia a todo el territorio le fue prestando una homogeneidad suficiente a la tierra. Los privilegios que el rey concedía al cap i casal valentino, casi de forma automática, se suponían concedidos a las demás villas reales, como Burriana, Bétera, Paterna, Silla, Alcira. Así se fue creando un reino de ciudades, demasiado cercanas entre sí como para considerar a cada una de ellas cabeza de un reino propio, como sucedió con la conquista de Andalucía. Ahí, la capital era tan poderosa que proyectaba su sombra sobre las demás ciudades. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo camino una decisión fundamental para el destino del reino de Valencia, una decisión que apenas se puede exagerar.
La capital, Valencia, estaba sometida a un profundo problema. Desde la época goda, su obispado dependía del metropolitano de Cartagena. Si Toledo había heredado los derechos de la sede cartaginense, Valencia quedaba sometida a Toledo. Además, se usaba el antecedente del Cid, que había llevado a un obispo consagrado por Toledo, lo que asentaba el derecho del caso precedente. Así que Valencia fue reclamada ante Roma por Jiménez de Rada, el arzobispado toledano. Por lo demás, Toledo había logrado tras la conquista el reconocimiento del Papa de cierta primacía entre las sedes arzobispales hispanas. Por lo tanto, en caso de conflicto, se creía con cierta razón para decidir por encima de Tarragona, que había regresado al cristianismo después de Toledo. La reacción de la sede de Tarragona fue radical: excomulgó a Rada cuando viajaba a Roma por cruzar el territorio de la provincia con la cruz descubierta.
Hacia 1246 se estaban desplegando las negociaciones matrimoniales entre el infante Alfonso de Castilla y la hija de Jaime, Violante. Entonces surgió otro conflicto decisivo. Alfonso, desde que era príncipe, había recibido en nombre de su padre, Fernando III, el reino de Murcia. En plenas negociaciones, Jaime comprobó que Alfonso tenía avanzadas las relaciones con Xàtiva y con su caudillo musulmán. No solo Alfonso. También el arzobispo de Toledo había mandando sus agentes, por cuanto pensaba fundar en Xàtiva un obispado integrado en la Cartaginense. Jaime, entonces dio una muestra de firmeza y decisión y se negó en redondo a conceder Xàtiva como tierra de conquista de Castilla. Esto habría significado que el reino de Murcia llegase a pocos kilómetros de Valencia, con la conquista de la plaza de Denia, tan decisiva para el comercio con Ibiza, una necesidad geoestratégica fundamental. Además estaba la importancia propia de Xàtiva, un castillo inexpugnable. En manos de Castilla, era una amenaza intolerable para Valencia.
El rey Jaime vio claro que todo aquello era asfixiar su conquista y su futuro. Así que las cosas llegaron al extremo de la guerra. Alfonso cedió. Xàtiva sería valenciana, como ya se vio. Y en el Campo de Almizra, en medio de los llanos que se extienden entre Biar y Villena, en una ceremonia que todavía representan los naturales del lugar, se llegó al acuerdo de frontera. Se trazaba una línea casi recta desde Biar, el puerto seco del interior, hasta Calpe, con la señal del mítico peñón de Ifach como mojón natural. Todo lo que quedaba al norte se reconocía como reino de Valencia. Dentro quedaban las ciudades de Bocairent, Ontinyent, Onil, Castella, Ibi, Alcoy, Guadalest, Callosa. Desde luego, Denia, con la punta que entra en el Mediterráneo camino de Ibiza, también era valenciana.
Las pretensiones de Castilla quedaron neutralizadas. Las del arzobispado de Toledo eran más duras de vencer. El pleito que se interpuso ante la Santa Sede de Roma quedó sin resolver en los términos jurídicos en que se planteó. Pero con la solución que entonces se buscó, se demostró que la teoría papal de las exenciones, excepciones y reservas de derecho era una doctrina operativa y funcional para romper con la tradición cuando el poder decisorio del Papa lo estimaba prudente. Así que se detuvo el pleito, se dejó sin decidir y al final Roma otorgó a Valencia el estatuto de sede exenta. En la teoría, significaba que dependía directamente de Roma y que no tenía por encima arzobispado hispano. En la práctica, significó que la unidad política del reino de Valencia dependía de las relaciones que se trabaran entre el rey de Aragón y el papado. Pero dado el conflicto del rey con la alta nobleza aragonesa, que de forma tradicional ocupaba la sede de Zaragoza, el rey no tuvo otra opción que entregar Valencia a la influencia de la sede de Tarragona. Así, la potencia cultural de Cataluña se proyectó sobre la tierra valenciana por sus obispos y, aunque desde el punto de vista humano, familiar, de algunos usos y costumbres, y desde el comercio, los vínculos con las tierras de Teruel y de Zaragoza se mantuvieron, desde el punto de vista cultural y religioso, tan unidos, el factor dominante fue el catalán. Poco a poco, la influencia de la Iglesia catalana impuso su lengua en las escrituras, en los manuscritos, en los códigos, en los sermones, en la educación, en las notarías. Esta impronta, que poco a poco se introdujo en la cultura urbana, homogénea con la catalana, determinó flujos emigratorios importantes hacia Valencia, que permitieron que el proceso de repoblación, que apenas se había iniciado con la conquista, después se nutriera de sangre en su mayoría catalana.