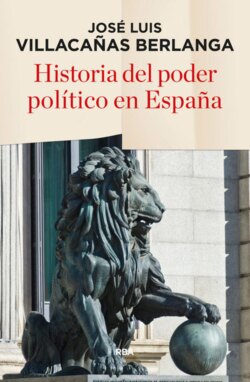Читать книгу Historia del poder político en España - José Luis Villacañas Berlanga - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 VISIGODOS: TABÚ Y DESTINO LA SOMBRA DE RECAREDO
ОглавлениеCuando el 17 de julio de 1945 Franco ofreció un simulacro de Constitución para su régimen, le puso un título arcaico: Fuero de los Españoles. Este nombre revela que el Caudillo pensaba forjar de nuevo el pueblo de los españoles y regresar al momento en que España había quedado unida bajo una fe. Franco evocaba a los visigodos, que habían entregado su primer código al pueblo hispano, el Fuero Juzgo. Ahora él, nuevo dux Hispaniae, entregaba el definitivo. Alfa y omega de nuestra historia, a su texto debía darle el nombre castizo de «fuero» y no el liberal y francés de «constitución».
Las dos notas de la nación hispana desde los visigodos eran la unidad territorial y la catolicidad. Eso es lo que deseaba imitar Franco. Pero el uso de las historias de los visigodos más de mil cuatrocientos años después no era una ocurrencia suya. Él no inventó casi nada, sino que, con su victoria militar, impuso diversos elementos de la cultura católica tradicional, presentes en las políticas de la Restauración, desde 1878. La fe en la fuerza del imaginario visigodo había sido una consigna de algunos conservadores durante el último tercio del siglo XIX. Franco lo tomó de ellos.
Elevar la monarquía de los godos a modelo de la nación española no fue una invención de los carlistas. Ya lo habían hecho los Borbones en el siglo XVIII, cuando celebraban la íntima unidad de la realeza y la Iglesia goda como prototipo de una Iglesia nacional. Pero no siempre se alabó a los godos. Otros vieron en aquella monarquía el secreto del triste destino de la historia española, pues no se podía olvidar que, pese a sus pactos con los hispanos, los godos no habían sido capaces de hacer frente a la invasión de los musulmanes en el año 711. En este sentido, los hombres que vivieron la decadencia española desde 1648, reflexionaron sobre la analogía entre los godos que habían perdido el favor divino y entregado sus tierras y su poder a los musulmanes, y los reyes de la casa de Austria, también germanos, que ahora perdían su hegemonía ante los protestantes.
Así, el diplomático Diego de Saavedra Fajardo, en vísperas del Tratado de Westfalia, escribió su Corona gótica, un libro que no podía ignorar los amenazadores pronósticos que anticipaban la pérdida de la hegemonía de España. Allí, en medio de las negociaciones de la paz, en tono entristecido, Saavedra recordaba las maldiciones ancestrales. «Ay de ti, España, dos veces te perdiste y te perderás la tercera por casamientos ilícitos», decía recordando a san Isidoro de Sevilla. Para Saavedra Fajardo resultaba evidente que aquellas maldiciones se volvían a escuchar en tiempos de Felipe IV. Y todavía más. De la misma manera que don Rodrigo, el último rey godo, había cometido pecados imborrables vinculados a su lascivia, así este mismo vicio, en tiempos de su rey, Felipe IV, estaba siendo castigado con la decadencia de la monarquía. En un tono depresivo, Saavedra recordaba las profecías de Jeremías aplicables a los españoles, que anticipaban que Dios les quitaría su poder «y que cuatro vientos de las cuatro partes del mundo los combatirían». Por mucho que Saavedra previera que se aplacaría la ira de Dios, era evidente que hacia 1648 se estaba ejecutando el castigo divino. Lo decisivo era que la duración de las monarquías parecía «premio de la virtud, y que por el vicio, la imprudencia, el engaño y la injusticia, muda Dios los reinos de unas gentes a otras». Esta sentencia se podía aplicar tanto a los Austrias como a los godos. Para el entristecido Saavedra, aquella era una certeza insuperable.
A los ojos de Saavedra, todavía había algo más misterioso y telúrico que escapaba al poder de los seres humanos. Este sentimiento de asistir a un destino fatídico, extendió la leyenda más interesante acerca de la caída de los godos. Al inicio del siglo XVII era muy conocida y la narró el jesuita Juan de Mariana (1536-1624), en su Historia de España. Pero en realidad la tomó del arzobispo de Toledo, el navarro Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), que escribió una historia sobre las Cosas de España hacia 1243. La leyenda es como sigue. Al parecer, existía en la ciudad del Tajo un palacio encantado que se mantenía cerrado con fuertes cadenas y candados. Nadie podía entrar en él, pues cuando la puerta fuera abierta, España sería destruida. No hay más noticias acerca de por qué esto era así. Saavedra da el texto latino de esta leyenda, porque quiere demostrar que él no se inventa nada. Simplemente nos narra un tabú. No se debe abrir la puerta del palacio. Esa es la ley. Hay un arcanum, un secreto que no se puede romper. El destino de España depende de mantener cerrado ese secreto. Si se abre la puerta, todo se hunde. Rodrigo, en esta leyenda, se muestra no como el rey adúltero y descontrolado en su lascivia, como Felipe IV. Su dificultad para ordenar sus pasiones se concentra en esta incapacidad de mantener el tabú del palacio cerrado. Él lo abrió. Saavedra identifica el motivo: pensaba encontrar grandes tesoros. Otra leyenda sobre los godos nos ofrece la tesela complementaria del puzle. Se creía que el rey Alarico, en el asalto a Roma del 410, se había hecho con el arca de la Alianza, llevada a Roma por el emperador Tito cuando destruyó el Templo de Jerusalén. Se decía que Tariq convenció a su califa de la importancia de España porque envió a Siria una pata de oro de la mesa del arca. Todavía Carlos Saura rodó en 2001 una película sobre el asunto: Buñuel y la mesa del rey Salomón.
Quizás eso es lo que buscaba don Rodrigo al abrir las puertas del palacio de Toledo. El caso es que el rey no encontró nada de esto. Solo halló una caja y dentro un lienzo. El rey lo extendió y vio dibujados unos hombres extraños. Debajo se decía: «Por estos se perderá España». Mientras Rodrigo miraba perplejo este maravilloso anuncio, Tariq atravesaba el estrecho de Gibraltar. Unos días después, el rey godo reconocía, en los africanos que lo derrotaban, a los hombres dibujados en el lienzo toledano.
Deseo hacer referencia a un último uso histórico de la leyenda, anterior todavía a Saavedra Fajardo, pues viene del siglo XVI. Un clérigo que había estudiado en París, al llegar a arzobispo de Toledo, tras ser preceptor del infante Felipe II, y cambiarse el nombre de Guijarro por el de Silíceo, conocía estas historias. Sin embargo, Juan Martínez Guijarro, o Silíceo (c. 1486-1557), estaba dispuesto a hacerle frente de forma valiente. Eran tiempos de optimismo y confianza y él tenía ideas muy claras acerca de lo que se debía hacer para que la gente extraña no se hiciera con España. Por eso deseaba ver el rostro verdadero de los que podían perderla. Este hombre elaboraría los estatutos de limpieza de sangre de 1547 por los que los judíos y su descendencia no podían alcanzar cargos públicos. Pues bien, en la cima del poder de España, todavía reinando Carlos V, Silíceo ordenó romper el tabú y contrató una partida para explorar la cueva que estaba bajo el suelo de la iglesia de San Ginés. El hecho, que tuvo lugar en 1546, fue muy comentado y hay diversas versiones que Jacques Lezra ha citado en su libro Materialismo salvaje. En todas ellas, los espeleólogos descubren muchas estatuas y, sobre todo, una grande de bronce encima de una mesa que, al ser mirada, se cae y se rompe. Los hombres, despavoridos, huyen y al salir de la cueva enferman y mueren. Quebrar el tabú destruye la estatua de bronce, símbolo del poder, y mata a quienes han violado la prohibición. No aparecieron pintados rostros semíticos en sitio alguno pero Silíceo, un año después, con sus estatutos, identificó a los judíos conversos como aquellos que debían perder España. Por eso no podían ocupar cargo alguno.