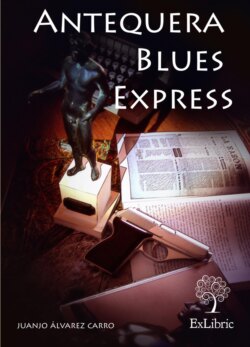Читать книгу Antequera Blues Express - Juanjo Álvarez Carro - Страница 11
El duende del Gitanillo
Оглавление22 de mayo de 200_
Luisillo llevaba en la mano tres anillos de oro enormes. Sólo tres. Uno por la familia de su padre y otro por la de su madre. Del tercero hablaba poco o nada. Exactamente lo mismo que se sabía de él. Echaba una mano en la tienda de antigüedades de sus tíos, los Soto, cada vez que podía. Y en la de Canales. Al principio porque los inviernos eran largos y las “velás” no salían, pero tiempo después, cuando el Luis ya se había hecho un nombre dentro del cante, lo hacía porque se lo debía a sus tíos, y la tienda se llenaba de calés, sólo por verle en ella y charlar un poco con el nuevo valor. Pero Luis se había granjeado la fama de poco hablador, con lo cual cuando el muchacho abría la boca y lo hacía para alabar un objeto antiguo de la tienda, éste adquiría un valor añadido indiscutible. La mayoría del tiempo lo pasaba en el taller, que se le daba mejor que la venta.
Decían que el muchacho llevaba el duende en la cara. Pero en la cara se llevan pocas cosas. En tal caso, cicatrices, el rastro de la estirpe en la nariz grande o los ojos de la abuela, tal vez un leve recuerdo a un antepasado, como quizás la mirada perdida de uno de los tíos. En ese reparto que el azar impone, a Luis le había tocado la mejor quizás de las herencias, que, en la mayor parte de los casos, uno no tiene más remedio que llevar como una maldición. Luis había heredado el porte de su abuelo. Nada descriptible en palabras, sino más perceptible en la paz que parecía contagiar a su paso. Era aquel un rastro denso, más largo y ancho que su cuerpo delgado y elegante. Jamás prisa. Jamás una voz más alta que otra. La mirada franca y clara, la mano firme y segura en las presentaciones. Y un andar acompasado al ritmo cardíaco, ajustado al diástole y sístole que quisiera la anatomía de su bomba del sentir, grande con los suyos, chico con los niños, largo con los flamencos, y justo con los negociantes. Y pocas, muy pocas palabras.
A veces, a algunos Luis les parecía torpe. Otros no entendían su parquedad o la confundían con grosería. Y él solamente cantaba. Él solamente quería cantar. Entendía la vida como ese rato que transcurría mientras templaba y terminaba su cante, una hora después. Lo demás era un tránsito lento y sin sentido hasta la próxima vez, hasta el siguiente escenario, donde regresaría a la vida.
Mientras tanto, su alma de anatomía flamenca permanecía en constante parada cardio-respiratoria y encefalograma plano como la vega de Antequera. Y mientras tanto eso no sucedía, sus manos hacían cestas o devolvían el soplo de vida a algún mueble viejo, como si entendiera el lenguaje en el que le hablaban para transmitirle sus males, los dolores y las penas. Como si Luis se hallara a las puertas de un autismo al que no terminaba de entrar, ni dejara asomarse para evitar desencadenar un tratamiento, un proceso de cura.
Luis andaba por aquel entonces preocupado con el quiebro de la voz. Matt recordaba cómo, aún jovencito, se le aflautaba incómodamente a veces, sin dejarse domeñar a gusto. Pero el Luis se aplicaba metódicamente al arte de romperla con mañas viejas del gremio. No quería fumar, ni beber, pero no le había quedado más remedio que plegarse al designio del ramo, dando por válidos a aquellos dos recursos. Los acólitos le prometían que con un par de veranos de galas, la voz estaría en su sitio, con un poco de suerte. Pero él comprendía —era joven pero no tonto— que alguno de los palos todavía se le negaba, aunque lo atribuía a la juventud y a la falta de rodaje. Lo cierto es que los palos se podían mezclar un poquito últimamente, entre las disonancias que se permitían algunos tocaores jóvenes, y la libertad que se daban a sí mismos los cantaores. A veces se podía perder un poco el tempo sin que los flamencos doctores se escandalizaran... mucho. Una bulería en tiempo es requisito antiguo, pero permite más margen. Una malagueña o una medio granaína son menos tolerantes, pero perdonan más al cantaor si es bueno. Ni hablar de tolerancias ni márgenes con una soleá o una alegría.
La cosa era que Luis estaba ya empezando a sentirse cómodo en casi todos los palos. No hacía mucho que el “Niño” había recibido el aprobado, en forma de silencio, de parte de Juan Hatero, el comentarista de flamenco en la radio local y arcipreste del arte en muchos kilómetros a la redonda. La confirmación del chavea había llegado tras un concierto en la velá de San Juan, en el patio del convento de San Zoilo de Antequera. Sin miedo ni dudas, Enrique de Melchor le ofició de coadyuvante para que el muchacho se pusiera a hacer nudos de cestería en las gargantas de los allí presentes. Sin mediar palabra, con cincuenta invitados contados por las sillas, las justas y exactas, Juan extendió un brazo y dio una palmada en la mejilla a Luis, después de apartarle la melena. Con el gesto, le daba el bautizo y la bendición paya, que en su momento barruntara el Camarón. Los calés ya lo habían refrendado en boca del santo varón. Hatero le daba el bautizo definitivo en el cante payo.