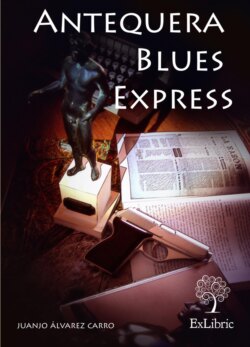Читать книгу Antequera Blues Express - Juanjo Álvarez Carro - Страница 14
The way to ruin is
always down hill*
ОглавлениеEstudios Antequera Blues Express
30 de junio de 200_
07:00 h
La puerta del estudio casi se estaba cayendo con los golpes que le daban. Matt no podía bajar más rápido las escaleras para abrir a Canales. No sonaba como las otras veces, ya que la voz del calé parecía desesperada. Llamaba a gritos. Y no es que los gritos no fueran frecuentes en Canales, pues no acostumbraba ser persona paciente —y menos con Matt— pero era extraño que llamase tan temprano por la mañana. Con esa urgencia no se llama para contratar una amplificación, ni para traer un regalo. Malo, aquello debía de ser malo de verdad.
—Abre la compuerta que tengo que meter el coche dentro, Matt —le dijo sin esperar a explicarle. Pero, claro, eso de las explicaciones era un formalismo al que Matt había renunciado hacía años con Canales.
El calé entró marcha atrás en la nave con tanta prisa que rozó el costado del Jaguar contra la pared. Asombrosamente, parecía no importarle y al bajarse, se mostraba muy nervioso. Había olvidado abrir el maletero y tuvo que volver a entrar en el coche para pulsar la tecla al lado del volante. Canales venía muy agitado, sudoroso, como jamás se habría dejado ver en público.
—Mira, Matt. Necesito que me guardes esto aquí unos días. Ya vendré por ello.
Cuando lo bajaron del coche, Matt pudo ver un paquete alargado, hecho con papel de embalar marrón, y atado con cordel. Era pesado, y pudieron colocarlo en un rincón a duras penas entre los dos.
—No lo abras ni le digas a nadie que te he traído nada. Guárdalo bien y que no se entere nadie.
—Pero ¿qué hago? ¿Quieres que lo esconda o qué?
—¡Guárdalo, joder! ¡Mételo en algún sitio donde nadie lo vea! Yo vengo por él mañana o pasado. Y que no lo vea nadie, Matt. Hazme el favor.
Montó en su Jaguar y se alejó a toda velocidad. Eso sí que formaba parte de lo habitual en él. Y Matt se decidió a dar a Canales el margen de confianza y de tiempo que se merecía: el suficiente para dar la curva y verle desaparecer por detrás de la nave, antes de volverse hacia el bulto para abrirlo.
El paquete no era perfecto ni el embalaje estaba protegido contra curiosos, con lo cual Matt tardó escasos segundos en desenvolverlo sin dañar irremediablemente el papel. Pudo ver una figura metálica, parecía de bronce, alrededor de un metro y medio, más o menos. Representaba una figura juvenil, en una postura agraciada, que recordaba claramente al Efebo de Antequera. Todavía estaba muy sucia y apenas se le veían pequeños espacios limpios de tierra u óxido. Umm. Restos arqueológicos. No era nada extraño que Canales anduviera con restos arqueológicos. Lo que le sorprendió a Matt era la prisa y el nerviosismo con que se condujo. Aquello debía ser un paquete gordo. Bien gordo. De sobra, Canales era archiconocido por tener, comprar, llevar, vender y hacer todo aquello que se pudiera hacer con restos arqueológicos desde siempre. No en vano tenía fama de gestionar una de las tiendas de antigüedades más conocidas de Andalucía. Su familia estaba en el ramo desde hacía varias décadas, con lo cual su patrimonio artístico y crematístico era proverbial. Y jamás Canales se había dado la menor prisa por esconder algo ni había derramado la más pequeña de las gotas de sudor por escamotear ningún paquete de los que él manejaba habitualmente. Madre mía, pensaba Matt. Canales se está haciendo viejo.
Hizo un intento de mover el paquete y tanteó cuál era el peso. Bueno, unos cuarenta kilos. Sin mucho cuidado lo arrastró hasta una de las paredes. Detrás de esa pared había un cuartucho de limpieza que Matt había agrandado hacía unos meses. Los paneles de madera que usaban para colocar por las calles programas del festival de blues, tapaban la entrada del cuarto. Además había colocado mamparas de madera para la insonorización general de la nave, así que el cuarto de limpieza apenas se veía, salvo que se supiera que estaba ahí. Además, desde su reciente divorcio, apenas lo utilizaba. Para poder hacerlo, cada vez que le daba por limpiar, tenía que apartar uno de esos paneles manualmente. Hasta allí arrastró como pudo la figura y la metió de pie, encima de un viejo amplificador que guardaba más por amor que por necesidad. Entonces cubrió la figura con una manta mugrienta. Al terminar de extender la manta para no dejar rincón a la vista, cerró la puerta mientras pensaba: “Un día de estos se la busca y me la busca a mí también.”
Más tarde, cuando se subía a su maltrecho Mercedes azul agua, se vio a sí mismo haciendo algo que siempre había querido hacer. Mirar a su alrededor y asegurarse, como en las películas policíacas, de que no había nadie en la calle. Mientras pasaba por delante de las naves de la Azucarera, todas iguales a un lado y a otro, imaginó las surrealistas tramas de Los Vengadores, la serie inglesa de los sesenta. O envuelto en una historia de perseguidos, como en Topaz o en Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock, o cualquiera de la películas de la Guerra Fría, de las que tenía una completa colección. Pero cuando hacía stop para incorporarse a la autovía, de vuelta en la realidad, vio por el espejo a dos hombres en moto salir de ninguna parte, que le adelantaron haciendo rugir de vueltas una potente y ligera Laverda.
Matt llevó el Mercedes hasta la gasolinera de los Dólmenes, donde se detuvo a comprar una bombona de butano. Cuando la estaba cargando en el maletero se pilló un dedo con la base de la botella y emprendió la retahíla más reconfortante de tacos e improperios que había podido articular: laostiaputaqueterremilparió. Era un préstamo de urgencia que había importado del argot taquero de allende los mares. Contagios del asistente que se había buscado, un platense de la provincia de Buenos Aires, ingeniero de sonido, con menos papeles que un coya del altiplano.
La retahíla no conjuró el dolor, ni la humillación mísera de recordar tarde, que ya no necesitaba butano en el estudio. Que eso era, antes del divorcio, lo que debía hacer en su casa cuando la última parte de la ducha era fría. En su nueva vivienda del polígono usaba un termo eléctrico, instalado por el bajo consumo de agua caliente presumible en un estudio blusero. Y aquello era indicio de que la eficacia teórica del calentador eléctrico estaba siendo superada de manera cotidiana e irremisible. En invierno habría que ducharse con agua fría, o no ducharse. O, claro estaba, comprar un calentador nuevo. Laostiaputaqueterremilparió. Y se guardó lo que el empleado de la gasolinera le había reintegrado por la compra frustrada, comiéndose —de paso— la sonrisilla socarrona del mismo, al recordarle que para llevarse una bombona llena, hay que traer la vacía. Laostiaputaqueterremilparió.
El dolor del dedo le llevó a pensar en los tirones de coleta que Canales le había dado. Y ahora, el misterioso paquete que había de guardar. No había muchas razones para aquel estado de nervios con que se había conducido, más que el que se estaba haciendo viejo y quisquilloso. O quizá… Tal vez había llegado aquello de lo que alguna vez le había hablado. ¿Sería eso?
Bien podría ser eso. Claro que sí. La única vez, la recontraúnica vez que Matt había visto a Canales emocionado, sentimental de verdad, fue una vez en Córdoba, hartos de amontillado, claro está, pero profundamente conmovido. Fue en esa ocasión cuando le había enseñado una foto en la que aparecía un hombre mayor, con una boina y sentado junto a una figura de bronce, en un jardín de Galicia. Canales aparecía junto a él, muy sonriente y muy joven. No había explicado gran cosa sobre quién era aquel anciano gallego, ni qué ciudad o lugar era aquel en que habían sacado la foto.
—Cuando este hombre lo quiera, mi historia va a cambiar. Y con mi historia, la de la ciudad.
No más que eso. Poco más que una redundancia sobre lo mismo, mostrando cómo la borrachera se hacía dueña de la situación, del léxico y de los músculos de articulación lingüística.
Por tanto, la única razón para ver a Canales perdiendo los guarros debía de ser lo que aquella foto mostraba. U ocultaba, más bien. ¿Qué sería aquello? Solamente se le ocurría una posibilidad para averiguarlo. Y debía aprovechar lo que pudiera para intentar sacar alguna tajada: ver a su acreedor tan nervioso, debía, por necesidad, ponerlo nervioso también a él. Así que no iba a quedar más remedio que preguntarle al Luis.
¿Cómo había venido a comprar una bombona? ¿Qué clase de cortocircuitos mentales estaba padeciendo ya para cometer esos errores? Divorciado, dolorido, endeudado. Cuántas des había últimamente en sus confesiones con el páter Antonio. Desconsolado, descorazonado, desmembrado, desorientado.
La única respuesta que le dieron apareció en una canción de Muddy Waters, que decía: Remember, son, the way to ruin is always down hill. También lo decía su madre. Al fracaso se va siempre cuesta abajo. Solo que con acento del Henchidero de Antequera.