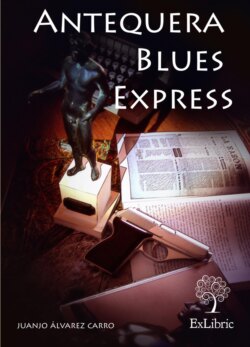Читать книгу Antequera Blues Express - Juanjo Álvarez Carro - Страница 16
Pili, el picoleto de Atxuri
ОглавлениеAntequera, 1 de julio de 200_
13:00 h
Azpilcueta no daba crédito a lo que veían sus ojos. Tampoco a lo que su nariz se empeñaba en indicar. No. El corazón iba a estallar de un momento a otro. La morcilla que el camarero se empeñaba en servir en aquellos cuencos de barro olía a un rancio mortal. Más de una vez se había dicho a sí mismo que era raro. Una excepción en medio todas las reglas que se le ocurrían. Él mismo se lo repetía con frecuencia y los demás procuraban recordárselo cada vez que podían. Que era raro ver a un bilbaíno de Atxuri, vestido con el verde benemérito, en el Cuerpo. Ya era raro por sí que hubiera aceptado sin rechistar destinos que no fueran cerca del País Vasco. Ya era raro que no hubiera seguido el destino familiar, dedicado en cuerpo y alma al fogón y a los delantales blancos. Pero que aquel camarero capullo quisiera colarle morcilla rancia con su apostura de simpático-gracioso, mintiendo debajo del bigotillo aquello de “recién traídas de Burgos”, y no le dieran ganas de sacar la Star reglamentaria y endiñarle a aquel bocazas un tiro entre ceja y ceja. Eso sí que era raro.
Últimamente andaba raro todo él. Se había vuelto más tolerante y compasivo que de costumbre. Pero claro, pensaba él que, en primer lugar, lo del tiro en la frente no hubiera sido bien recibido por sus superiores, pues tenían de él un alto concepto. En lo relativo a las artes culinarias, se entiende. Era un talento que el guardia desplegaba de vez en cuando entre ellos, entre los mandos y sus colegas, preparando platos con maestría. Y regados con un vino misteriosamente exacto para cada ocasión.
—Tranquilo, Jabo. No le des el tiro aquí en público —solía tranquilizarle Emilio Amaya, su compañero de servicio, procurando que el camarero se enterara bien—. El tiro se lo damos luego, de noche. Así no tengo que denunciarte.
Salvo por aquel gracioso con traje de camarero, la vida pasaba delante de sus ojos con la apacibilidad de las vacas en las praderías del norte, ignorantes de la presencia de alguien que observa agazapado en la arboleda. Será por la edad, pensaba para sí Azpilcueta. Pero se mostraba proclive a dejar pasar el episodio y zanjar con un pelillos a la mar el asunto de la morcilla. Venirle a él con material rancio, a él, que había visto la luz casi en Burgos, entre el condado de Treviño y Álava. Así se lo narraba cada vez que podía a un complacido Pepe Toro, el dueño del Nº 1, árbitro y juez de línea en cosas del yantar y también con las cosas del buen hacer hacia el prójimo en Antequera—.
Y el móvil sonó. Sólo faltaba el móvil —pensó— ahora que ya había conseguido, en casa de Toro, enviar a aquel camarero a lo más hondo del olvido.
—Sí, dígame. A sus órdenes, mi comandante.
La voz del comandante Velasco sonaba siempre escueta, militar y casi espartana, por tanto. Pero conseguía transmitir casi la misma frialdad que mostraba también en la comunicación en persona. Sin embargo, hacía notables esfuerzos por aportar la mayor cantidad de datos en el menor espacio posible. Así, el mando puso al corriente a Azpilcueta del sitio a donde debía dirigirse de inmediato.
Javier Aingueru Azpilcueta había crecido en Atxuri correspondientemente rodeado de la realidad dura, sin contemplaciones, de los setenta y ochenta. No había conocido a sus verdaderos padres ya que Javier Azpilcueta Iribarren y su mujer lo habían adoptado cuando tenía cuatro años. El pequeño bar que regentaban allí en los aledaños de Bilbao sus nuevos tutores se convirtió en el mundo sin vallas para el niño. En aquella tasca se encontró el pequeño Aingueru con la luz de los descubrimientos. Cuatro años en la inclusa daban para poca escuela en lo académico, pero mucho de sí en la verdadera escuela de la vida. Los padres dedicaban entonces todo el día a la taberna y poco en realidad a su nuevo hijo. Javier Azpilcueta quiso enderezar las pocas maneras del niño con la disciplina que le habían aplicado a él. Otro de los descubrimientos que hizo tras la barra fue la disciplina de la resignación. Y cada vez que tocaba ración de disciplina, habituado a rehuirla en la institución de donde le habían sacado, el niño solía esconderse bajo el mostrador en sus escapatorias, en una esquina de difícil acceso para los adultos, con lo que conseguía alejarse de las iras de su padre adoptivo. El niño usó el escondite mientras pudo, hasta el día en que el crecimiento lo convirtió en algo imposible.En una de las ocasiones en que el niño descubrió que ya no cabía y su padrastro le había pillado en el intento, le dio la paliza más grande de su vida.
Aparte de los golpes y el sabor seco y ácido de la sangre, había algo que el muchacho recordaba con claridad de aquel día. Y era una voz. La voz que gritaba desde atrás entre cada fustazo que le atizaba su padre adoptivo. No era su madre, sino que aquella era una voz masculina, “ya está bien, Jabo, ya está bien, por Dios”. Tardó meses en averiguarlo, pero dedujo que aquella voz debía ser la del sargento Oleiros, de la guardia civil. El niño Jabo no lo supo hasta meses después porque Oleiros iba de paisano casi siempre. El mismo hombre que le abordaba a veces en el parque, para preguntarle cómo estaba y que de dónde sacaba aquellas magulladuras que llevaba siempre.
Una tarde en que Aingeru, Ángel, que era el nombre que traía del orfanato, se hallaba escondido en el mostrador, pudo escuchar la violenta conversación de aquel hombre y su padrastro. Fue una conversación de voces y puñetazos en la mesa. Recordaba retazos en los que se oía “Jabo, te voy a denunciar” y “métete en tus cosas y déjanos en paz, txakurra”. Pero aquel hombre no había dejado de preguntar al niño en la plaza y en la salida del colegio, o los domingos en la ría. Incluso más de una vez, le había llevado a su casa para curarle, o a comprarle alguna cosilla para olvidar los acontecimientos…como unos soldaditos, vaqueros e indios de plástico.
Un domingo por la tarde el niño se había escapado de la casa de sus padres e iba con la cara hinchada por el lado izquierdo, con pequeños derrames en la oreja y en la mejilla. El sargento Oleiros se cruzó con el chaval y le invitó a su casa, donde su mujer le hizo una pequeña cura. Cuando terminaron, Oleiros llevó al niño a urgencias para que le echaran un vistazo. Allí una doctora paisana le extendió una certificación para regresar a las siete de la tarde al bar de Azpilcueta. Tras besar al niño, la madre pidió, suplicó y se deshizo en ruegos o disculpas a Oleiros con el fin de que se marchara y les dejara en paz. “Por favor”, añadía la mujer con llanto contenido. El sargento conformó como pudo a la mujer, pero no se marchó sin antes mantener un breve encuentro con Azpilcueta en la acera de la taberna, en el que el niño pudo ver cómo le enseñaba la certificación mientras le susurraba algo al oído.
Varias semanas después, un domingo a las cuatro de la tarde, el juez levantaba el cuerpo del sargento Oleiros, muerto por un disparo en la nuca dos horas antes, mientras bebía una cerveza en la tasca de Azpilcueta. Sin rastro del asesino. En Atxuri, en el durísimo Bilbao de 1981, Aingeru Azpilcueta juró no olvidar nunca, mientras le durara la vida, a aquel hombre que una vez lo había llevado al hospital y a su casa para curarle los golpes de su padre.
Por la rendija de la madera bajo la barra, vio cerrar la puerta al último de los hombres que levantaron el cuerpo de Oleiros. Cuando su madre le convenció para que saliera del escondite, se dio cuenta de que el niño, todavía temblando por lo que acababa de presenciar, sostenía algo en la mano: casi aplastaba con su escasa fuerza a un vaquero de plástico con la estrella de sheriff pintada en plateado.