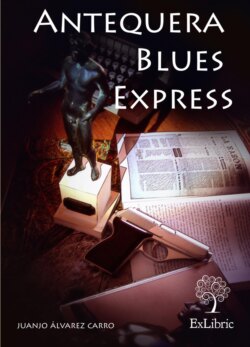Читать книгу Antequera Blues Express - Juanjo Álvarez Carro - Страница 12
Hotel Antequera Golf
Оглавление28 de junio de 200_
18:00 h
Canales abrió el móvil con desgana, porque lo tenía todavía en la chaqueta, allí colgada en perfecto estado de revista, muy cerca de su rostro. Así le había dado tiempo a sentir las vibraciones junto a su mejilla, en medio de los jadeos que le producía la rusa. Nadja, de uno ochenta de estatura, le daba calma con sus manos sobre aquella desesperada espalda, en el gimnasio del Hotel Antequera Golf.
—Sí, dime —contestaba tuteando al interlocutor con independencia de su identidad. Es la costumbre de quien manda y está habituado a que se le consulte vía teléfono sobre cualquier duda profesional o comercial.
—¿Dónde me dice? Ajá. Voy ahora para allá.
Pagó a Nadja con desabrimiento, malhumorado por el fastidio de tener que vestirse rápido, pero se volvió acordándose de que había que ser simpático con ella, o no habría más espalda calmada por las manos de aquel ángel. Sonaron dos llamadas más, aunque él había arrancado el Jaguar y se consideraba ya trabajando, así que el de las llamadas tendría que esperar.
Tomó dirección a Sevilla en el cruce de la Verónica, y después, ya en el cruce de la autovía, giró hacia Campillos. Quince kilómetros más adelante, un Range Rover verde le esperaba en la carretera, detrás de la vía, en la Colonia de Santa Ana. Canales aparcó allí el Jaguar y montó en el todoterreno. Pero Márquez no quería llevarle a esa finca al oeste, sino a la que se hallaba de camino a Córdoba, al norte de la ciudad. Era una precaución para asegurarse de que Canales viniera solo. El Range Rover volvió a tomar la autovía hasta llegar al nuevo nudo. Allí se desvió hacia Córdoba. Pronto se metieron en el campo hasta que llegaron al punto del hallazgo, como a quinientos metros de la carretera.
Márquez llevaba meses haciendo algunos destierres en sus fincas para allanar y estaba instalando riego de goteo en sus chacras. El tractor estaba parado y el conductor se fumaba un cigarro sentado bajo la sombra de la chaparrera. Jaime Gil Márquez llevaba sus RayBan colgadas y en el bolsillo de la camisa. Se las puso mientras andaban hacia el punto que les marcaba la pala excavadora detenida en medio del labrado. Al llegar al lugar hizo una señal con el dedo a Canales, para que viera en el fondo del hoyo el motivo por el que la máquina se había detenido. Un reborde cuadrado asomaba desde las sombras. Una de las uñas de la cuchara se había clavado en punta sobre el objeto y casi lo había partido. Márquez, quien seguía de cerca los trabajos en el momento del hallazgo, había mandado al conductor detenerse.
Canales miró al tractorista, luego dirigió su mirada hacia el terrateniente, haciéndole una interrogación muda sobre la fidelidad del maquinista.
—Puedes estar tranquilo —contestó Márquez.
Decidieron que habría que esperar a la noche para acabar de destapar aquello. La carretera no estaba muy lejos y era fácil que alguien pudiera mirar hacia ellos. Ya sabían de sobra lo que significaba hacer hallazgos en las propiedades. Un parón en la actividad, demoras en la excavación, retrasos en la valoración, recursos de diferentes organismos, para apropiarse de los yacimientos, y por fin, pérdida de derechos sobre los terrenos si el encuentro suponía un importante descubrimiento arqueológico. La pesadilla de cualquier propietario, en pleno ataque del virus de la especulación.
Cuando llegó la hora, sobre las nueve de la tarde, Canales se presentó con un primo suyo, acostumbrado a esos menesteres, para excavar adecuadamente los restos. El primo trabajaba habitualmente en yacimientos arqueológicos y tenía los conocimientos adecuados para proceder correctamente, en sentido legal o el contrario. El tractorista y el propio Márquez habían despejado todo lo que les había sido posible, hasta el regreso de Canales. Según la excavación hecha, la figura debía tener unos ciento cincuenta centímetros de largo, excluida la peana de mármol o granito. El que parecía ser el perito hizo un comentario seco y rápido:
—No nos vale la figura sola para su datación. Necesitamos ver algunas cosas más del entorno.
Gil Márquez puso cara de disgusto. Nada más lejos de sus deseos que la posibilidad de que aquello se convirtiera en un yacimiento, con equipos de prospección y curiosos incluidos. Márquez cogió del brazo a Canales e hizo un aparte con él:
—No. No podemos montar aquí un laboratorio ni un campamento, macho. No me jodas. Te he llamado, Canales, para que no me jodan.
—Tranquilo. Yo sé lo que me hago —contestó Canales muy excitado.
—Te estoy diciendo que no quiero ver a nadie en esto...
—Tranquilo, Jaime. Ha hecho usted bien en llamarme —intentó calmar Canales al terrateniente—. Mire. Lo que hacemos normalmente es poner unas vallas como las que se usan para las prospecciones de agua. Como si estuviéramos haciendo un pozo. Podemos traer el camión de perforación y lo hacemos en pocos días. Fin de semana incluido y poco ruido. ¿Vale?
—Vale. Todo lo que tú quieras, mientras esto no se convierta en un yacimiento de la universidad, ¿me entiendes? De esto sólo podemos saber tú y yo. Y éste, que ni pestañee.
—De eso me encargo yo —aseguró Canales con esa voz tan llena de razón que se le ponía cuando alguien intentaba dudar de su talante y profesionalidad, algo que para nada era descabellado, si se había hecho un seguimiento a su currículum vitae. Pero Canales siempre mostraba lo cabal de su palabra, enseñando un aspecto tan afectado como artificial. Pensaba que luciendo sus trajes y gafas de Armani, su Jaguar, su Rolex, los zapatos Clarks que lustraba con las cortinas de los bares y restaurantes que visitaba, le granjearía el respeto y la consideración de la audiencia. Sin pensar que lamentablemente, su imagen era tan falsa como las marcas que vendían muchos en los mercadillos. Y el Jaguar era de segunda mano. No era más que una reproducción patética de su propia industria. Tras un rato de silencio e intercambios de miradas entre Canales y su perito, tuvo que salir al paso de la inquietud que mostraba el dueño del terreno.
—Escúcheme, señor Márquez. Este chaval tiene que datar un objeto que parece muy valioso. Pero lo será más o menos según le dejemos trabajar con precisión. Y para eso necesita que le dejemos otear lo que hay alrededor de la figura. Tenemos que excavar más de lo que vemos ahora.
El propietario se mostró mansamente de acuerdo, aunque con las reservas propias de quien ve en ese juego pocas posibilidades de ganar, como las que tendría un novato pardillo sentado a la mesa de timba, a merced de la inmisericorde veteranía de los otros tahures. La excavación continuó al día siguiente hasta abrir un foso de cuatro metros de diámetro alrededor de la figura que ya anunciaba ser de bronce. Con las picas, los pinceles y las escobillas de su labor fueron destapando algo parecido a una peana de mármol y otras pequeñas piezas de valor impreciso, pero indudable, decía el especialista. Por los gestos de su cara, Márquez quería dejar claro que aquel hallazgo no hacía más que empeorar su situación a cada barrido, a cada centímetro de bronce antiguo que quedaba al descubierto, en un momento ya de por sí delicado para él.
Canales y Márquez se fueron a tomar algo al Faro, a tiro de piedra de la excavación. Cuando les llamaron para decirles que habían extraído la figura totalmente, se presentaron como una exhalación en el lugar para averiguar lo que pudieran de primera mano y en la voz del experto. La datación a simple vista podía corresponder a la del Efebo de Antequera, con el que había similitudes en tamaño, estilos, fundición. Pero había otras características que, en un principio habían confundido al propio técnico, como por ejemplo, la profundidad a la que se hallaba el objeto o la ausencia de más restos de construcción. O los restos de escombros en los que el bronce estaba envuelto. Parecía que el efebillo había sido enterrado a propósito, en una especie de caja de cerámica rellena con piedrecillas y restos de cerámica rota o fragmentada. Pero todavía era prematuro hacer cualquier valoración, aún pendiente el análisis del primo de Canales, no averiguarían nada concreto sobre la datación ni el valor del hallazgo.
—Oye, Canales. De lo que salga de esto dependen muchas cosas. Ya lo sabes. Sólo te repito que no me jodas.
Canales le devolvió la mirada de alguien ofendido, a sabiendas de que era uno de sus gestos de actor, de los que él componía para la peña de incautos que creían estarle comprando algo de mucho valor en una de sus tiendas. Pero aquella noche entrevió algo nuevo en la mirada de Márquez, una mezcla de nerviosismo e inquietud algo sobreactuada, a juicio del Canales habituado a la comedia del mus. En la cabecita se le desataron varias alarmas: las secciones de disfraces cerraron, los departamentos de lenguaje socorrido de emergencia se silenciaron. Tan solo se abrieron las ventanas de los ojos, mucho, muy atentos a lo nuevo de aquella escena. Estaba descubriendo a alguien que hablaba el mismo lenguaje que él, oteando las orejas de un lobo insospechado. Le acababa de llegar, de repente, como al hocico de un galgo en medio del campo, un tufillo raro, nuevo, no identificado con precisión, pero que no se podía ignorar.
Era lo mismo que había sentido ante la mirada de un anciano, exactamente la misma que, no hacía mucho, le había desarmado con una facilidad pasmosa de toda aquella artillería gestual y postural de la que hacía gala en su negocio, que se había disuelto como papel en el agua de los ojos de aquel viejo, sombrero y bastón en mano, sentado ante él en un pazo gallego.