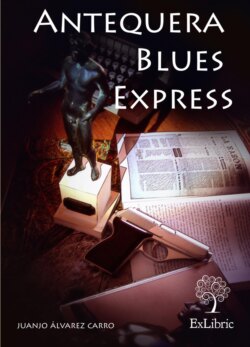Читать книгу Antequera Blues Express - Juanjo Álvarez Carro - Страница 8
Estación de AVE
Santa Ana-Antequera.
ОглавлениеCarretera de entrada al aparcamiento
2 de julio de 200_
00:08 h
La bomba hidráulica de la dirección chillaba como un guarro al morir. Sobre el volante, las rueditas del logotipo de Audi daban vueltas enloquecidas, pero aún así la maniobra era tan lenta que parecía que la dirección asistida —jamás había estado tan dura, pensaba— se hubiera estropeado. Hasta las cubiertas del todoterreno Q7 chirriaban, pero es que eran nuevas y giraban en seco sobre el asfalto. Es lógico que estén duras. Pero lo que no dejaba de lamentar era haberse aproximado tanto al coche de adelante cuando se habían parado. Si hubiera dejado más espacio, ahora no tendría que hacer esta lentísima maniobra de marcha atrás para salir. Pero tampoco tenía mucho espacio hacia atrás sin tocar el guardarraíl. Al acercarse y parar tras el Jaguar que llevaba ella se había arrimado tanto al quitamiedos que cuando se dio cuenta ya era tarde. Para colmo de males, se habían detenido en la raqueta de entrada a la estación, donde el guardarraíl es curvo. Cuando ella venga a montarse no podrá abrir la puerta. Joder. Las manos sudadas no le facilitaban el movimiento. Si avanzaba, iba a tocarse con el Jaguar delante, y si hacía marcha atrás, tocaría con el metal del quitamiedos. Pero lo que había ocurrido en realidad, era que cuando la mujer se bajó del Jaguar, el coche del muerto se iba hacia atrás hasta topar con el Audi Q7. Claro, razonaba él, es que se ha dejado el Jaguar en punto muerto. Ahora, sentada en el asiento de atrás del conductor, ella le urgía:
—Joder. Pareces un novato. Dale un empujón al coche y vamos ya.
Le dio igual golpear el guardarraíl con la defensa trasera. Incluso empujó un poco con todo el caballaje del Audi. La rueda trasera derecha patinaba y rebotaba con violencia mientras empezaba a echar humo. Entonces puso la palanca del cambio en D para salir. Arrancó tan deprisa que no calculó la trayectoria. Con el morro ya fuera, volvió los aritos de Audi a derechas para centrarse en la carretera. Arrancó con toda la fuerza, pero acabó clavando la afilada esquina trasera del Jaguar en sus dos puertas derechas. ¿Había enderezado la dirección antes de tiempo? No, es que el puto Jaguar del muerto se había vuelto a mover hacia atrás al no hallar el apoyo del otro. Desde el Audi Q7 se veía cómo la cabeza del muerto, sentado en el asiento trasero del Jaguar, se movía de lado a lado durante el momento en que el culo del Jaguar se iba clavando en las puertas del todoterreno.
Con todo aquel manoteo inútil, tratando de mover el volante para la maniobra hacia atrás, no se reconocía ante tanta ineptitud. Todavía estaba aterrado. Aterrado por la situación, por el muerto, por la maniobra, el puto Jaguar que no dejaba de venirse hacia él, suelto sin marcha ni freno. Parecía que aquel gitano playboy trasnochado se empeñaba en amargarles incluso después de muerto. ¿Qué había ocurrido en realidad para hallarse en aquella señal de stop, esperando a que pasara el coche que venía por su derecha, indeciso, sudoroso hasta la exasperación y deseando arrancar incluso sin esperar a que pasara aquel inútil, lento del bote? ¿Cómo podían haber llegado a esa pesadilla, sin haberlo previsto? Con el muerto allí mismo, medio tirado ya en el asiento trasero de su coche, lo mejor era dejarlo allí, en el Jaguar y alejarse cuanto antes. No era buena idea dejarle en el aparcamiento de la estación, como sugería ella. Las cámaras de seguridad podrían grabarlo todo. Sí, era mejor dejarlo allí, en el stop de la raqueta y largarse de una santa vez. Pero se preguntaba sobre aquello que había hecho la mujer, tan extraño. Cuando ella se había bajado del Jaguar, había disparado dos veces por encima del techo del coche. Se había agachado a recoger los casquillos y los había cambiado de sitio: había tirado uno dentro del coche y el otro a unos metros, sobre el asfalto. De inmediato se había subido al Audi.
—¿Por qué has hecho esos dos disparos ahora? —preguntó atónito.
—Para meter los casquillos en el coche —contestó la mujer—. Creerán que le matamos aquí —explicó ella con naturalidad, con tanta naturalidad y parsimonia que era él el que tenía miedo—. Me he pillado la pañoleta con la puerta al cerrar el coche. Maldita sea. Es de Hermés. La que más me gusta.
¿Cómo se podía pensar en la pañoleta de Hermés en aquel momento? Él se miró la camisa, manchada de sangre y con dos generosos lamparones de sudor. Y aquel imbécil que venía por la carretera, a velocidad de vaca herida… Pero no le convenía hacer nada llamativo ni imprudente. No quería salir del stop de forma brusca para ponerse delante de aquel cebollino, así que tendría que esperar a que aquel coche pasara, antes de arrancar y regresar a la ciudad, a su casa.
No conseguía olvidarse del estampido de los disparos, resonando en el porche. Los dos que habían matado a aquel entrometido, más el otro que se había perdido entre las flores. Tres casquillos. Tres. ¿Habría más? Por Dios, haz memoria. ¿Fueron tres disparos? Y la escena. La escena que encontró al llegar al lugar. Al salir al porche, se le había venido a la mente la bandera de guerra de los japoneses. El sol rojo y los rayos sobre un fondo blanco. El traje blanco de lino de aquel playboy trasnochado y los charcos, manoteados por él intentando levantarse.
—¿Sabes qué decía Bécquer en una de sus Rimas?
Él pensaba ya, convencido, que a aquella mujer se le había ido la pinza. Primero le habla de la pañoleta de Hermés y ahora le sale con Bécquer.
—Qué solos se quedan los muertos, decía muy en lo cierto. Qué solos…
Él tenía los ojos, sin hacer ya mucho caso de la mujer, puestos en el coche que les venía por la derecha. Lo peor, sin duda, había sido el esfuerzo con que habían metido el cuerpo en el asiento trasero del Jaguar, y luego intentar no dejar rastros de sus huellas dactilares sobre aquellas superficies tan… apropiadas, como la chapa del coche, las lunas… Lo mejor, que con aquel perro muerto, se iba la rabia. Esa misma rabia que los flamencos cantan por soleás. Esa rabia que cantamos con el blues ya casi todos, negros y blancos, payos y calés.
Cuando por fin salieron a la carretera, adelantaron al cebollino lerdo, y desaparecieron de su vista a toda la velocidad que aquella máquina potente les permitió.
El Jaguar, solo, perdido ahora en un océano de oscuridad, se movió lentamente. Despacito hacia atrás, libre de estorbos ni demoras hasta topar con el guardarraíl, con apenas un poco de ruido, ni un rasguño. Un leve cling del parachoques, imperceptible para el universo estrellado que lo cubría, fue suficiente sin embargo, para disparar el último suspiro que el cadáver de Canales emitió, al caer sobre un costado en el asiento trasero.
Qué solos se quedan los muertos.