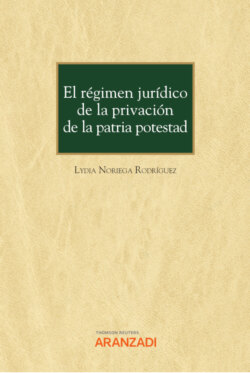Читать книгу El régimen jurídico de la privación de la patria potestad - Lydia Noriega Rodríguez - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. El ejercicio de la patria potestad en beneficio de los hijos
ОглавлениеEl art. 39 de la Constitución Española establece que los padres deben atender a sus hijos en todos los aspectos, con independencia de que la filiación sea matrimonial o extramatrimonial. En concreto, como hemos expuesto, el art. 154 CC determina que la patria potestad debe ser ejercida en interés de los hijos y conforme a su personalidad. Esto implica que el ejercicio de los deberes deberá realizarse de forma flexible, no debiendo ser idéntico en todos los casos31. La jurisprudencia ha contemplado esta interpretación al declarar que la patria potestad se configura en nuestro ordenamiento jurídico como una función instituida en beneficio de los hijos, que incluye el conjunto de derechos concedidos por la normativa vigente a los padres sobre el aspecto personal y patrimonial de sus hijos, durante su minoría de edad y cuando no estén emancipados, para “facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación que pesa sobre dichos progenitores; y constituye una relación central de la que irradian multitud de derechos y deberes, instituidos todos ellos, no en interés del titular, sino en el del sujeto pasivo”, STS de 9 de julio de 2002, (RJ 2002, 5905). En el mismo sentido se expresa la STS de 23 de mayo de 2019, (RJ 2019, 1975), al considerar que la patria potestad es una función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales hacia ellos en el más amplio sentido32.
Como hemos indicado, la potestad que ostentan los progenitores respecto de sus hijos debe ser entendida como un conjunto de derechos y obligaciones que se ejerce en beneficio de los menores y no de los titulares33. Así lo ha declarado el Alto Tribunal al determinar que la patria potestad, más que un poder sobre los hijos, se configura actualmente como una función en su beneficio, cuyo contenido está integrado por deberes más que por derechos, como recoge el art. 154 CC34.
La exigencia de que se realice en interés del menor, plantea diferentes interpretaciones porque dicho interés es un concepto jurídico indeterminado que el legislador no ha definido y que ha intentado ser concretado por la doctrina35. En este sentido, se ha afirmado que “el interés del menor puede inicialmente identificarse con la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes y el libre desarrollo de su personalidad y demás derechos fundamentales, en cuanto que su respeto garantiza una protección suficiente al menor, desde un punto de vista personal y humano pero no puede limitarse a esa instancia formal […] es necesaria una vida exenta de tensiones y problemas que le exceden, con un equilibrio emocional y afectivo, que tanto pueden contribuir a la formación y desarrollo de su personalidad, positiva y negativamente (frustraciones, complejos): porque ni el interés ni la personalidad son algo abstracto o aséptico, sino que se refieren a una realidad humana enormemente rica y compleja, tangible y pluridimensional, donde junto a las libertades públicas y otros valores importan su salud y su bienestar psíquico, su afectividad comprendida, amén de otros aspectos de tipo material, aunque sea con subordinación de éstos a aquéllos”.
Este principio se recoge en distintos textos internacionales: art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad, de 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990); “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor”36. En nuestro ordenamiento jurídico, pese a no concretarse una definición, se debe señalar que la promulgación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, ha introducido una serie de criterios en su art. 2.° en aras a su concreción.
La aplicación de este principio en el ámbito judicial tiene su expresión, entre otras, en la STS de 17 de septiembre de 1996, (RJ 1996, 6722) al reconocer, de forma explícita, que “el interés superior del menor como principio inspirador de todo lo relacionado con él, que vincula al juzgador, a todos los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, con reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad del sujeto, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social, de manera que las medidas que los Jueces pueden adoptar (art. 158 del CC) se amplían a todo tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno-filiales, con la posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso o después de cualquier procedimiento conforme las circunstancias cambien y oyendo al menor, según se desprende de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor, aplicable retroactivamente por cuanto se ha dicho, por mandato constitucional y por recoger el espíritu de cuantas convenciones internacionales vinculan a España (ver Convención de Naciones Unidas de 20 noviembre 1989, ratificada por Instrumento de 30 noviembre 1990”37.
En concreto, en sede de patria potestad, la STS de 9 de julio de 2002, (RJ 2002, 5903), ha declarado que esta figura es un derecho inherente a la paternidad y maternidad, teniendo un indudable carácter de función tutelar que la configura como una institución en favor de los hijos. De esta forma, la Sala aclara que “la protección a cargo de la familia, que impone la condición de menor, conforme declara el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19 de diciembre de 1966) y que refiere el artículo 39.3 de la Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función, llevó al legislador a la procura de un ejercicio correcto de la patria potestad, y evitar que pudiera resultar contrario a los intereses de los hijos”.
En virtud de este postulado y en defensa del interés superior del menor, se afirma que la patria potestad ha superado el ámbito del derecho privado para estar cada vez sujeta a mayores controles públicos38. En este sentido se manifiesta el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 18 de julio de 2002, (RTC 2002, 154), al proclamar que “… sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de la patria potestad por sus padres se haga en interés del menor y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño”.