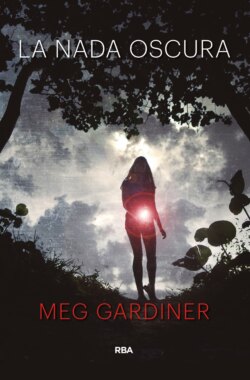Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
En Solace, en el cruce del ferrocarril donde había desaparecido Phoebe Canova, Caitlin y Rainey aparcaron y caminaron hacia las vías.
Bajo el sol brillante, el cruce parecía normal y corriente, y, quizá debido a eso mismo, extrañamente amenazante. «Era espeluznante. Sencillo. Estaban, ya no estaban». Las vías atravesaban Main Street y corrían hacia el sur, entre matorrales. El tráfico de vehículos era esporádico. Una camioneta marrón que tiraba de un tráiler con caballos atravesaba las vías, traqueteando. Al pasar, el conductor aminoró la velocidad y las miró por el parabrisas, y luego siguió avanzando.
—Pronto seremos noticia —dijo Caitlin—. Las noticias vuelan en las ciudades pequeñas.
—Créeme, alguien de Reddit ya está especulando sobre esto en su cubículo de Nueva Jersey. Habrá veinticinco teorías sobre este caso a la hora en que acaban los colegios.
Cruzaron las vías y se quedaron de pie en la carretera, mirando hacia atrás.
Otra camioneta más antigua, roja, se dirigió hasta una señal de stop que estaba detrás de su monovolumen. Un hombre de unos cincuenta años salió de ella. Se subió el cinturón y se dirigió hacia ellas.
—He oído que el FBI estaba en la ciudad. ¿Son ustedes? —preguntó.
Dos mujeres con traje negro examinando la escena de un crimen. No hacía falta ser un lince.
Caitlin asintió.
—Sí, señor. ¿Y usted es...?
—Darley French. Estaba en mi camión, justo ahí donde están ustedes, cuando ella desapareció.
Las cejas de Rainey se arquearon.
—¿Usted presenció el secuestro?
El hombre masticaba algo que le abultaba la mejilla.
—No, señora. La barrera del paso a nivel bajó justo antes de que yo parase. Esa chica, Phoebe, no había llegado todavía. Yo era el único que andaba por esta carretera.
—¿Hizo usted una declaración en la oficina del sheriff? —le preguntó Caitlin.
Sabía que sí lo había hecho. Quería ver qué decía ahora.
—Pues claro. —Se volvió hacia las vías—. El tren de carga vino y, cuando finalmente pasó y se levantó la barrera, vi su coche atravesado en las vías. Justo ahí, con los faros encendidos y el humo saliendo del tubo de escape. La puerta del conductor estaba abierta. —Escupió—. Me adelanté un poco. La luz de dentro del coche estaba encendida. El bolso estaba en el asiento del pasajero. El coche estaba vacío.
Rainey dijo:
—Debió de asustarse, ¿no?
—Noté como si una cucaracha me corriera por la espalda. No había ningún otro coche en la carretera, ni siquiera luces traseras, nada.
—¿No vio a nadie más por la calle? ¿O a pie? —dijo Caitlin.
Él negó con la cabeza.
—El coche estaba ahí. La chica, no. Llamé al sheriff.
Caitlin hizo un gesto hacia el asfalto donde estaba él.
—Ahí es donde paró usted.
—Así es.
—¿Y cuánto tiempo tardó en pasar el tren? —le preguntó Rainey.
—Pocos minutos. Dio tiempo a que sonara toda una canción de Leon Russell —dijo French.
Caitlin sacó el expediente que llevaba en la bolsa colgada del hombro y lo hojeó.
—Era un tren de carga de un kilómetro y medio de largo. Viajando a cincuenta kilómetros por hora. —Pasó el dedo por la página—. Un tren de esa longitud, viajando a esa velocidad, habría tardado ciento veinticinco segundos en pasar el cruce.
Rainey miró el lugar donde Phoebe Canova había aparcado.
—A ella la secuestraron durante un intervalo de dos minutos. —Levantó el brazo—. Los vagones de carga acoplados a un tren están separados apenas por un metro. Señor French, tendría que haber visto los faros entre ellos, al pasar el tren.
—Pues la verdad es que no me di cuenta. No presté atención. Estaba poniendo la radio.
Rainey se puso las manos en las caderas.
—Dos minutos.
Caitlin asintió.
—Desde la aproximación inicial y el secuestro a la huida sin dejar rastro. —Miró a su alrededor—. Era medianoche.
Rainey asintió lentamente.
—La mayoría de las tiendas están cerradas. Todavía.
Caminaron por las vías hacia el lugar donde se encontró el coche de Phoebe Canova. La ubicación exacta estaba marcada con pintura de aerosol en el asfalto. Cuatro esquinas, bien alineadas.
—Estaba muy apartada de la barrera del cruce, y con el coche recto —dijo Rainey.
—No giró. No hay señales de que alguien la persiguiera.
Darley French se acercó a ellas dando saltitos.
—¿Tienen alguna teoría, señoras?
—¿Y usted? —preguntó a su vez Rainey.
—A algún cliente no le gustó el servicio que ella le dio. Decidió que quería un servicio gratis.
Caitlin y Rainey meditaron un momento, inexpresivas. Al cabo de un minuto, French les tendió su tarjeta.
—Me voy.
Se dirigió hacia su furgoneta y se alejó.
Caitlin vio alejarse la camioneta.
—En lo que respecta a los testigos...
—Es todo un caballero. —Rainey se puso las gafas.
El Nissan Altima rojo de Phoebe Canova se encontraba en un cobertizo en el depósito municipal del sheriff, junto a la estación. El detective Berg se reunió con ellas allí.
Caitlin dio una vuelta alrededor del vehículo. Tenía una abolladura en el panel trasero derecho, pero el golpe estaba rodeado de óxido. Dijo:
—No hay pruebas de que otro vehículo colisionara con su coche la noche del secuestro.
—No —repuso Berg.
En el cobertizo, resguardadas del viento, sus palabras parecían más íntimas. Caitlin se puso los guantes de látex. El coche ya había sido revisado, el vehículo estaba todo sucio por el polvo para extraer huellas dactilares, pero para ella era un procedimiento habitual y una costumbre.
Rainey dijo:
—¿Alguna pista con las huellas?
—Las huellas de Phoebe están en la portezuela del conductor y el interior. Las de su hermano menor, en la puerta del asiento del pasajero. Tiene dieciséis años. —Berg captó la mirada curiosa de Caitlin—. Cualquier persona con permiso de conducir o documento de identidad emitido en Texas tiene archivada una huella digital.
—Bien —dijo Caitlin.
Habían pasado el aspirador por el interior del vehículo para buscar pistas. Berg dijo que las pruebas del aspirador se enviaron al laboratorio criminalístico del condado, pero no habían dado ningún resultado útil.
Caitlin preguntó:
—¿El coche se encontró con la ventanilla del conductor bajada? ¿No la han bajado ni ajustado desde entonces?
—El policía que respondió a la llamada del 911 lo encontró exactamente así.
—La puerta del conductor estaba abierta —dijo Rainey.
—Del todo.
Caitlin abrió la puerta del conductor y se agachó. Del espejo retrovisor colgaba un ambientador con forma de abeto. El interior del coche olía a cereza silvestre.
Ella siguió preguntando:
—¿Hacía el frío que hace ahora el sábado por la noche?
Berg contestó:
—Más. Casi helaba.
Ella se puso de pie.
—¿Por qué bajaría la ventanilla Phoebe? —Miró a Berg—. ¿En qué condiciones se encontraba el interior cuando vieron por primera vez el coche? ¿Limpio? ¿Sucio?
—El bolso estaba completamente abierto en el asiento. Había envoltorios de hamburguesas a los pies del asiento del conductor. —Se frotó la mejilla—. Un puñado de recibos en los soportes para vasos.
—Papeles sueltos. Pero no habían volado por el interior. Eso sugiere que ella no bajó la ventanilla mientras iba en movimiento, sino después de detenerse en el cruce del ferrocarril.
Berg gruñó.
—¿Y por qué la bajó? —preguntó Caitlin—. ¿Para tirar una colilla de cigarrillo?
—No fumaba —dijo Berg—. Al menos, no hemos encontrado ninguna prueba de ello. Ni cigarrillos en su bolso. La unidad auxiliar eléctrica del salpicadero tiene un cargador de teléfono enchufado, no un encendedor.
Caitlin asintió.
—El ambientador tampoco parece que esté disimulando un olor a tabaco persistente.
Rainey se inclinó.
—Ni a hierba.
—Entonces ¿por qué bajó la ventanilla cuando se detuvo al pasar el tren? —quiso saber Caitlin—. ¿Para llamar a alguien que paseaba por la calle?
—Era más de medianoche. —Rainey cruzó los brazos—. ¿Tienen mucho tráfico a esa hora de la noche?
—No —respondió Berg—. Todo estaba cerrado a cal y canto en esa manzana, y no ha aparecido ningún otro testigo.
Caitlin pensó sus siguientes palabras.
—¿Para hablar con un policía que la paró?
Berg se movió un poco. Caitlin fue más consciente aún de lo frío que era el aire.
Berg se metió los pulgares por debajo de la hebilla del cinturón.
—No fue ninguno de nuestros oficiales quien hizo esto.
Solo le faltaba colocarse bien los calzoncillos ajustados para demostrar lo incómodo que estaba.
Pero continuó:
—El GPS de los coches del departamento muestra que ninguno se acercó a cinco metros de distancia del cruce en los veinte minutos anteriores a la llamada al 911. Cuando llamó Darley French, la unidad más cercana estaba al otro lado de la I-35. Todos nuestros vehículos llevan GPS. Se lo puede descargar y verlo por sí misma.
Caitlin asintió. Estaba segura de que Emmerich estaba haciendo eso exactamente.
—La subestación del sheriff de Solace tiene cuatro coches patrulla —añadió Berg—. Más el vehículo sin marcas para detectives. Ninguno de ellos estaba cerca del cruce del ferrocarril cuando desapareció Phoebe.
Caitlin y Rainey intercambiaron una mirada. La subestación del sheriff de Solace tenía cinco vehículos. ¿Cuántos podían tener las de las ciudades de alrededor? ¿Austin? ¿San Antonio? ¿Toda la flota del sheriff del condado? ¿Los agentes estatales y los Rangers de Texas?
—Está sacando conclusiones a una velocidad exagerada, agente Hendrix.
—No estoy sacando ninguna conclusión. Quizá la señorita Canova bajó la ventanilla para hablar con alguien que pensaba que era un oficial de policía.
Pero Berg no se calmó.
—Está diciendo que no tenemos nada.
—Esto sí que nos dice algo.
—¿Algo que valga la pena?
—Aún no lo sé.
Pero Berg no andaba muy errado. No tenían testigos. Ni una prueba forense. Ninguna conexión aparente entre las mujeres que habían desaparecido. Solo un agujero negro en el cual, al parecer, habían caído. Caitlin cerró muy despacio la puerta del coche de Phoebe Canova.