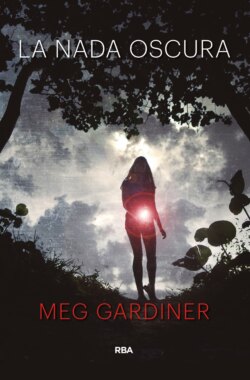Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7
La mañana resultó fría y neblinosa. A las ocho, cuando el equipo se reunió en la comisaría de Solace, tres furgonetas de las cadenas de noticias estaban delante. En el vestíbulo de la comisaría, lo primero que vio Caitlin fue unos focos y cámaras que apuntaban hacia la cara agobiada y preocupada del jefe Morales. Este se encontraba rodeado de reporteros. Los micrófonos se tendían hacia él.
—Sospechamos que las mujeres que han desaparecido desde agosto han sido raptadas por un solo individuo —dijo Morales—. Queremos asegurarle al público que estamos haciendo todo lo posible para detener al perpetrador, para averiguar el paradero de las mujeres desaparecidas y para devolverlas a sus familias.
No dijo «vivas».
—Pedimos a todas las mujeres que tomen especiales precauciones para salvaguardar su seguridad. Manténganse unidas y bien atentas a su entorno —añadió—. Si ven algo raro, presten atención. A esa vocecilla que les dice que están en peligro..., escúchenla. Pueden salvar la vida.
Morales no sugirió en ningún momento que las mujeres del condado de Gideon fuesen armadas. No tenía que hacerlo.
Una periodista vio a Caitlin y a sus colegas. Era la morena del traje rojo. Abandonó al jefe y se acercó a Rainey.
—¿Es usted del FBI? —preguntó.
Rainey permaneció impasible.
—Somos de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y estamos aquí para ayudar a la comisaría del sheriff. El jefe Morales responderá las preguntas.
Pero los micrófonos y cámaras dieron la vuelta.
Un reportero levantó la mano.
—¿Tienen algún sospechoso?
—¿Tiene alguna esperanza el FBI de encontrar vivas a las mujeres desaparecidas?
La mujer del traje rojo levantó la voz.
—¿Ha cometido estos delitos un asesino en serie?
Detrás de sus gafas sin cristales, la expresión de la cara del jefe Morales mostraba alivio, pero también parecía abatido. Hizo un gesto hacia Rainey: «Le toca».
Brittany Leakins se apartó de la televisión y se mordió el pulgar. No era una noticia que le gustara oír mientras comía. La luz de su cocina era suave pero nítida. En su silla de bebé, Tanner no paraba de moverse.
—Calla, pequeñín.
Brittany cogió un trapo húmedo y le limpió la cara a Tanner de los restos de zanahoria. El niño se retorció y dio patadas en el reposapiés. Ella encontró su chupete en el suelo, lleno de pelusa y migas. Pensó en recorrer los seis pasos necesarios para limpiarlo bajo el grifo de la cocina, pero se lo metió en la boca, lo chupó bien y se lo metió a Tanner entre los labios. Lo sacó de la sillita de bebé y se lo apoyó en la cadera.
—Vamos, chico. Es hora de dormir.
Brittany pensó que si el niño se dormía dispondría de unos tres cuartos de hora para echar una siesta... Quizá lo suficiente incluso para volver de la tierra de los zombis. Tanner era un hombrecito guapísimo, pero, si ella no dormía algo, iba a acabar arrastrándose por la cocina y ladrando como un perro.
Y, hablando de perros, ¿dónde se había metido Shiner?
La televisión emitía un parloteo, en las noticias hablaban todo el rato de las mujeres desaparecidas. Brittany notó que se le revolvía el estómago. Su casa estaba aislada, igual que la casa de Shana Kerber. A treinta kilómetros de distancia de Solace, estaba situada en un terreno que Kevin había heredado de sus abuelos. Se encontraba en el centro de cuarenta hectáreas, unas tierras que se suponía que debían proveer a su joven matrimonio a lo largo de los años y décadas que vendrían. Pero aquellas hectáreas ahora mismo a ella no le parecía que dieran mucho dinero. Le parecían sombrías y plagadas de lugares secretos donde podía esconderse un secuestrador.
Apartó las cortinas. En la hierba amarillenta del jardín trasero se encontraba un columpio oxidado que no servía para Tanner, ni hablar. Ella miró la valla con travesaños y los campos que estaban detrás, y los bosques que se extendían hasta el horizonte. «Oscuro y profundo», decía ese verso del poema de Robert Frost que había leído en el instituto. Robles y chaparral, lilas de Texas, y las ramas inacabables y enmarañadas de los cedros que cubrían las colinas.
Había dejado el perro fuera hacía media hora. No lo veía por ninguna parte.
Abrió la puerta de atrás y el frío la asaltó. El cielo tenía un color perla. Silbó.
—¡Shiner!
En la televisión, un periodista metía un micrófono en la cara de una mujer negra con traje. Dios mío. Había venido el FBI.
—¡Shiner!
El golden retriever podía meterse a través de los travesaños de la valla. Habían instalado una verja electrónica, pero la descarga que daba no siempre lo detenía. Era un perro muy tozudo, y no parecía relacionar causa y efecto.
Ella silbó otra vez y el perro ladró felizmente desde los bosques.
La mujer se detuvo en el porche.
—¡Shiner, ven aquí, no te escapes!
El golden retriever cruzó el jardín y se metió entre los travesaños de la valla. Estaba todo embarrado. Y había atrapado algo en sus viajes. Los retrievers siempre llevan cosas a casa. Pero eso no era un pájaro. Parecía más bien un periódico empapado. O una bolsa de comida para llevar.
—Será mejor que no te hayas comido una hamburguesa mohosa. —Ella meneó la cabeza—. A ver, suéltalo.
El perro no lo soltaba. Shiner fue trotando por el jardín, meneando el rabo. Olía a estanque. Brittany oía la televisión dentro, a la mujer del FBI. Algo más frío que el propio aire del infierno la inundó.
Lo que llevaba Shiner en la boca era blanco y estaba empapado de algo rojo. Pero no era una bolsa de comida para llevar.
Era un trozo de tela antiguo. Quizá un trapo para limpiar el aceite. Un trapo de cocina. Quizá aquello fuera vino tinto. Pero no, ella sabía que no lo era. Dentro, la televisión atronaba. La mujer del FBI parecía muy severa, como si les estuviera advirtiendo del fin del mundo.
—Si ven algo fuera de lo corriente, algo que parezca raro, les ruego que contacten con el departamento del sheriff. Cualquier cosa que se pueda relacionar con las víctimas desaparecidas. Prendas de ropa sueltas, zapatos, bolsos...
Brittany dio un paso atrás y chasqueó los dedos.
—Shiner, suelta eso.
El perro dejó caer el trapo en el porche.
Brittany tragó saliva y agarró el muslo de Tanner.
—Shiner, adentro.
El perro corrió hacia la cocina. Brittany lo siguió, cerró la puerta con cerrojo y buscó su teléfono. De fondo, la voz del agente del FBI cortaba el aire. Con los dedos temblorosos, Brittany llamó al 911.
—Por favor, con la policía. Mi perro acaba de traer a casa un trozo de camisa. Y está llena de sangre.
El Suburban del FBI entró en el camino de entrada de la casa de Brittany Leakins como un caza que se lanza en picado a bombardear un objetivo. Al volante, los ojos de Emmerich tenían un brillo duro. Derrapó hasta acabar parando detrás de dos monovolúmenes de la oficina del sheriff y saltó afuera, al polvo arremolinado por el viento. Caitlin y Rainey le siguieron. Delante de la casa, el detective Berg iba y venía. Una unidad K-9 descargaba sus perros en medio de una tarde rosada que ya languidecía.
Emmerich fue andando hacia Berg.
—Que dirijan sus perros, nosotros los seguimos.
Dentro de la casa, una mujer joven tenía apoyado un bebé en la cadera. Sus labios estaban muy blancos y apretados. Más allá de la casa se veían unos árboles tan espesos que parecían negros.
Un oficial de la unidad K-9 sujetó dos correas de cinco metros a los arneses de dos sabuesas.
—Adelante.
Sin un solo sonido, las sabuesas se dieron la vuelta, pegaron el hocico al suelo y empezaron a perseguir un rastro de olor. Atravesaron el patio zigzagueando, y luego se alejaron hacia la verja. Sus cuidadores iban corriendo detrás, con las chaquetas del uniforme abrochadas hasta arriba y las gafas de sol reflejando la luz.
Con la cabeza baja, las perras treparon entre los listones de la verja y cortaron a campo través, hacia los árboles. Berg y el equipo de FBI las seguían.
Caitlin se había cambiado y se había puesto unos pantalones de combate marrones y unas botas Doctor Martens. Su chaqueta de correr Nike negra iba también con la cremallera subida hasta arriba, debajo de una cazadora del FBI. La hierba amarilla crujía bajo sus pies, al atravesar el campo.
Por la foto que había visto, el trozo de tela ensangrentada que había llevado a casa el perro de los Leakins tenía unos cincuenta centímetros de largo y veinte de ancho. El laboratorio no había analizado aún la sangre para determinar si era humana, pero, por el diseño y las puntadas, la tela sin duda alguna se había arrancado de una prenda de ropa.
Un camisón.
Cuando entraron por la línea de los árboles, la temperatura cayó. Caitlin y los demás siguieron a los oficiales de la K-9 en fila india. El terreno era rocoso, y los arbustos y árboles, muy espesos. Emmerich iba apartando a un lado las ramas sin bajar el ritmo. Miró una sola vez por encima del hombro. Su expresión decía tanto «síganme» como «¿todo bien por ahí detrás?».
Se habían adentrado casi dos kilómetros entre los árboles cuando las sabuesas coronaron una elevación y bajaron corriendo por el otro lado. Clavando las botas en el seco terreno, Caitlin rodeó el promontorio, siguiendo a los oficiales de la K-9. Durante un minuto perdió de vista a las perras. Luego, unos aullidos quejumbrosos resonaron en los bosques.
Caitlin salió de entre los árboles y oyó correr el agua. Junto a la orilla de un arroyo, las sabuesas se habían detenido con la lengua fuera. Los oficiales de la K-9 les ordenaron que se sentaran. Uno de los oficiales acarició a las perras y dijo:
—Buenas chicas.
Caitlin se detuvo. Todos se detuvieron.
Los hombros de Berg se abatieron.
Emmerich soltó aire.
—Supongo que no esperaban encontrar esto al final del rastro. Nosotros tampoco.
Se quedaron de pie en la orilla arenosa del arroyo. Ante ellos se encontraba Shana Kerber.
Estaba echada en la tierra, de espaldas, paralela a la corriente. Tenía los ojos cerrados bajo unos párpados de un gris casi blanco, y los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía Blancanieves esperando el beso del príncipe.
Llevaba un camisón blanco y corto manchado de sangre. Yacía en un círculo de tierra de un rojo casi negro. Le habían cortado la yugular.