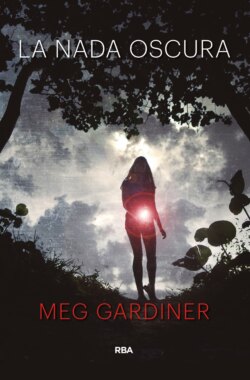Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
El llanto perforó las paredes y resonó en la oscuridad. Shana Kerber se despertó y entrecerró los ojos para mirar el reloj. La una menos cuarto de la madrugada.
Su voz sonó como un suspiro.
—¿Ya?
Se acurrucó un minuto más bajo el edredón, deseando volver a sumergirse en el calor y el sueño. «Cállate, Jaydee. Por favor». Pero el llanto del bebé se intensificó. Era un llanto intenso, totalmente despierto, que decía: «Tengo hambre».
La noche era muy fría. A principios de febrero, el viento del norte barría Texas. Silbaba a través de las grietas de la granja, haciendo temblar las puertas en sus marcos. Shana rodó hacia un lado. El otro lado de la cama estaba frío. Brandon no había vuelto a casa todavía.
Durante unos segundos más, Shana se quedó quieta, dolorida por la fatiga, esperando que Jaydee se tranquilizara. Pero seguía llorando con desesperación. Tenía diez meses y seguía despertándose dos veces cada noche. La madre de Shana juraba que las cosas mejorarían. Llevaba meses diciéndolo. «¿Cuándo, mamá? Por favor, ¿cuándo?».
—Ya voy, cariño —murmuró Shana.
Retiró las mantas, se apartó el pelo enmarañado de la cara y salió trabajosamente del dormitorio. El suelo de madera crujía bajo sus pies desnudos. El llanto de Jaydee era cada vez más claro.
Después de haber avanzado un par de metros por el pasillo, Shana aminoró la marcha. El llanto no provenía de la habitación de la niña.
La casa estaba completamente a oscuras. Jaydee era demasiado pequeña para salir sola de su cuna.
Shana encendió la luz del pasillo. La puerta de la habitación de la niña estaba abierta.
Le pareció que una astilla de hielo se le clavaba en el pecho. En el otro extremo del pasillo veía el salón. En el sofá, medio iluminado por la luz del pasillo, un desconocido estaba sentado con su hijita en el regazo.
La astilla de hielo se hundió más en el pecho de Shana.
—¿Qué está haciendo aquí?
—No se preocupe. Soy amigo de su marido. —La cara del hombre quedaba en las sombras. Su voz era serena..., casi amable—. Estaba llorando. No quería despertarla.
Parecía totalmente relajado. Shana fue acercándose despacio al salón. Miró hacia fuera, a la ventana delantera. Había luna llena. Un monovolumen estaba aparcado fuera. Un letrero colgaba de la ventanilla trasera.
—¿Es eso...? —Lo miró de arriba abajo—. ¿El ejército? ¿Es usted...?
La niñita se retorció en los brazos del hombre. Él la sujetó.
—Es una muñequita.
Hizo cosquillas a Jaydee y la hizo hablar. Shana intentó verle la cara, con gran esfuerzo. Los ojos seguían en sombras. Algo le impedía encender la luz de la mesa.
«¿Es un amigo de Brandon?».
Shana tendió las manos.
—Yo la cogeré.
El viento batía las ventanas. El hombre seguía sonriendo. Aunque no podía verle los ojos, Shana tenía la certeza, instalada en sus tripas, de que la estaba mirando.
Dio unos pasos hacia delante. Estaba a casi tres metros de él. Fuera de su alcance.
—Deme a Jaydee.
Él no lo hizo.
Ella tenía las manos abiertas.
—Por favor.
Jaydee se retorcía en brazos del hombre. Sus piernas gordezuelas se movían como pistones. El corazón de Shana latía con fuerza. Vio el poder en las manos del hombre, y supo que no podía abalanzarse sobre él sin más.
La escopeta estaba debajo de su cama. Cinco segundos sería lo que le costaría correr a la habitación, cogerla y volver al vestíbulo. Era del calibre doce. Estaba cargada.
Y sería inútil, porque aquel hombre apretaba a su hijita contra su pecho. Respiraba con dificultad, como una tela desgarrada por un clavo.
Avanzó un poco más.
—Tráigala aquí.
Durante unos segundos, él siguió balanceando a Jaydee. Llorando, la niñita tendía los dedos separados hacia Shana.
—Quiere a su mamá —dijo el hombre—. Eeeh, vamos...
Shana se quedó muy quieta, con los brazos extendidos.
—Deme a mi hija.
La sonrisa se puso tensa. El hombre dejó a Jaydee con suavidad a su lado, en el sofá.
Antes de que Shana pudiera coger aire, él bajó los hombros y se preparó. Estaba en movimiento cuando la luz finalmente le dio en los ojos.
El reloj del salpicadero marcaba la una y media de la madrugada cuando Brandon Kerber entró en el camino de grava. La camioneta rebotó en las rodadas, en el estéreo sonaba Chris Stapleton. Brandon iba silbando. Aquella salida de sábado noche tan poco habitual había salido redonda: un partido de los San Antonio Spurs con amigos de su época del ejército. Cogió la curva más allá del bosquecillo de cedros y la casa quedó a la vista.
—¿Qué...?
La puerta delantera estaba abierta.
Brandon aceleró el F-150 y paró junto a la casa. Las ventanas reflejaban la luz de los faros de la camioneta como ojos desorbitados. Bajó de un salto. Con el viento, la puerta golpeaba contra la pared. Un sabor ácido le quemaba la garganta. Aquel sonido tan fuerte habría despertado a Shana. Dentro de la casa a oscuras, oyó un sonido quejoso.
Un llanto.
Brandon entró corriendo. El salón estaba frío. Los faros del coche proyectaban su sombra por delante de él, en el suelo, como una espada. El llanto seguía oyéndose. Era la niña.
Jaydee estaba acurrucada en el suelo. Él la recogió.
—¿Shana?
Encendió un interruptor. La luz del salón se encendió, neta, limpia, y vacía.
Los ojos de Jaydee estaban enrojecidos. Estaba exhausta de tanto llorar. La apretó contra su pecho. Sus llantos disminuyeron hasta convertirse en patéticos hipidos.
—Shana...
Brandon corrió al dormitorio con la niña y encendió la luz. Dio la vuelta y recorrió el vestíbulo, y miró en la habitación de la niña. Y en la cocina. El garaje. El porche trasero.
Nada. Shana había desaparecido.
Se quedó de pie en el salón, agarrando a Jaydee y diciéndose: «Ella está aquí, lo que pasa es que no la encuentro».
Pero la verdad se abatió sobre él. Shana había desaparecido.
Era la quinta.