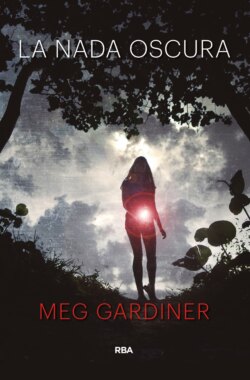Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление10
Llegaron a casa de los Leakins cuando el último brillo violeta del anochecer estaba convirtiéndose en índigo. Júpiter apuñalaba el horizonte por el oeste. Esta vez, la unidad K-9 esperó a que el detective Berg trajera una bolsa de pruebas marrón cerrada de su coche. Las perras daban vueltas, ansiosas de trabajar. Berg abrió el sello y con las manos enguantadas sacó el trozo de tela ensangrentado que Shiner había traído a casa. Un cuidador se lo presentó a las sabuesas. Las perras lo olisquearon, en alerta y tensas.
El oficial de la unidad K-9 dijo:
—Adelante, chicas.
Las sabuesas bajaron el hocico hasta el suelo. Al cabo de unos segundos captaron el olor. Atravesaron el jardín, pasaron por debajo de la valla y se dirigieron hacia los bosques.
Berg volvió a colocar el trozo de tela en la bolsa de pruebas, la selló de nuevo, la firmó y la guardó en su coche. Sin palabras, se acercó al equipo del FBI.
Estos encendieron sus linternas y siguieron a las perras campo a través, hacia los árboles.
Las sabuesas percibían un olor muy fuerte y se movían en tándem, rápidamente, con los cierres de sus correas chasqueando contra los arneses. Los robles dejaron paso a los cedros, retorcidos y oscuros, y a matorrales ennegrecidos. Las ramas se enganchaban en el pelo y las mangas de Caitlin. La luz por encima de ellos se convirtió en una gasa de color gris, vista a través de una vegetación de color negro azabache. Ella fue pasando el haz de su linterna por el suelo. El frío era penetrante.
Estaban mucho más allá del lugar donde habían encontrado tendida a Shana, metidos en lo más hondo de un bosque muy tupido de cedros, cuando las perras bajaron el ritmo y desaparecieron sobre un risco.
Cuando el equipo pasó por encima de las raíces enredadas de un árbol muerto y salieron a un claro, Caitlin se detuvo. Las sabuesas daban vueltas silenciosamente en torno a algo, pero a distancia.
Justo más allá de las perras lo vio. Todos lo vieron. Una silueta en el suelo, en una suave depresión de la tierra. Iba vestida de blanco.
Luchaba para avanzar a gatas.
El corazón de Caitlin metió la directa.
—Dios mío...
Pasó corriendo junto a Berg y los cuidadores de las perras, con un nudo en la garganta, corriendo. Bajo el haz oscilante de su linterna, la chica se agitaba, indefensa.
—¡Vamos, ella necesita...!
Un olor muy intenso la golpeó, fuerte y pútrido. Un gruñido grave le llegó desde la oscuridad. Caitlin se detuvo, horrorizada.
La chica estaba muerta. En las sombras, un jabalí la estaba desgarrando con sus colmillos.
Con la boca seca, Caitlin echó a correr hacia allí, gritando y agitando los brazos. El jabalí la miró con sus ojos negros y diminutos, dio la vuelta en redondo y echó a correr hacia el sotobosque. Ella se llevó el dorso de la mano a la boca.
Los cuidadores de las perras y Berg la miraron como si estuviera loca.
Uno de los oficiales de la unidad K-9 meneó la cabeza.
—Esos bichos son muy malos.
Ella respiraba fuerte.
—Estaba alterando la escena.
«Y comiéndose el cuerpo». Una oleada de náuseas la recorrió entera.
De repente, el claro quedó en silencio, como si toda la vida del bosque se hubiera esfumado. Caitlin miró hacia el suelo removido que tenía ante ella.
El cuerpo estaba envuelto en un camisón blanco. Cuando apuntaron sus linternas hacia él, Caitlin inmediatamente vio que era el camisón del cual había arrancado un trozo el golden retriever. Se quedó quieta, intentando asimilar toda la escena. Su campo de visión, que se había estrechado hasta formar un túnel por la adrenalina, poco a poco se fue expandiendo.
Las muñecas de la joven estaban apuñaladas con saña. Los cortes corrían en diagonal por el interior de sus antebrazos, a lo largo de la línea de la arteria radial. Quizá a unos diez centímetros. Los cortes habían seccionado arterias, venas, músculos y tendones, lo que dejó expuesto el interior de sus brazos como cortes en un bistec crudo. Para la víctima tuvo que ser dolorosísimo. Pero seguramente perdió la consciencia al cabo de menos de un minuto.
La mano de Caitlin fue a las cicatrices de sus propios antebrazos. No eran tan profundas, pero había muchas. Como las de la víctima, estaban hechas con una cuchilla de afeitar. A diferencia de la víctima, se las hizo ella misma. Hacía una vida entera.
El haz de la linterna captó la zona roja en torno a las muñecas de la víctima, de unos siete centímetros de ancho. La piel estaba polvorienta y se había veteado como el mármol, por la ruptura de las células rojas de la sangre que teñían las paredes de su sistema vascular. Pero las señales eran claras. Caitlin dijo:
—Marcas de ligaduras. Irritación de la piel. Cinta adhesiva.
El detective Berg se arrodilló junto al cuerpo.
—Es Phoebe Canova.
Caitlin retrocedió mentalmente para ver el cuerpo de la víctima en su totalidad. Su campo de visión siguió expandiéndose.
Entonces se le puso la carne de gallina. En torno al cuerpo de Phoebe, quizá a unos dos metros de distancia, había unas fotos clavadas en la tierra, como lápidas. Eran polaroids.
Caitlin retrocedió físicamente. Las fotos mostraban a distintas mujeres con camisón. Todas rubias. Algunas vivas y aterrorizadas. La mayoría de ellas muertas.
Rainey habló en voz baja.
—Dios santo... ¿Cuánto tiempo lleva ese tío matando?
Caitlin contó las fotos. Había doce.