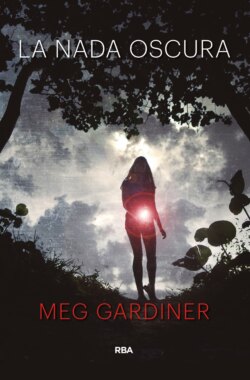Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Solace se encuentra a medio camino de Austin y San Antonio, a los pies de la zona montañosa de Texas, rebanado en su parte más oriental por la interestatal 35. Caitlin y el equipo conducían por ella bajo un blanco sol invernal.
Caitlin había estado solo una vez en Texas, de niña. Recordaba haber pasado horas en coche por unos espacios vacíos y enormes. Desde entonces, el corredor de la I-35 se había convertido en una franja de unos ciento cincuenta kilómetros de centros comerciales, venta de coches y bloques de apartamentos. Pero cuando salieron de la autopista el mundo de la comida rápida dejó paso al paisaje abierto: robles, cedros, caminos de tierra, ganado pastando detrás de unas alambradas... Caitlin dijo:
—Mucho verde, pocas farolas encendidas. En Solace vivirán..., ¿qué?, ¿cuatro mil personas?
Al volante del Suburban que habían cogido prestado en la oficina local del FBI, la agente especial Brianne Rainey parecía imperturbable detrás de sus gafas de sol.
—Cuatro mil trescientas.
En el asiento de atrás, Emmerich tenía la cara metida en un expediente.
—El condado de Gideon está escasamente poblado. Pero San Antonio es la séptima ciudad más grande de Estados Unidos. —Miró hacia el paisaje—. No lo parece, pero Solace se considera parte de una megarregión urbana.
Rainey le echó una ojeada por el retrovisor.
—El triángulo de Texas. San Antonio, Houston, Dallas-Fort Worth.
Él asintió.
—Ciudades enormes mezcladas con extensiones rurales.
Lo que quería decir en realidad era: decenas de miles de posibles sospechosos, y millones de hectáreas en las que se podían esconder. Pasaron junto a una torre en la que habían pintado: SOLACE, SEDE DE LOS BLACK KNIGHTS. Buzones de correo con la forma de Texas.
—Las estrellas por la noche son grandes y brillantes —dijo Caitlin.
Rainey sonrió brevemente.
—Y los coyotes aúllan en el camino. —Su anillo de la Academia de las Fuerzas Aéreas relampagueaba al sol. Su rostro volvió a su reserva impasible.
Rainey era tan experta a la hora de mantener esa pose imperturbable que Caitlin no sabía si era una habilidad innata o bien una máscara cuidadosamente preparada. Tenía treinta y nueve años, afroamericana, casada y con unos gemelos de diez años. Llevaba las largas trenzas echadas hacia atrás y sujetas en una cola de caballo alta. Era reflexiva y sincera. Caitlin estaba aprendiendo que, si Rainey la desafiaba, normalmente era por una buena razón. Llevaba diez años en el FBI, y tres en la UAC. Rainey se hacía con todas las escenas del crimen en las que había trabajado. Tenía una habilidad que intimidaba. Algo que Caitlin quería aprender.
El instituto de Solace pasó por delante de sus ventanillas. Campos de deportes, luces de estadio. En el gimnasio se veía pintado un caballero de seis metros de alto con un caballo de guerra tras él.
Emmerich fue pasando las hojas del expediente.
—La base de la economía de la ciudad es agrícola. Tres bancos, doce iglesias. El instituto acoge al setenta por ciento de los alumnos en edad escolar.
—¿Y el otro treinta por ciento? —preguntó Caitlin.
—Les enseñan en casa —respondió él—. Shana Kerber se graduó en el instituto, igual que las otras dos víctimas. La mayoría de la gente de Solace conoce a esas chicas. Quizá el culpable las conociera también.
En Main Street, la acera estaba vacía. Pasaron junto al Red Dog Café. La ferretería Solace. Betty’s, animales de compañía. La vida a la velocidad de las tortugas.
—Muchísimos sitios donde el raptor podría esconder a sus víctimas —dijo Rainey.
Pasaron velozmente por delante de unos postes de teléfonos, cubiertos de pasquines que se agitaban. Habían transcurrido treinta y seis horas desde que desapareció Shana Kerber. Con cada hora que pasaba, la probabilidad de encontrarla con vida iba cayendo de manera vertiginosa.
—Las calles están demasiado tranquilas —dijo Caitlin.
—Una ciudad pequeña —añadió Rainey.
—Una ciudad asustada.
Aparcaron el coche junto a la oficina del sheriff del condado de Gideon.
La comisaría era del tamaño de un McDonald’s. Fuera, la bandera con la estrella solitaria ondeaba al viento, bajo las barras y estrellas. Caitlin llevaba el abrigo desabrochado, y el frío penetró a través de su fino jersey negro. Dentro, el linóleo muy desgastado y el tablero en el que se encontraban las fotos de los Diez Más Buscados le resultaron agradablemente familiares. El recepcionista que estaba detrás del mostrador les examinó a los tres con mordacidad.
Emmerich sacó sus credenciales.
—AEC Emmerich, deseo ver al comisario Morales.
Morales salió de un despacho que estaba al fondo del vestíbulo.
—Agentes especiales. Muchas gracias por venir. Estamos todos manos a la obra.
Morales era muy robusto y llenaba bien la camisa de su uniforme marrón. El subjefe de policía de Solace llevaba vaqueros y unas botas camperas viejas. Detrás de sus gafas sin montura, sus ojos castaños eran muy agudos. Les condujo hasta una habitación trasera, atestada de escritorios, que servía como Departamento de Investigación de la comisaría. En una pared, los tableros de corcho estaban cubiertos de fotos de veinte por veinticinco centímetros.
Eran las mismas fotos que había visto Caitlin en el camino hacia Solace, clavadas en postes de teléfono y pegadas con cinta adhesiva en el interior de la ventana del Red Dog Café, y plastificadas en la verja metálica que rodeaba el instituto.
Mujeres rubias y jóvenes con aspecto de animadoras deportivas. Las cinco que habían desaparecido.
Se acercó al tablero.
—Desde luego, elige un tipo de mujer.
—Sí —dijo Rainey—. Texanas.
Morales se frotó un poco la nariz, molesto, al parecer. Rainey levantó una mano conciliadora. Explicó:
—Yo fui al instituto Randolph de San Antonio. Mi padre estaba destinado en la base.
Caitlin se acercó al tablero.
KAYLEY FALLOWS, 21. El 25 de agosto; 23:45. Red Dog Café.
HEATHER GOODEN, 19. El 17 de noviembre; 23:10. Campus occidental de la Gideon Western.
VERONICA LEES, 26. El 29 de diciembre; 22:15. Cine Gideon Gateway 16.
PHOEBE CANOVA, 22. El 19 de enero; 12:15. Main Street, Solace.
SHANA KERBER, 24. El 2 de febrero; 01:00 (aprox.). Residencia.
Emmerich se volvió hacia el comisario.
—Hemos leído el expediente. Díganos qué más sabe.
Morales se acercó al tablero de corcho.
—Las chicas estaban, y poco después, habían desaparecido. Empezando con Kayley Fallows.
La chica de la foto tenía el pelo rubio del sol y una sonrisa coqueta.
—Salió por la puerta de la cocina, al final de su turno del Red Dog Café. El cocinero que estaba fumando la vio alejarse. Le hizo una broma, vio que ella le saludaba por encima del hombro. O quizá lo mandó a freír espárragos. Era una chica muy descarada. Es. —Se puso tenso—. Atravesó el aparcamiento que hay detrás el café, salió de la zona iluminada y desapareció. Hemos investigado al cocinero, a todo el personal. A todos los clientes que pudimos identificar.
Dio unos golpecitos en otra foto: Heather Gooden, retratada con el uniforme de las animadoras del instituto de Solace.
—Heather salió por la puerta delantera de su residencia. Tenía que atravesar cincuenta metros por el patio de la facultad hasta la cafetería. —Su voz se volvió ronca—. No llegó.
—Parece que conocía usted a Heather —dijo Emmerich.
—Era amiga de mi hija desde que iban a la guardería. Ha sido un golpe duro.
Morales se aclaró la garganta y continuó:
—Veronica Lees. Fue a los multicines con una amiga suya. Cuando la película estaba a medias, salió al puesto de chucherías... y no volvió.
La joven lucía una enorme sonrisa, su pelo era también muy frondoso, y llevaba una enorme cruz con una cadena al cuello, oro en contraste con su blusa rosa.
—El expediente indica que hay imágenes del circuito cerrado de televisión —dijo Emmerich.
Morales se sentó a su escritorio y puso en marcha un vídeo. En baja resolución y en color, vieron a Veronica Lees aparecer con el monedero en la mano, caminando rápidamente a través del atestado vestíbulo hasta el mostrador. Compró una caja de Junior Mints, luego volvió a atravesar la multitud. Dobló una esquina hacia un pasillo.
Morales detuvo el vídeo.
—Eso es todo. No volvió a su butaca.
Era espeluznante. Sencillo. Estaban, ya no estaban.
—¿Puede ponerlo otra vez? —preguntó Caitlin.
Esta vez, Caitlin se concentró en la multitud que llenaba el vestíbulo, fijándose en si alguien prestaba atención de una manera obvia a Veronica Lees. Nada le saltó a la vista. Pero había docenas de personas en la pantalla. Necesitaba tiempo para examinarlo todo de manera analítica.
—¿Puede enviármelo?
Él asintió.
Rainey preguntó:
—¿Hay vídeos del exterior?
—Me temo que no —respondió Morales.
Emmerich examinó la foto de Lees.
—¿Algún asunto personal?
—Investigamos —dijo Morales—. Pero no ha contactado con ningún amigo ni pariente. Las tarjetas de crédito y de débito no se han usado desde aquella noche. Veronica dejó su bolso en el asiento cuando fue al puesto de chucherías. Y su marido no se inventó ninguna historia de que ella se fuera con un amante, como hizo ese idiota de Austin hace un par de años. —Y señaló con la cabeza en dirección a la capital del estado, al norte.
Emmerich pasó junto a los tableros y cruzó los brazos.
—George de la Cruz.
Morales asintió.
—Acabó siendo condenado por asesinato, aunque su mujer nunca apareció.
Un hombre entró por la puerta como si fuera un defensa de fútbol americano, embistiendo hacia ellos. Le estrecharon la mano.
—Detective Art Berg. Ustedes son los de los perfiles.
Emmerich se volvió hacia el tablero de corcho. Dio unos golpecitos en la foto de la cuarta víctima. Era una jovencita delgada, con el pelo teñido de rubio y bastante greñudo. Las raíces negras. Una gargantilla con un corazón, y una camiseta de tirantes sucia. Era una foto del archivo policial. Dijo:
—Hábleme de la experiencia de Phoebe Canova en el sistema.
—Arrestos por prostitución y posesión de metanfetamina. Ambas cosas relacionadas —dijo Berg—. Detuvo su coche en un cruce de ferrocarril. Cuando pasó el tren, su coche estaba vacío. —Sus labios se apretaron—. Tiene un bebé de dieciocho meses. Un niño que se llama Levi.
—¿Un chulo? —inquirió Rainey—. ¿Ligues?
—Estamos investigando ambas cosas —le respondió Berg—. Pero en esos círculos la gente se niega a hablar.
—Creen que hizo algo y la mataron. Y que si hablan con la policía se pondrán ellos mismos una diana encima.
—Básicamente —dijo Berg—. Miedo a las represalias.
—¿Han desaparecido otras mujeres implicadas en la prostitución?
—En los últimos dos años, en San Antonio, sí. Pero no han sido como esto.
Rainey dijo:
—¿Alguna de las víctimas, además de Phoebe Canova, tomaba drogas, que se sepa?
Berg negó con la cabeza.
—La vida de Phoebe se iba por el retrete. Un caso triste. —Cruzó los brazos—. Pero no quiero quitarla del tablero. No quiero culpar a la víctima. ¿Cómo iba vestida? ¿Por qué salió tan tarde? No.
Emmerich se volvió, tenso.
—Nosotros tampoco. Pero tenemos que investigar la victimología del sospechoso desconocido.
«Sospechoso desconocido» era el término que usaba el FBI para el sujeto no conocido de cualquier investigación criminal. Emmerich señaló hacia las fotos.
—¿Por qué eligió el secuestrador a esas mujeres? Entender eso nos ayudará a estrechar la búsqueda del criminal.
El comisario Morales asintió. Se quedó un poco abatido. Caitlin se imaginó por qué: porque Emmerich había dicho «el» criminal. «El» sospechoso. Había dado carta de naturaleza a la convicción de Morales de que todas aquellas desapariciones estaban relacionadas.
El detective Berg les miró con los ojos cansados.
—Y ahora Shana.
—¿Qué relación hay entre las víctimas? —pregunto Caitlin.
Morales se balanceó un poco sobre los tacones de sus botas.
—Tres de ellas se graduaron en el instituto de Solace, pero no se conocían. Aparte de eso, lo que las une es que las cogieron a todas un sábado por la noche, tarde.
Emmerich miró al comisario.
—El intervalo decreciente entre desapariciones es una señal peligrosa.
Morales se pasó una mano por el pelo.
—Esto tiene a toda la ciudad en vilo. La gente habla, piensa que hay elementos ocultistas implicados.
—¿Como si fuera algo satánico? —preguntó Caitlin.
—Solace es una ciudad religiosa. La idea de que alguien se lleva a mujeres para propósitos rituales...
—Pero no han encontrado prueba alguna de ello.
Morales negó con la cabeza.
—Ni una.
No dudó de él. Las muertes por rituales satánicos eran una leyenda urbana, no una epidemia.
Berg dijo:
—El problema es que han desaparecido sin más. No hay ninguna prueba.
Emmerich se volvió.
—Eso no es exacto. Podemos examinar toda la vida de las víctimas. Y tenemos las cosas que dejaron. —Y dio unos golpecitos en el tablero.
—El coche de Phoebe —dijo Berg.
—Y el bebé de Shana. —Emmerich se volvió hacia Caitlin y Rainey—. Vayan ustedes dos a casa de Kerber. Luego, a la escena donde se encontró el coche de Canova.
—Sí, señor —asintió Caitlin.
Morales le dijo a Berg que fuera con ellas.
—Examine todo lo que dejaron atrás, hasta las moléculas de aire. Ya sé que lo ha examinado todo meticulosamente, pero vuelva a hacerlo. Shana está en algún sitio por ahí y se nos está acabando el tiempo para devolverla a casa.