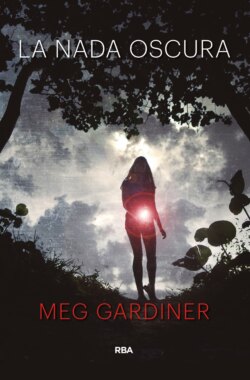Читать книгу La nada oscura - Meg Gardiner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6
Cuando Caitlin y Rainey volvieron a la comisaría, Emmerich se encontraba ante un tablero de corcho nuevo, en la sala de detectives. Había puesto allí un mapa grande de Texas, y estaba clavando alfileres en él.
—¿Resultados? —preguntó.
—Pues muchos. —Rainey se acercó al tablero, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones—. El sospechoso no dejó huella alguna en el coche de Phoebe Canova. O bien llevaba guantes, o no tocó el vehículo.
—Si no lo tocó...
—La convenció de que saliera.
Caitlin se acercó.
—No tocó el coche.
Emmerich levantó una ceja.
—¿Es una intuición?
—Una deducción. El coche se encontró con el motor en marcha. Y la transmisión estaba para aparcar.
—Quizá Phoebe lo puso en aparcar porque se detuvo para dejar pasar el tren.
—Al tren le costó dos minutos pasar... El mismo tiempo que algunos semáforos. Y en un semáforo, si conduces un coche automático, no cambias de marcha. Simplemente, pisas el freno —dijo ella—. Phoebe lo puso para aparcar cuando decidió abrir la puerta y salir, para que el coche no se le fuera hacia delante.
Berg y el jefe Morales se acercaron también. El mapa les producía curiosidad.
Emmerich lo señaló.
—Estas son las ubicaciones donde se vio por última vez a cada una de las mujeres desaparecidas.
Al situarlo visualmente, las implicaciones eran dolorosamente obvias. El Red Dog Café. El patio de la universidad. Los multicines. El paso a nivel del ferrocarril. La casa de los Kerber. Emmerich dijo:
—Están situadas de norte a sur, a lo largo de casi ochenta kilómetros. Pero...
—Pero todas están en un radio de tres kilómetros de la I-35 —concluyó Morales.
Los alfileres rojos parecían una serie de botones que corrían por la delantera de una camisa.
—Más aún. No se apartan más de doscientos metros de una carretera que va a parar directamente a una rampa de entrada de la autopista. —Emmerich cogió un rotulador rojo y conectó los sitios de los secuestros con una gruesa línea que corría por toda la página, como una vena—. Es un coto de caza.
Morales se volvió hacia él.
—¿Y qué hacemos ahora?
—Pues construir un perfil del sospechoso. Para poder empezar a cazarlo.
El equipo se registró en un Holiday Inn Express, junto a una salida de la I-35. Caitlin se cambió de ropa y se puso unos vaqueros. Al otro lado de la calle había un puesto de tacos. Mandó un mensaje de texto a los demás preguntándoles si querían que les comprara algo.
Rainey respondió: «Trae picante». Emmerich escribió: «¿Comida para llevar?».
Caitlin respondió: «Comida para llevar de Texas. Cuanto mayor, mejor. Y es la ley».
Atravesó la carretera a toda prisa, y se notó cansada y tensa a la vez. Trabajar para la UAC conllevaba grandes responsabilidades, y la dejaba exhausta. Lo había visto aquel mismo día en los ojos de los oficiales de Solace. «Dinos que tenemos un sospechoso ya. Dinos quién es ese hijo de puta.
»Y ahora mismo, porque Shana está ahí fuera».
Hacia el este, unas colinas peladas se iban sucediendo hasta el horizonte. Se seguía oyendo el zumbido del asfalto de la interestatal sin parar. En el puesto de tacos se encontraban aparcadas unas cuantas camionetas, y había gente en unas mesas de pícnic esperando sus pedidos, acurrucados bajo sus chaquetas y enviando mensajes de texto.
Parecían muy relajados. Pero las mujeres que se encontraban entre la clientela permanecían junto a la luz que salía del interior del puesto.
Cuando Caitlin trabajaba en un caso en algún sitio donde no había estado nunca antes, siempre encontraba un establecimiento local muy ajetreado y barato donde comer. Era una forma de tomarle el pulso al terreno. Comprar comida en un establecimiento local servía para algo más que para que le reembolsaran las dietas. También aprendía algo de los lugares al entrar en sus establecimientos, al hablar con la gente y al escuchar tanto con los oídos como con el diapasón interior.
Allí veía que el puesto de tacos era un lugar donde se sentían bienvenidos por igual obreros de la construcción, universitarios y mamás que acompañaban a los niños al fútbol americano. Tras la ventanilla de los pedidos se oía a todo volumen una música de mariachis que salía de un radiocasete. Se oía hablar en inglés, en español y quizá incluso en hindi. Aquel sitio parecía muy agradable y seguro. Pero la gente mantenía los ojos clavados en los alrededores. Las mujeres evitaban las sombras. Solace estaba aprensivo.
El joven que trabajaba en el mostrador le dijo:
—¿Qué va a tomar?
Ella leyó el cartel con el menú que el hombre tenía detrás de la cabeza. Contó veinticinco tacos distintos, que iban desde cerdo hasta pollo jamaicano, cordero cortado a tiras con sriracha, queso Cotija y mermelada de arándanos y habanero.
—Pues todos... —Se rio.
Volvió al hotel con dos bolsas muy abultadas de comida caliente. Rainey se acercó por la zona de estar del vestíbulo. Caitlin le tendió un grueso fajo de servilletas.
Rainey desenvolvió un taco y le dio un buen bocado.
—Maldita sea...
Caitlin comió sin parar.
—Quizá pida el traslado a una oficina local.
Una vez restablecida, comprobó su reloj. El equipo se reuniría al cabo de una hora para analizar los resultados de la investigación del día. Tenía tiempo. Lo recogió todo, salió afuera y llamó a Sean Rawlins.
—Cariño —dijo.
—¿Qué tal?
La voz de él contenía una sonrisa. Ella notó que se calentaba, aunque la tarde helada convertía su aliento en escarcha.
—Pues hablan americano aquí. No hace falta traducción —dijo.
—¿Te has comprado ya unas botas vaqueras?
—Negras, con calaveras y rosas. —Llevaba unas Doctor Martens en realidad. Prefería echarse salsa picante en los ojos que ir de compras—. ¿Estás en la carretera?
—Atascado en el puente de la Bahía.
Ella notó una punzada de dolor, nostalgia por la Bahía, las altas torres del puente, la luz del sol iluminando miles de cabrillas blancas entre el Golden Gate y Alcatraz. Anhelaba el aroma del Pacífico y la belleza de las ciudades y las montañas, y también a su hombre. Cerró los ojos.
Los abrió y se sintió pequeña, rodeada por la extensión del continente. El cielo era inmenso. Era bellísimo y también terrorífico.
—A ver, cuéntame cosas de Texas —pidió Sean.
La brusquedad de él la hizo reír. Sean sonaba fuerte. Su energía era todo lo que ella apenas se había atrevido a esperar hacía un año. Sean quedó gravemente herido por el Fantasma, el sospechoso que atacó a Caitlin con una pistola de clavos durante el enfrentamiento en el cual murió su padre. Durante unos días espantosos, Sean estuvo a las puertas de la muerte. Ella nunca se había sentido tan impotente. Y, mientras él luchaba por su vida, ella había comprendido lo muchísimo que le amaba. La conmocionó como un shock eléctrico comprender que «aquí y ahora» lo es todo.
—¿Cat? —le preguntó él.
El cielo se había vuelto de color cobalto. Estaba saliendo la luna llena. El horizonte era de color rosa tiza.
—Sí —dijo ella.
—¿Os lleva a alguna parte esa investigación?
—Más vale que sí. Es grave.
Le habló del caso. Empezó a correr la brisa, pero no volvió al interior del hotel. Allí fuera notaba una conexión con Sean, como si, solo con ver el horizonte occidental, pudiera verle en su camioneta Tundra, con un brazo colgando por fuera de la ventanilla, el otro apoyado en la parte superior del volante, y su pelo oscuro alborotado por el viento. Él era agente de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), especialista en explosivos. Y estaba a dos mil cuatrocientos malditos kilómetros de distancia.
Ella había aceptado el trabajo del FBI casi sin dudar. Sean la había animado a hacerlo. Le dijo que se arrepentiría si lo dejaba escapar.
No se arrepentía. Pero ahora, mientras ella trabajaba lejos de Virginia, él estaba a cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia, en Berkeley.
—¿Cómo está Sadie? —preguntó Caitlin.
—Perfectamente. Se le cayó un bote de purpurina en el coche el otro día. Cuando llegué a la oficina, yo parecía una bola de discoteca.
Caitlin sonrió. Sadie tenía cuatro años.
Sean compartía la custodia de la pequeña con su exmujer. Su divorcio fue amistoso, pero todo dependía del frágil constructo de la «custodia compartida». Michele tenía un buen trabajo como enfermera de urgencias, que no deseaba dejar. Nunca aceptaría que Sean se trasladase a la Costa Este con Sadie. Y Sean nunca se iría a Virginia sin su hija.
Caitlin y Sean habían dicho: «Ya lo arreglaremos». Dos federales. ¿No sería muy duro?
Ella estaba allí de pie bajo la luz de la puesta de sol.
—Dale un beso a Sadie de mi parte. Te llamaré mañana.
Colgó. El aire se había vuelto frío. Pero la puesta de sol seguía su curso. El horizonte occidental era de color rojo acrílico, se extendía de forma interminable y oscurecía para acabar muriendo en un tono morado.
Cuando finalmente volvió adentro, el empleado del mostrador le sonrió y le dijo:
—Supongo que no hay atardeceres como este en el lugar de donde viene.
—Nunca había visto nada igual.
—Austin originalmente se llamaba la Ciudad de la Corona Violeta. Por atardeceres como este.
—Qué bonito. —Se metió los dedos helados en los bolsillos del abrigo—. ¿Originalmente? ¿Qué pasa? ¿Decidieron que era demasiado romántico para el Viejo Oeste?
—Los fundadores de la ciudad cambiaron el nombre por la Ciudad de la Luna Eterna, después de construir unas gigantescas torres con lámparas de arco voltaico para iluminar la ciudad. A causa de un asesino en serie de la década de 1880 —aclaró—. El Aniquilador de Sirvientas.
—¿De verdad?
—Mató a una docena de personas. Dos mujeres en Navidad. Las cortó a trocitos con un hacha.
Ella se quedó inmóvil.
Él grapó unos documentos.
—Usted y los demás son del FBI, ¿verdad?
—Sí.
Sonrió para sus adentros, con los ojos brillantes.
—Qué guay.
Ella le miró.
Al final él dijo:
—¿Algo más, señora?
—No. Gracias.
En el escritorio se acumulaban algunos ejemplares del diario local. El Gideon County Star publicaba un titular en primera plana: ¿DÓNDE ESTÁN? Debajo se mostraban las fotos de las mujeres desaparecidas.
En su habitación, Caitlin puso la televisión y sacó su ordenador portátil y sus notas de campo. Mientras el ordenador se encendía, apareció en la tele una reportera de noticias locales.
Una mujer morena con traje rojo miraba a la cámara con expresión de «algo va mal».
—La policía de Solace cree que la desaparición de las cinco mujeres es obra de un secuestrador en serie y han llamado al FBI. Informa Andrea Andrade.
Ay...
La pantalla cambió a una filmación en Solace. La reportera, una morena mucho más joven con un traje de un rojo distinto, iba caminando a lo largo de las vías del tren. Hablaba del terror que invadía Solace y de la desaparición de la joven Shana Kerber, que tenía una hija pequeña. Aparecieron los lacrimosos padres de Shana.
—Devuélvenos a nuestra niña —suplicó la madre—. Nuestra niña es preciosa para nosotros.
La garganta de Caitlin se tensó. Expelió el aire. «Empatiza, pero mantén las distancias».
Deseaba que los padres de Shana hubiesen hablado con ella antes de salir ante las cámaras. Emmerich los habría instruido, les habría dicho que llamasen a Shana por su nombre. Para humanizarla, para convertirla en una persona real a ojos del sospechoso.
El reportaje cambió y se trasladó a una galería de tiro local. Un instructor de armas de fuego disparaba cinco proyectiles a un blanco de papel, a diez metros. Tenía los hombros anchos y la hebilla del cinturón enorme. Llevaba la pistolera atada en torno a la pernera de los vaqueros con un cordón, a lo Wyatt Earp.
—Hay maldad en esta ciudad —dijo—. Satán está suelto entre nosotros. Si no nos protegemos, probablemente nos convertiremos en sus víctimas.
El vídeo se cortó y se vio a más ciudadanos disparando a dianas de papel. Caitlin negó con la cabeza. Aun en la peor de las situaciones, aunque haya un depredador actuando en una ciudad en su momento álgido, la mayoría de las personas no se convierten en víctimas. Pero el miedo no funciona así.
La reportera apareció otra vez. En Main Street, la mujer hablaba con Darley French.
—Sí, el FBI está en la ciudad —dijo French—. Dos mujeres agentes me han entrevistado sobre esa chica a la que vi que se llevaron de su coche.
Caitlin dejó a un lado su portátil.
—Analistas de perfiles —siguió French—. Eso significa que se trata de un asesino en serie. Pero saben lo mismo que yo, no tienen ni idea de quién es.
El reportaje volvió al estudio.
—Estamos buscando confirmación de que la Unidad de Análisis Conductual del FBI está en Solace. Les mantendremos informados sobre estos hechos preocupantes.
Caitlin se puso de pie. Si la historia acababa saliendo en los medios de comunicación nacionales, podía inflamarse todo e ir en aumento hasta convertirse en un reguero de pólvora. Arraigarían las mitologías y los cuentos. Sería muy difícil librarse de todo eso. Y también peligroso.
No esperó a la reunión de equipo programada. Cogió el teléfono y llamó a Emmerich.
—Nos han sacado en las noticias.
Madison Mays detuvo el coche en el aparcamiento de su complejo de apartamentos justo cuando la última luz del día se desvanecía virando a gris. Se echó la mochila al hombro y cerró la puerta del coche con la cadera. Estaba exhausta después de un día entero de clases en la facultad Gideon Western seguido de un turno de camarera en el centro comercial que había junto al campus.
De los apartamentos llegaba el sonido de una música y conversaciones y La ruleta de la fortuna. Más allá del aparcamiento, el tráfico rugía por la I-35. Madison subió las escaleras, buscó las llaves en el bolsillo y se detuvo.
—Mierda...
Se había dejado las llaves puestas en el contacto. Bajó las escaleras de nuevo corriendo hacia el coche.
Cogió las llaves, cerró y se dirigió al edificio otra vez. Al llegar a la acera, un coche atravesó el aparcamiento. Las luces de los faros pasaron de un lado a otro, iluminando el pasadizo techado que conducía al otro extremo del edificio.
Entre las sombras, un hombre la miraba. Ella dio un respingo.
Era alto e iba vestido como un banquero que se hubiera quitado la corbata después de terminar su jornada en el despacho. La camisa que llevaba era de un blanco inmaculado. Tenía un teléfono en la mano.
Ella se llevó la mano al pecho.
—Dios...
No le veía la cara. Él se tocó la frente con el teléfono, como un caballero antiguo que se tocase el sombrero. Los faros pasaron y él volvió a sumergirse en la oscuridad.
La chica notó un aleteo en el estómago, como de mariposas que agitaran las alas. Necesitaba pasar junto a él para llegar a las escaleras. Notaba que el hombre seguía mirándola.
—Apartamento cuatro noventa y dos —dijo este.
Ella le ignoró, pero la voz de él tenía un tono de autoridad. Como de autoridad legal.
La joven frunció el ceño.
—Creo que los apartamentos de este edificio no llegan al cuatro noventa y dos.
Él parpadeó.
Sus ojos eran plateados a la luz de la luna.
—Está equivocada.
Levantó el teléfono, dejándole ver un atisbo de la pantalla. Había un mensaje de texto, sí, pero ella no pudo leerlo. Las mariposas que tenía en el estómago agitaron las alas.
Ella le miró a los ojos. Había algo... Un punto de...
Deseo.
Arriba, en la pasarela del segundo piso, se abrió la puerta de un apartamento.
—¿Madison?
Patty Mays ocupaba toda la entrada, interceptando casi toda la luz. Su voz era de hierro.
Madison dijo:
—Mamá, este hombre está buscando el apartamento...
—Entra.
El hombre se alejó con rapidez.
Madison subió las escaleras corriendo. Patty esperó en el pasillo, con un lado de su cuerpo iluminado por las luces del salón y los pies firmemente plantados en el suelo, y vio al hombre cruzar el aparcamiento. Madison entró en el apartamento. Patty la siguió y cerró la puerta. Con cerrojo.
Se quedó mirando a Madison.
—Pero ¿en qué estabas pensando?
—Se había perdido. Parecía un policía. —Pero el estómago se le agitaba.
—Como si te parece que es Harry el sucio caído del cielo. Los diablos siempre van disfrazados.
Patty buscó por su espalda y sacó la Smith & Wesson calibre 40 que llevaba en la cinturilla de sus pantalones de yoga.
Madison atisbó por entre las cortinas. En el aparcamiento, el hombre pasó bajo una farola y se desvaneció luego entre las sombras.
Las mariposas no dejaron de aletear hasta que las luces de freno de su coche desaparecieron por la carretera.
«Probablemente no sea nada», pensó.
Pero, en otra parte de su ser, se dijo: «Presta atención a las mariposas».