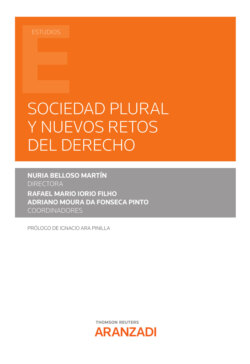Читать книгу Sociedad Plural y nuevos retos del Derecho - Nuria Belloso Martín - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеVivimos tiempos de efervescencia social. El horizonte de la quietud que albergaba la vocación de eternidad de las disposiciones normativas y la confianza en la consecución de un aceptable margen de seguridad jurídica parece un lejano delirio en un mundo irremediablemente agitado por la confluencia del creciente pluralismo cultural de sus sociedades y las posibilidades y peligros que encierra el desarrollo tecnológico. Por no entrar en el laberinto de incertidumbres y temores que genera la evolución del COVID y la eventualidad de que se pudieran reiterar fenómenos de naturaleza semejante. El derecho se ve inmerso en una carrera contra el reloj para adaptarse a las exigencias que impone la nueva situación. Pero ese esfuerzo de adaptación no debiera en ningún caso perder de vista los valores que se le presuponen al sistema jurídico. Antes bien, tendría que afanarse en garantizar su vigencia. El problema es que, focalizados en la consideración de cuestiones puntuales que reclaman una urgente reacción, se puedan activar soluciones inconciliables con tales parámetros.
El modelo del Estado social consolidó una consideración del derecho como instrumento idóneo para la garantía del bienestar generalizado de la población. Un bienestar que asumía una doble faz, diversamente resaltada por sus epígonos, como expresión del libre desarrollo de la personalidad del individuo y como habilitación de la asistencia en sus necesidades más perentorias. Pero que en cualquier caso reclamaba una intervención decidida por parte de los poderes públicos. Las transformaciones sociales no han afectado significativamente al crédito del modelo, que en lo sustancial permanece incólume. Las muchas críticas que se le han dirigido han incidido en las dificultades de su realización sin poner en cuestión por lo general su significado como ideal de organización social. El mayor o menor tino en la preservación de los valores inherentes al referido modelo debería constituir el criterio básico de escrutinio de la respuesta jurídica, más allá de otras consideraciones atinentes a la eficacia de los instrumentos disponibles, a la reducción de la intensidad de los conflictos, a la mayor facilidad e inmediatez para la consecución de objetivos sociales pertinentes, etc., que en ningún caso habrían de prevalecer frente a ellos.
Bien mirado, la realización de las exigencias inherentes al Estado social ha sido bastante desigual con respecto a los distintos grupos sociales habiendo quedado postergados en buena medida de su provecho quienes más dificultades han tenido para exhibir y hacer valer sus reivindicaciones. Con relación a ellos la prevalencia de la versión asistencial del modelo frente a la que pone el énfasis en la garantía del libre desarrollo de la personalidad cae por su peso: es la forma más beatífica de salvar la propia conciencia personal aliviando en alguna medida la situación personal de los afectados. Particularmente estridente en este punto, al margen del supuesto de quienes padecen enfermedad inhabilitante, es el ejemplo de los niños, los ancianos y las minorías culturales. No son los únicos afectados. Pero a diferencia de lo que sucede con otros colectivos tradicionalmente discriminados (el proletariado, las mujeres …), carecen o tienen muy limitada su capacidad para asociarse con quienes se encuentran en una situación semejante y hacer oír su voz. Ello les hace particularmente vulnerables, pero sobre todo deja su futuro al albur de lo que al respecto puedan decidir los demás.
Ciertamente las circunstancias de cada grupo son muy distintas. Por su propia condición la acción social con respecto a los niños ya sea a nivel familiar o comunitario, habrá de tener un carácter asistencial, lo que no excusa la obligación de los poderes públicos de activar los mecanismos (no sólo a nivel educativo) para garantizar en la mayor medida posible que el individuo salga de la niñez en las mejores condiciones para asumir plenamente el protagonismo de su existencia. La situación de los ancianos resulta más lacerante porque su condición de exclusión subsigue a otra de esplendor vital sin que haya ningún tipo de razón para que se vean apartados de las decisiones relevantes de la vida social, ni mucho menos invitados a asumir su condición de meros sujetos pasivos de la acción paternalista de su entorno social como la salida natural de su declive físico. El caso de las minorías culturales resulta igualmente injustificable. La cultura identitaria juega un papel esencial en la construcción de la personalidad individual, en ella se asientan los juicios y creencias que la definen. La desvalorización social de la cultura identitaria redundará inevitablemente en detrimento de la seguridad y confianza en sí mismo que precisa el individuo para ajustar los goznes de su personalidad suscitando su proclividad a la sumisa aceptación del dirigismo ajeno. La articulación de las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la cultura identitaria de todos los miembros de la comunidad representa en este sentido una exigencia inexcusable del quehacer de los poderes públicos porque está en juego con ella la garantía de la realización autónoma de cada quién.
La consideración de estas tres asignaturas pendientes del Estado social resulta especialmente indicada. El ajuste del sistema jurídico a la inestabilidad que genera la confluencia del imparable desarrollo tecnológico y de la creciente pluralidad de las sociedades de nuestro tiempo deberá, desde luego, tomar en consideración la operatividad de tales factores para eliminar o al menos reducir en la mayor medida posible las discriminaciones del modelo del Estado del bienestar que por su sólido asentamiento en la vida comunitaria han adquirido un carácter prácticamente estructural. Y es que lo más curioso en los tres casos referidos es la facilidad con que se ha venido digiriendo una situación que por su contraste con las exigencias que impone el libre desarrollo de la personalidad debiera tener un carácter excepcional. El déficit de sensibilidad al respecto no excusa la necesidad de promover la respuesta jurídica idónea para su mejor realización. La tradicional formulación del derecho como instrumento de cambio social adquiere una tonalidad especial con respecto a las discriminaciones apuntadas en un mundo en galopante transformación. Las nuevas circunstancias abren seguramente oportunidades para corregir, al hilo del nuevo tratamiento jurídico que reclaman, la discordancia de la realidad con los valores inherentes a nuestro modelo de convivencia. Pero abren también las puertas a una exacerbación de la discriminación, en particular en los ámbitos donde se encuentra instalada con la mayor naturalidad. De ahí la necesidad de profundizar en el impacto de los cambios sociales en los tres ámbitos referidos vislumbrando los riesgos y aquilatando los factores a considerar para que la respuesta jurídica cumpla la función axiológica que se le supone.
El desarrollo tecnológico ha proporcionado a los niños (a sus representantes legales, más bien) posibilidades inimaginables hace bien poco de optar por los más diversos modelos de formación y de desarrollo del ocio. Lo que para la generación precedente era un modelo uniforme de educación en el que los niños bebían de unas mismas fuentes de información y asumían (porque la sociedad no les ofrecía alternativa) unos mismos parámetros de entretenimiento se ha transformado en un crisol de oportunidades para elegir. La libertad de enseñanza, la libertad informativa, la libertad de expresión a través de los medios de comunicación… han representado el asidero para la elección por parte de los padres del tipo de formación de sus hijos y para la provisión de modelos de entretenimiento del menor a la carta, que, ciertamente, no tienen por qué ser compartidos por los demás. Una situación semejante ha de ser valorada positivamente por lo que representa de ampliación del ámbito de la libertad, pero en lo que concierne a la formación de la personalidad del menor tiene también su contrapunto. El niño no es que esté especialmente expuesto al adoctrinamiento, es que va a resultar inevitablemente adoctrinado por las distintas fuentes de conocimiento que le asisten, la familia y la escuela en particular. En su acepción más blanca, desconectada de la connotación intencional que normalmente le acompaña, el adoctrinamiento no puede dejar de existir porque es inherente a cualquier proceso formativo. El desarrollo del niño reclama, al menos en sus etapas más tempranas, un modelo al que aferrarse, sin el que su vida resultaría incierta y desprotegida.
El acceso a los distintos modelos de formación no podría nunca eliminar ese adoctrinamiento, lo único que hace es diversificar su contenido material, garantizando, eso sí, una sociedad más plural, pero en ningún caso la libre formación de la identidad personal de quienes conforman la pluralidad. La pluralidad no es un fin en sí mismo, es más bien el resultado de la confluencia de personalidades diferentes que se entiende que han construido su personalidad a través de un proceso de libre determinación. Y en este sentido el proceso social nos ha conducido a una situación especialmente preocupante por lo que conlleva de pérdida de referentes comunes sobre los que asentar el intercambio de opiniones que pudieran llevar al niño a decantar, con un basamento plural, el sentido de su identidad. Los modelos diversos que alienta la libertad de educación podrán resultar más satisfactorios para sus usuarios en cuanto respondan de manera más fidedigna a sus expectativas de entrada, pero no dejan de sectorizar a los niños reduciéndoles considerablemente el ámbito de referencia común para el contraste de su formación de origen. Otro tanto sucede en el caso del entretenimiento. Subyugados por la tentación de una oferta descomunal que trata de satisfacer las más recónditas expectativas, tanto en el ámbito de la actividad personal como en el de la asistencia pasiva a espectáculos, el niño se ve encerrado en una jaula de cristal con un muy limitado contacto con su grupo natural de relación. La inexistencia de una referencia común que pudiese albergar el contraste de opiniones no haría más que sobredimensionar el efecto de la formación inicial conjugándola con una interpretación siempre unilateral de lo que debiera ser la formación complementaria y el uso del tiempo libre.
La calidad de vida que representa la facilidad para que cada uno (o por mejor decir, el representante legal de cada uno) pueda elegir sus propios derroteros a la vista de las múltiples alternativas que se le ofrecen no debiera empañar el riesgo que para el libre desarrollo de su personalidad tiene ese aislamiento del menor en su torre de marfil (a la que por lo demás accede normalmente por indicación ajena), eludiendo la apertura mental que conlleva el contacto con sus semejantes y el contraste de pareceres que suscita el que haya espacios y puntos de referencia comunes que ocupen una parte significativa del día a día del niño. Obvio es decir que, a este respecto, por las inmensas posibilidades que ofrece desde el punto de vista de la oferta cultural y del espectáculo, el desarrollo tecnológico representa un riesgo evidente que habrán de tener en cuenta los poderes públicos con miras a garantizar una ordenación equilibrada de la vida social. En sentido contrario el creciente pluralismo de nuestras sociedades manifiesta un potencial inexistente en el modelo de sociedad uniforme. Pero, claro, para la maximización del libre desarrollo de la personalidad del menor no basta que la sociedad sea plural, es necesario que esos menores plurales interactúen entre sí mostrándose unos a otros el carácter relativo de muchas de las verdades acríticamente asumidas por ellos en el proceso de su formación.
La tercera edad representa un estado de inevitable decadencia física del individuo. Aun cuando pudieran permanecer intactas las facultades intelectuales del implicado, su condición física se ve inevitablemente enredada en un proceso de deterioro irreversible. La autoconciencia de la irreversibilidad es ya un relevante motivo para el apocamiento personal, incrementado por lo demás cuando resultan significativamente limitadas las facultades intelectuales. Los poderes públicos deberían tener en cuenta el efecto inherente a esa circunstancia inexorable a fin de articular los oportunos mecanismos de contrarresto. Lejos de ello, el anciano se va sintiendo acorralado por un entorno social que le condena a la irrelevancia (forzando su exclusión del mercado de trabajo) y le devalúa incluso desde el punto de vista material (reduciendo sus entradas económicas), postergándole a un papel subalterno por completo ajeno al protagonismo que había asumido en sus años de esplendor. La muerte civil se convierte así en la antesala (absolutamente injustificada) de la muerte física. El anciano siente que su ciclo vital ha concluido y se retira, empujado por las circunstancias, a la contemplación del transcurso del tiempo en un mundo que cada vez le resulta más ajeno.
El desarrollo tecnológico no ayuda desde luego a revertir la situación. Su enorme potencial para la obtención de objetivos valiosos en un tiempo récord con un coste reducido le presenta un universo desconocido, extraño a su experiencia, al que siente que muy poco puede aportar. Su lógica falta de destreza en el uso de unas tecnologías que constituyen el día a día de la actividad social acentúa su sentimiento de dependencia, con el consiguiente coste en términos de autoestima. Es un sino inexorable ante el que poco puede hacer. Ni siquiera su puntual adaptación a los nuevos conocimientos podría liberarle porque el entorno social ya le ha incluido, por razones de edad, en el grupo de los desdeñados, observando los apuntes de su pericia como una extravagancia puntual (algo sólo explicable en quien no quiere asumir su edad) que no podría romper la tónica general de su grupo de pertenencia. Antes al contrario, la indiferencia con que la sociedad contempla sus esfuerzos de adaptación le hace tanto más consciente del sentido inescrutable de su destino. La sociedad le contempla como quien ya ha cumplido su función rebajándole a la condición de mero superviviente, de una supervivencia menor a la que se debiera adaptar con la considerable reducción salarial que se le aplica.
Es una versión perversa del valor de la persona, tanto menos explicable cuando todos somos candidatos puntuales a integrar el sector de la tercera edad. La indiferencia con que el grupo dominante trata a este sector social sólo se explica desde una interpretación cortoplacista del autointerés, en cualquier caso, ilegítima por lo que conlleva de exclusión de un grupo humano significativo. En ese nuevo status está de sobra el reclamo de su autonomía porque es la propia sociedad la que asume la responsabilidad de gestionar paternalistamente sus intereses. Asombra en este sentido la desenvoltura con que, por ejemplo, gestionan al unísono los asuntos relativos a su salud los parientes próximos y los servicios sanitarios eludiendo medidas que (ellos entienden que) no vale la pena aplicar dada su edad y el proceso irreversible de su enfermedad, sin tener en cuenta las ganas de vivir y el coste que estaría dispuesto a pagar el mismo, porque, en definitiva, esa condición de superviviente no puede tampoco a su juicio justificar el coste personal que supondría la aplicación de un tratamiento penoso para el paciente.
El desarrollo tecnológico se presenta como un cómplice involuntario de esta injustificable situación. Es una explicación insustancial. Ante todo, porque la exclusión de la tercera edad viene de lejos, aunque pudiera haber acentuado sus efectos en la actualidad. Pero, sea cual sea su explicación ello no podría nunca legitimar su pervivencia.
La obligación de los poderes públicos en esta situación pasaría inexorablemente por asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo del anciano en cualquier momento de su desarrollo vital. Carece de sentido reducir sus entradas económicas porque sus necesidades personales siguen en principio siendo las mismas, si no superiores. La coartada de la vinculación de sus ingresos a su aportación laboral resulta particularmente impertinente cuando es la propia sociedad la que expulsa al afectado del mercado laboral. Se impone en este sentido la búsqueda de soluciones alternativas que vinculen esas entradas a los ingresos públicos, sin merma en ningún caso del cuanto alcanzado en los momentos de máxima productividad del individuo. La disminución general del nivel de vida que ello pudiera comportar en nada empañaría el acierto de la solución, que apunta precisamente a la eliminación de la discriminación al respecto. El empeño en el mantenimiento de un determinado nivel de vida pierde su sentido cuando se apuntala sobre la marginación de nadie, en particular cuando lo hace sobre la marginación de quienes por su edad acrecientan su situación de vulnerabilidad.
El indiscutible asentamiento de esa peculiar discriminación en el credo social y la tranquilidad con que lo puedan asumir los propios afectados no quita un ápice a su ilegitimidad moral. Muy al contrario, es muestra fehaciente del poder de la clase dominante (quienes mantienen intactas sus condiciones productivas) para imponer sus intereses disfrazando de naturalidad las discriminaciones que les favorecen.
Cierto es que esta discriminación podría tener algún encaje en una interpretación rígida de la vida familiar que contemplara a la edad productiva como un período temporal en el que el individuo tuviera que atender el coste económico que representa la crianza de sus hijos, asumiendo que en el momento de la salida del mercado de trabajo desaparece esa carga porque los hijos son ya (o deberían serlo) independientes. Ni que decir tiene que esa explicación bienintencionada descuida el dato elemental de que ese modelo (seguramente preponderante) no ha resultado nunca uniforme, y que el compromiso de los poderes públicos no debiera en ningún caso hacer acepción de la mayor o menor adecuación personal del individuo al código hegemónico.
En cualquier caso, el creciente pluralismo de nuestras sociedades con modelos familiares muy diversos que rompen el esquematismo de la visión tradicional constituye el mejor antídoto contra la incuestionada aceptación de la referida discriminación. La racionalización de su legitimidad en base a unas coordenadas cada vez más movedizas se manifiesta absolutamente inasumible. En este sentido la pluralidad de modos de ser y de entender la vida personal y familiar relativiza la potencialidad de ese esquema explicativo, resaltando la evidencia de la discriminación económica de los mayores y la urgente necesidad de ponerle remedio. La apertura mental inherente a la pluralidad social no garantiza sin embargo su provecho en orden a la solución del problema. Pero sí proporciona cuando menos un entramado circunstancial idóneo para su adecuada toma en consideración.
Por lo demás, el desarrollo tecnológico, más allá del potencial excluyente que conlleva para quienes por razón de edad tienen dificultades para adaptarse al mismo, puede convertirse paradójicamente en un aliado relevante porque reduce a la insignificancia el argumento de la improductividad del anciano para justificar su discriminación económica. En una sociedad decididamente automatizada en la que las máquinas sustituyen cada vez más la aportación personal a la producción incrementando los niveles de ocio individual, resulta un sarcasmo que se pretenda justificar la disminución de las entradas económicas del anciano por su falta de aportación a la producción. Muy al contrario, representaría si acaso un argumento para la consolidación de una situación de discriminación a su favor, toda vez que él sí tuvo que soportar la dureza de una aportación laboral a la antigua usanza de la que en último término se aprovecharon en su momento los actuales trabajadores activos.
De sobra está decir que ese viento a favor que representan las trasformaciones sociales en orden a la mayor transparencia de la discriminación inherente a la reducción de los emolumentos del anciano en nada afecta a su ilegitimidad radical en cualquier circunstancia. De ahí la necesidad de acometer su inmediata eliminación. Se impone también la prevención frente al riesgo potencial del desarrollo tecnológico para su vida cotidiana, y en último término para la preservación de su autoestima, generalizando la plena accesibilidad de los servicios públicos, cualesquiera fueran los niveles de pericia intelectual y tecnológica del usuario. Su aportación social en el pasado justifica a mayor abundamiento que no se le impongan condiciones a su libre desarrollo personal en el futuro.
La diversidad cultural no es una situación nueva; la novedad actual radica en el volumen e intensidad con que se manifiesta la pluralidad. El concepto de minoría cultural no desaparece, pero son cada vez más los miembros que la integran en un determinado ámbito social. Y son también diversas las minorías culturales que conviven en el mismo, por más que siempre haya una mayoría hegemónica en mayor o menor medida contrastante con las diferentes minorías. Esa multiculturalidad ha sido vista en ocasiones como un grave problema, supuestamente específico de nuestro tiempo. Lo cierto es, sin embargo, que ese mayor volumen e intensidad de la pluralidad cultural ha venido a reducir la gravedad del problema que representaba la soledad del diferente en una sociedad culturalmente uniforme. La mayor pluralidad cultural puede sin duda acarrear un complejo problema de gestión, pero aminora significativamente la posición de vulnerabilidad de quien no se acomoda al esquema cultural prevalente.
Cuanto más compartida sea la situación personal de pertenencia a una minoría cultural menor será la gravedad de sus efectos adversos en orden al libre desarrollo de la personalidad del afectado. Lo realmente grave, lo que en mayor medida perjudica a su libre desarrollo personal, es que el individuo se encuentre solo, se sienta diferente a todos y compruebe que su cultura identitaria carece de reconocimiento social. Los postulados de la cultura identitaria constituyen la base sobre la que cimenta el individuo su personalidad. El rechazo, expreso o tácito, de su entorno social o el mero sentimiento de incomprensión que experimenta quien asume su soledad cultural representan el caldo de cultivo para la autodevaluación personal. Las cosas cambian, lógicamente, cuando se siente arropado el individuo por muchos otros que, aun integrando una minoría social, comparten esos mismos postulados. Las dudas acerca del valor de su cultura identitaria, y, en cierto modo, de sí mismo, se aminoran cuando comprueba que no está solo frente al mundo, sino que comparte una “verdad” que trata de hacerse respetar en un mundo más o menos hostil. En cualquier caso, la interlocución con sus compañeros facilitará el desengaño de su autodevaluación, proporcionándole la confianza para apuntalar sobre bases firmes su identidad asumiendo el protagonismo más pleno de su existencia.
Un efecto semejante le genera la comprobación de que su cultura identitaria no es la única cultura minoritaria que concurre en el espacio social. La comprobación de que los postulados de la cultura hegemónica entran en contradicción con los de otras minorías probablemente no le proporcione de manera directa un sentimiento de seguridad con respecto al valor de sus convicciones, pero al menos le hará consciente del valor relativo de los postulados de la cultura hegemónica, permitiéndole obviar, por injustificado, el rechazo que hubiera podido experimentar de su parte. En un universo en el que confluyen diferentes culturas identitarias y en el que los postulados culturales de cada quien son compartidos por un grupo significativo se diluye en gran medida el problema que para la cimentación de la personalidad puede representar la diversidad cultural. Resulta en este sentido sorprendente que esa misma diversidad cultural sea muchas veces contemplada como un problema, cuando en realidad constituye la llave para la solución de los riesgos inherentes a la misma idea de la pertenencia cultural.
La explicación estriba en que el asunto se aborda normalmente desde la perspectiva del orden público, de la convivencia social, de la gestión de los intereses contrastantes…, que es la perspectiva que en mayor medida interesa a la cultura hegemónica. A ella le resulta hasta cierto punto indiferente que quienes no comparten sus postulados puedan sentir afectados sus niveles de autoestima, lo que le preocupa mayormente es la gestión de la diferencia, la evitación del conflicto. Y, claro está, el conflicto se hace tanto más latente cuanto mayor es la diversidad cultural, cuanto más y más sólidos son los potenciales contendientes que pudieran pujar por hacer valer sus presupuestos. Pero en lo que atañe al problema nuclear de fondo, que es el respeto a la identidad y el avance en el propósito de la eliminación de la discriminación cultural, la creciente pluralidad de nuestras sociedades no hace más que desatascar un problema que cobraba una dimensión extraordinaria en el esquema establecido (siempre de manera imperfecta) de la uniformidad cultural.
Claro que queda mucho por hacer a este respecto, porque en esa amalgama multicultural no es equivalente la posición de cada cultura identitaria, ni son por tanto semejantes los problemas de pertenencia cultural que cada individuo ha de afrontar. A los poderes públicos les corresponde asegurar el reequilibrio de las posiciones individuales en clave de pertenencia cultural, garantizando que, sea cual sea la cultura identitaria de base, sientan los individuos reconocido el valor de la misma en su entorno social.
Llama poderosamente la atención en este punto que la idea nuclear comúnmente aceptada para la gestión de la diversidad cultural pase por el reparto de fondos públicos a las minorías culturales en proporción al peso específico de cada una de ellas en la comunidad. No se me escapa que la distribución de fondos públicos ha de tomar en consideración factores de muy distinta naturaleza, entre los que se encuentra desde luego el número de sus posibles beneficiarios. Pero el seguimiento de la regla de la garantía del reconocimiento social de la cultura identitaria al individuo como presupuesto para el libre desarrollo de la personalidad llevaría precisamente a la solución contraria: al reparto de los fondos públicos a las minorías culturales en relación inversamente proporcional al peso de cada una de ellas en el grupo social de referencia. Y es que no podría entenderse que recibieran la mayor ayuda quienes, precisamente por el asentamiento social que tienen sus presupuestos culturales, resultan menos expuestos a la situación de vulnerabilidad que quienes sobreviven arracimados en grupos muy reducidos que pudieran ser considerados extravagantes por los demás. La inexistencia de voces significativas que clamen por esa solución, o cuando menos esgriman argumentos a su favor, es una prueba fehaciente del largo camino que queda por recorrer. Un camino que sin duda contribuye a iluminar la progresiva estructura plural de nuestras sociedades.
El mismo esquema se repite con respecto al disfrute de los servicios públicos. Los problemas de financiación del Estado social han conducido a una organización de los servicios públicos en gran medida uniforme desde el punto de vista cultural. El argumento de que la gestión de la escasez no permitía distraer fondos en alegrías culturales encuentra calado en quienes contemplan la adecuación de esa misma organización a sus postulados culturales, generalmente los de la cultura hegemónica. En los últimos tiempos se ha venido imponiendo un giro en el tratamiento de la cuestión, asumiendo los poderes públicos una cierta contemporización con las exigencias que imponían determinados grupos culturales que, aun siendo minoritarios, disponen de una significativa presencia social. Pero queda siempre ausente la respuesta a las exigencias inherentes a los grupos que resultan más necesitados, por ser precisamente menor su presencia social. Y queda sobre todo ausente el planteamiento integral de la organización de los servicios públicos en base a la identidad cultural, con su correspondiente corolario del equivalente valor de cada cultura identitaria (de la necesidad de respetar las exigencias de cada cultura identitaria) con miras a garantizar la realización en la mayor medida posible del objetivo prioritario que representa el libre desarrollo de la personalidad de cada uno, sea cual fuere la cultura identitaria sobre la que se asienta. Y es que difícilmente podría esperarse una respuesta pública adecuada a las exigencias de quienes por su propia condición cultural carecen de medios materiales y sicológicos para su pertinente reivindicación.
La evolución de la sociedad estratificada en grupos culturales de significativa presencia hacia otra que acentúe su dimensión plural con la mayor naturalidad en la aceptación de los grupos culturales que aún hoy parecen ajenos al escenario social permite augurar una mejora sustancial al respecto. El compromiso de los poderes públicos es garantizar los resultados que esa pluralidad hace vislumbrar, pero también sobre todo sentar las bases para que la pluralidad pueda hacerse efectiva catapultando los resultados de su acción. El papel positivo que está cumpliendo ya la pluralidad cultural al respecto no puede servir de coartada para la inacción pública.
Son, en definitiva, muchas las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico en la sociedad plural, pero son también muchos los riegos de discriminación que provoca, tanto más graves cuando se proyectan sobre grupos que ya resultaban discriminados en la versión tradicional del Estado social. Riesgos que se ponen de manifiesto en muy distintos ámbitos de la nueva realidad que toma en consideración, por razones no necesariamente coincidentes, la regulación jurídica.
La profesora Nuria Belloso Martín, protagonista sin par del encuentro fructífero de la cultura jurídica española con la de los países latinoamericanos en las últimas décadas, que cuenta por decenas las tesis doctorales dirigidas fundamentalmente a juristas de allende los mares, ha reunido en este volumen un conjunto de muy consistentes trabajos de profesores españoles y latinoamericanos sobre los desafíos al derecho en la sociedad plural, sin olvidar la perspectiva histórica que nos recuerda que, al margen de la específica intensidad con que se presenta en nuestra época, el pluralismo no es un fenómeno nuevo, que siempre ha habido seres diferentes que han visto aún más agudizada su posición de vulnerabilidad en la sociedad “uniforme”. Versan en general sobre cuestiones temáticas concretas de indiscutible relevancia objetiva. Los autores desmenuzan con agudeza y rigor aspectos de las mismas que hacen particularmente urgente la exigencia de acomodar las posibilidades que ofrece el desarrollo social y tecnológico de nuestros días a la eliminación de las discriminaciones que dejó vivas la implantación del modelo del Estado social, en particular la discriminación de quienes han visto mermadas por diferentes razones sus posibilidades de interlocución social.
Es la principal función que incumbe al derecho, sobre todo porque el potencial de maximización de la productividad, de eficacia y de ahorro económico que ofrece la nueva sociedad acrecienta el riesgo de que pudieran llevarse a cabo a despecho de la situación de los afectados, acentuando su ya denunciable situación de vulnerabilidad. La cuestión está en saber encauzar esas posibilidades, conteniendo, cuando sea necesario, su ejecución, para que cumpla el derecho la función de garantía de la no discriminación que se le supone. Y es que todos tenemos el mismo derecho a acceder al paraíso del bienestar que nos ofrece la trasformación social. A los poderes públicos corresponde la obligación de asegurar que nadie quede excluido por ninguna razón de su disfrute.
Ignacio Ara Pinilla