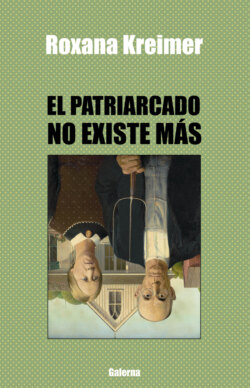Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dos teorías enlazadas: selección sexual e inversión parental
ОглавлениеAdemás de la selección natural, la otra teoría que propuso Darwin en su libro El origen del hombre es la de la selección sexual. Allí sugiere que algunos rasgos fueron seleccionados porque resultaban atractivos para el apareamiento. Darwin señaló que literalmente no podía dormir tratando de entender por qué el pavo real tiene unas plumas tan grandes y coloridas si de este modo resulta más visible para los predadores. ¿Cómo es que pasó de generación en generación un rasgo tan impráctico en términos de supervivencia? La respuesta es: porque las hembras así lo prefieren, con lo que las nuevas generaciones ven incrementado este y otros rasgos estéticos que no tienen nada de superficial, puesto que en muchas especies hay evidencia de que son marcas genéticas de salubridad. En un estudio experimental se recortaron las plumas de los pavos reales y esa temporada los machos no se aparearon. Las hembras no los preferían (Petrie y Halliday, 1994). La evolución favorece ciertos mecanismos cuando las ventajas superan a las desventajas.
Darwin diferenció entre caracteres sexuales primarios, relacionados directamente con la función reproductora, como los órganos genitales, y caracteres sexuales secundarios, no conectados directamente con la reproducción, tales como el mayor tamaño, la fortaleza y la beligerancia de los machos, sus armas de ataque o medios de defensa frente a los rivales, su coloración chillona, ornamentos, capacidad de canto y otros caracteres similares. De modo que la competencia entre machos puede ser directa, con fuerza física, o indirecta, mediante ornamentos.
En cualquier especie animal, el sexo que más invierte en la reproducción es el más selectivo a nivel sexual. Y en la mayor parte de las especies, ese sexo es el femenino. Darwin vio que las hembras de distintas especies eran más selectivas, puesto que una mala elección es más costosa para ellas, y los seres humanos entraríamos básicamente en esa categoría. Las estrategias de cortejo fueron desarrolladas como impulsos que incrementan las posibilidades reproductivas. Para los seres humanos y para gran cantidad de animales de otras especies, un aumento en el número de parejas no lleva a las mujeres a tener más hijos, mientras que lo favorece considerablemente en los hombres, ya que al menos durante el período de gestación, la mujer no puede concebir más hijos.
Una mujer lleva nueve meses a su hijo en su vientre, debe darle el pecho y luego es la principal responsable de la crianza durante mucho tiempo. No puede decir “Mejor gesto dos meses porque estoy muy ocupada”. En muchas especies esta mayor inversión lleva a las hembras a ser más selectivas porque una mala elección es más costosa para ellas. El puntapié inicial de esta teoría lo dio Darwin, pero al parecer por aquella época no era algo que la sociedad victoriana estuviera dispuesta a aceptar. Los biólogos de entonces dudaban de que las mujeres pudieran influir en la evolución de las especies. Posteriormente, muchos otros estudios fueron consistentes con la teoría de Darwin, reuniendo evidencia de cómo, por ejemplo, las mujeres son más selectivas que los varones en el mercado de citas, y cómo en las búsquedas de pareja se reflejan las diversas presiones evolutivas que tuvieron hombres y mujeres. Un estudio de David Buss sobre este tema, realizado con 37 muestras de 33 países localizados en seis continentes y cinco islas, y del que participaron más de diez mil personas, encontró que en promedio las mujeres requieren más que los varones que sus candidatos den señales de poseer recursos económicos, mientras que la capacidad reproductiva (asociada al pico de la edad fértil, que es en la juventud) era más preferida en promedio por los varones (Buss, 1989). Este fenómeno es denominado “hipergamia” y en inglés se ilustra con el término marry up (casarse “para arriba”): es el acto de buscar pareja o cónyuge de mejor nivel social o económico que uno mismo. Es una diferencia de sexo inherente a la selección sexual, con hombres motivados a buscar mujeres en edad reproductiva y mujeres que buscan hombres que puedan proporcionar los recursos necesarios para la supervivencia de la familia.
Un mayor estatus del varón implica un mayor acceso a recursos potenciales, pero también el estatus debe ser comprendido como una buena posición dentro del grupo. En una comunidad de cazadores-recolectores, el buen cazador podía ser el más atractivo, en otras pudo haber sido el que había asesinado a más enemigos. Luego esa preferencia se desplazó a destrezas culturales o científicas, lo que supone implícitamente un mayor acceso a potenciales recursos. “Necesito admirarlo” es un requerimiento que en parte resume la predilección de muchas mujeres por los hombres que poseen estatus. En su artículo “The Mating Crisis Among Educated Women” (“La crisis de pareja entre las mujeres educadas”), David Buss da cuenta de cómo a las mujeres que tienen mayores ingresos económicos y que son universitarias, el número de hombres viables se les achica porque suelen preferir que ganen más que ellas o que tengan más estatus. Este resultado también sería consistente con la teoría de la selección sexual y estaría revelando un mecanismo ancestral que quizás atente contra el bienestar de las mujeres de buena posición económica y profesional en la actualidad. John Townsend (1998) encontró que no sólo esta preferencia no desaparece en mujeres independientes, sino que se incrementa.
El correlato de la búsqueda de estatus en las mujeres es que para las relaciones estables los hombres en promedio tienden a poner más énfasis en el atractivo físico femenino. Este no es un requisito que la mayoría tenga para el sexo casual. Los psicólogos evolucionistas sugieren que se trata de una predisposición biológica, ya que los hombres en promedio se sienten más atraídos inconscientemente hacia mujeres más jóvenes, en edad fértil, incrementando sus chances reproductivas. La sociedad afirma este requerimiento asociando la idea de belleza femenina a la juventud.
Los hombres que tienen relaciones con otros hombres, se trate de sexo casual o de una pareja estable, también favorecen la belleza física asociada a la juventud por sobre otros atributos, mientras que esta preferencia no es tan destacada entre parejas de lesbianas.
Todas estas y otras muchas estrategias biológicas son inconscientes y pueden afectar negativamente las elecciones de los hombres, llevándolos a favorecer la belleza por sobre otros atributos relevantes para una relación a largo plazo como, por ejemplo, rasgos positivos de personalidad, valores éticos o afinidades culturales. No es infrecuente que los hombres abandonen a sus parejas por mujeres más jóvenes por las que sienten más atracción física, que formen una nueva relación y, aún cuando él tenga hijos de un matrimonio previo y no quiera concebir más, termine cediendo ante el deseo de maternidad de su joven mujer, asumiendo nuevas responsabilidades económicas y de cuidado que hubiera preferido evitar, e incluso poniendo su salud en riesgo cuando esas responsabilidades suponen más trabajo del que puede sostener. El mecanismo inconsciente que lo lleva a sentirse atraído por una mujer más joven para maximizar su éxito reproductivo puede entrar en conflicto con su voluntad consciente de seguir reproduciéndose y de realizar una inversión parental que quizás no esté en condiciones económicas o físicas de concretar.
En síntesis: las diferencias biológicas en la vida sexual y amorosa de hombres y mujeres pueden ser entendidas como diferencias de inversión parental. La teoría de la inversión parental fue formulada por Ronald Fisher en su libro de 1930 The Genetical Theory of Natural Selection, y explícitamente formalizada en 1972 por Robert Trivers, quien entendió por inversión materna cualquier conducta por parte del progenitor que aumentase las posibilidades de supervivencia de la cría (y, por tanto, el éxito en la reproducción) en detrimento de la capacidad de los padres para con otra cría (Trivers, 1972).
A mediados del siglo XX, un biólogo evolucionista, Angus John Bateman, investigó cómo se reproducen las moscas de la fruta, y el procedimiento décadas más tarde sería considerado propio de la mayor parte de los animales que habitan el planeta. El denominado principio de Bateman sostiene que la variabilidad en el éxito reproductivo de los machos (varianza reproductiva) es mayor en los machos que en las hembras (Bateman, 1948). Esto significa que, en promedio, al ser más selectivas –en este caso, las moscas–, las hembras se reproducen más que los machos. “¿Y con quién se reproducen si no es con los machos?”, me dirán. Un macho dominante se reproduce con varias hembras, dejando a gran cantidad de machos sin alcanzar el denominado éxito reproductivo, es decir, sin la posibilidad de reproducirse. Volveremos sobre este tema, denominado “varianza”. Bateman sugirió que, dado que los machos pueden producir millones de espermatozoides con muy poco esfuerzo, mientras las hembras invierten niveles de energía muy superiores para nutrir un número relativamente pequeño de huevos, la hembra juega un rol más significativo en el éxito reproductivo de la cría. De acuerdo a este paradigma, los machos compiten entre sí para poder copular.
Además del experimento de Bateman con las moscas de la fruta, quien reunió evidencia en favor de la teoría de la selección sexual de Darwin fue Robert Trivers. En un célebre artículo de 1972 mostró evidencias de que la teoría de la selección sexual de Darwin se aplicaba a gran cantidad de animales. Al invertir más energía y tiempo en la reproducción, la hembra era más selectiva con los machos.
Trivers también destacó que una de las mayores evidencias de la teoría de la inversión parental se refleja en el hecho de que en un menor número de especies, el que invierte más en la reproducción es el macho (Trivers, 1972). Entonces el esquema se invierte y quienes más luchan por aparearse son las hembras. Es el caso del pez pipa o el caballito de mar, cuyos machos son los encargados de incubar y transportar la descendencia hasta que nace. Trivers también señala como ejemplo de especie de sexo revertido a los dendrobátidos, que son diversas especies de ranas venenosas. Un mecanismo análogo existe en muchos peces y en la rata topo desnuda. La teoría de la inversión parental permite predecir una serie de rasgos de las especies a partir de la constatación de que en las especies de sexo revertido los machos invierten más en la reproducción. Trivers señala que en estas especies las hembras suelen ser más coloridas, grandes y agresivas, y cortejan y luchan por los machos.
Las células sexuales masculinas son pequeñas comparadas con las células sexuales femeninas. Biológicamente, los individuos que producen gametos pequeños y relativamente móviles (células sexuales), como el esperma o el polen, se definen como machos, mientras que los que producen gametos más grandes y menos móviles, como los huevos o los óvulos, se definen como hembras. En gran cantidad de especies, el sexo que produce gametos más pequeños y móviles tiende a realizar una menor inversión de cuidado parental. Aunque el macho a menudo invierte en la cría monitoreando el territorio en el que se emplaza el nido de predadores, entre otras formas de cuidado, Trivers sostiene que, si tenemos en cuenta exclusivamente el acto de la cópula, al macho no le cuesta casi nada, mientras que, si pensamos en la hembra humana, puede desencadenar una inversión de nueve meses, seguida, si lo desea, de una inversión de cuidado de quince años. Sostiene también que un hombre puede maximizar sus chances de dejar más descendencia copulando y abandonando a varias mujeres, algunas de las cuales serán ayudadas por otras y pueden educarlos. En especies en las que se seleccionó el cuidado parental, hay estrategias mixtas para ayudar a la mujer a criar.
Cuando les preguntan qué cantidad de compañeros sexuales desearían para el próximo mes, en promedio la respuesta de las mujeres da 0,8 por mes y 4 o 5 a lo largo de la vida. En los hombres da 2 en el próximo mes, 8 en los próximos años y 16 de por vida. Tres hombres dijeron 1000 en toda la vida. El esperma tiene muchísimos huevos. En cambio ellas ovulan unas 200 veces en la vida. Los huevos masculinos son “baratos” y los femeninos, “caros” (Buss, 1989).
En lo que concierne a los humanos, posteriormente surgió evidencia en favor de la selectividad de ambos sexos (Stewart-Williams y Thomas, 2013), aunque de todos modos se admite que el sexo que invierte más en la reproducción es un poco más selectivo. Lo que Darwin no tenía era una teoría de la herencia: fue Mendel quien mostró que los genes pasan intactos de padres a hijos.
En muchos sentidos, los hombres y las mujeres son más parecidos que diferentes. La mayoría prefiere relaciones basadas en el amor y el compromiso, valora la generosidad, el amor mutuo y la inteligencia. Pero en la historia evolutiva, hombres y mujeres han enfrentado diferentes estrategias de reproducción que se traducen en mecanismos psicológicos que, en promedio, son diversos para cada sexo y que afectan de una manera relevante sus elecciones.
Como la inversión parental es diversa en machos y hembras, la selección sexual modeló el carácter con algunas diferencias de sexo de acuerdo a su contribución al éxito reproductivo. Básicamente, esto implica más selectividad en las hembras y más trabajo para ser elegidos en los machos. En muchas especies los rasgos físicos que prefieren tanto las hembras como los machos tienen que ver con la posibilidad de que la cría sea más saludable, más resistente a los parásitos y más vigorosa para la supervivencia.
Otra disimilitud entre machos y hembras vinculada con el apareamiento y la selectividad sexual se vincula con el tamaño. En las especies en las que el macho en promedio es más grande que la hembra, el dominante en virtud de su tamaño suele ser preferido y también llegado el caso es quien accede a ellas en virtud de su fuerza física, dominando territorios y recursos y adquiriendo más poder que otros machos de su misma especie. Una de las diferencias más prominentes se observa en los gorilas macho, que prácticamente duplican en tamaño a las hembras.
Al madurar es común que los pavos macho se agredan mutuamente, y el que gana protege a los demás. Los subordinados no se reproducen, porque no son preferidos por las hembras o porque no tienen oportunidad. Sin embargo, le llevan hembras al macho alfa (dominante). A veces hay una nueva batalla que consagra a un nuevo macho alfa. Si se remueve el macho dominante, hay un nuevo enfrentamiento y el ganador es el nuevo alfa.
Los chimpancés macho desafían a los de alto rango para ascender en estatus. Las hembras también tienen jerarquías. En general, las aceptan y esperan hasta que muera la veterana antes de ascender. Cuando machos y hembras mejoran su estatus, incrementan su supervivencia y la de sus crías (Pusey, 1997).
El gusto presente por los varones altos y a menudo musculosos probablemente derive de ese esquema ancestral (ya dijimos que nuestro cerebro en muchos sentidos pertenece a la Edad de Piedra), aunque no depare la protección de antaño, es decir, no implique una defensa cuerpo a cuerpo o un mayor acceso a recursos. El dimorfismo –la presencia de diferencias de forma, tamaño, color, etc., entre seres vivos de una misma especie– es menor entre humanos que entre otros animales. Con todo, la masa muscular es en promedio un 60 % mayor en hombres. Esto no implica que si el sexo que más compite es el masculino no haya competencia por parte de las hembras, que la suelen desarrollar cuando buscan afectar la reputación de las demás o cuestionar su atractivo físico, entre otras formas de rivalidad intrasexual (Buss, 1988).
En síntesis, el mayor tamaño de los machos es el resultado
(1) de la competencia entre individuos de un mismo sexo con el fin de aparearse (selección intrasexual).
(2) de la selección por parte de uno de los sexos, usualmente las hembras, de individuos del sexo opuesto que pueden protegerlas (selección intersexual) (Buss, 2015).
Posteriormente, investigadores como Fisher, Gotway o Campbell advirtieron que las hembras también compiten y los machos también eligen, aunque siguen siendo más selectivas las mujeres (Campbell, 2013).
Así que se suele aceptar que la mujer es un poco más selectiva por la inversión parental que realiza, y esta selectividad es más evidente en estrategias de apareamiento de corto plazo, es decir, en relaciones casuales. Aún con el impacto de los movimientos de liberación sexual, todavía es más frecuente que un varón esté predispuesto al sexo casual. En uno de los más citados experimentos de psicología evolucionista, un grupo de universitarios se acercó a otros estudiantes del sexo opuesto que pasaban por el campus y les formuló tres preguntas: (a) ¿Saldrías conmigo esta noche?, (b) ¿Vendrías conmigo a mi departamento esta noche? y (c) ¿Te acostarías conmigo esta noche? (Clark y Hatfield, 1989; 2003). Hombres y mujeres difirieron sustantivamente en sus respuestas. Mientras el 71 % de los varones aceptaron ir a la cama con una desconocida y el 67 % de los que se negaron respondieron que les encantaría acostarse con ella pero que estaban en pareja, ninguna mujer accedió a una oferta idéntica de sexo casual ni presentó análogas excusas. El estudio fue replicado en el 2003 con algunas variantes –no fue en una universidad sino en distintos lugares públicos–, y los resultados fueron similares, aunque aquí un 6,1 % de mujeres aceptó, resultado consistente también con otro estudio realizado en Canadá en el que un 13 % de mujeres dijo haber tenido sexo con un hombre que acababan de conocer (Voracek y otros, 2005).
El psicólogo Geoffrey Miller en dos artículos (1998,1999) y en su libro The Mating Mind (“La mente que se aparea”) argumenta que el conjunto de la cultura es un subproducto de la competencia sexual de los machos por las hembras para publicitar sus buenos genes en términos de genio, creatividad y gusto. A su modo de ver, buena parte de las creaciones humanas, desde el arte hasta el humor, evolucionaron como indicadores destinados a mostrar a nuestras potenciales parejas la calidad de nuestros genes. Las más impresionantes y enigmáticas habilidades de la mente humana serían instrumentos de cortejo que han aparecido en la evolución para atraer y entretener a nuestras parejas sexuales. Alejandro Dolina lo intuyó cuando dijo una frase que ya está grabada en el imaginario porteño: “Todo lo que un hombre puede hacer, sean proezas y hazañas o, simplemente, hechos destacables, lo hace para levantarse a una mina”, o en su versión más sencilla, “Todo lo que hace un hombre tiene el único fin de levantarse minas”. Es exagerado, pero leído con principio de caridad, es decir, con la mejor interpretación posible, no señala algo diferente a lo que postula la teoría de la selección sexual de Darwin.
Muchos de los rasgos que seleccionamos cuando elegimos pareja no son arbitrarios sino potentes indicadores de salud y fertilidad. Miller estudió la producción de discos de jazz en la segunda mitad del siglo XX y observó que la mayoría de ellos son de varones en el pico de su edad reproductiva. Este es un buen momento para recordar lo que ya hemos dicho: no es que la biología sea la única influencia. Evidentemente, para que un hombre se convierta en músico de jazz es necesario algo más que buenos genes: aprender música, estar en un medioambiente en el que se valore este ritmo, y también estar dispuesto a pasar muchas horas solo practicando un instrumento.
Satoshi Kanazawa analizó las biografías de 280 científicos y observó que la mayoría produce su descubrimiento fundamental en el pico de su edad reproductiva, lo que resulta consistente con la tesis de Miller de que la cultura –y, en este caso, la ciencia en particular– es un subproducto de la competencia sexual de los machos por las hembras para publicitar sus buenos genes (2000).