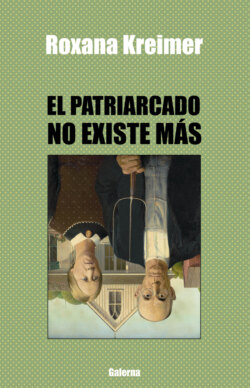Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеA todos los que tienen el coraje intelectual de hablar en público sobre temas controvertidos como los que se abordan aquí, y a los que se atreverán en el futuro.
¿Vivimos en una sociedad en la que las mujeres están peor que los hombres? ¿Asistimos a un predominio masculino, tal como sugiere el concepto de patriarcado? Me dedico a la filosofía científicamente informada y considero que la forma más seria en que podemos examinar racionalmente este fenómeno es derivando del concepto de patriarcado hipótesis falsables, es decir, conjeturas que podamos establecer si son verdaderas o falsas por medio de procedimientos empíricos. La manera de saber si existe el patriarcado es analizar empíricamente los reclamos del feminismo, establecer en primer lugar si son legítimos, y si juntos permiten concluir que vivimos en un sistema en el que las mujeres se ven más perjudicadas que los hombres. Algunas de estas hipótesis falsables se derivan de conceptos como: brecha salarial, techo de cristal, violencia de género, cosificación del cuerpo femenino, discriminación, persistencia de estereotipos que contribuirían a la subrepresentación de las mujeres en carreras técnicas como ingeniería, física, matemáticas o ciencias de la computación.
La palabra patriarcado tiene una carga negativa asociada al género masculino. No siempre formó parte del núcleo duro del feminismo (presente incluso en las marchas feministas con el canto “Se va a caer”). Apareció recién con el feminismo radical en la década del setenta del siglo XX. Sin embargo, hombres y mujeres impulsaron y perpetraron esos roles, que admiten otras lecturas que no son las que predominaron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las feministas corporativas dirán que el patriarcado estaba internalizado en ellas, con lo cual convierten en infalsable cualquier hipótesis que las contradiga y mantienen el papel de víctimas. En su libro Who Stole Feminism? (“¿Quién se robó el feminismo?”) , la filósofa Christina Hoff Sommers diferencia al feminismo corporativo, que sólo lucha por favorecer a la mujer, del feminismo de la igualdad, que reconoce que ambos sexos padecen sexismo y desventajas, y en lugar de victimizarse y culpabilizar, busca soluciones racionales a los problemas. Otra palabra cuyo uso se ha generalizado como sinónimo de feminismo corporativo es hembrismo, por analogía con el machismo. Puede funcionar como sinónimo de misandria o de desprecio a los hombres. Otras veces se la define como discriminación sexual hacia los varones.
Llegué a la problemática de género desde el escepticismo, que en su variante contemporánea es una perspectiva frente al conocimiento que requiere dudar de toda la información que no esté sustentada en la evidencia. Investigaba en el marco de la filosofía experimental, una corriente de la filosofía que nació en el siglo XXI como una interdisciplina que aplica los métodos de la psicología experimental a temas vinculados con la filosofía. Estaba consagrada al estudio de por qué las mujeres creen más en Dios y en las pseudociencias en general, al de la diversidad de género en el juicio moral y en los chistes que les causan gracia a hombres y mujeres, cuando comencé a toparme con información que provenía del feminismo. En un primer momento advertí que tiene una perspectiva constructivista por la cual atribuye enteramente las diferencias de sexo a la socialización. Esto constituye un problema porque, para averiguar si vivimos en un patriarcado, primero necesitamos tener un buen marco interpretativo de la evolución de la vida humana. Ignorarlo lleva al feminismo hegemónico a serios errores en los diagnósticos que formula, no porque la biología nos determine, ya que interactúa con la cultura, sino porque el reduccionismo sociológico es tan peligroso como el reduccionismo biológico al ofrecernos una visión muy parcial de los fenómenos a ser examinados. Como carece por completo de una perspectiva biológica y evolucionista, en sus desarrollos teóricos el feminismo hegemónico ignora buena parte de los adelantos científicos de las últimas décadas, y las contadas veces que apela a alguno de ellos, lo hace en forma sesgada.
Soy consciente de que no hay un solo feminismo, de que no se trata de una doctrina ni de un movimiento político unitario y coherente. No obstante, englobo a los feminismos existentes en el término hegemónico, considerándolos uno solo, a partir de elementos en común que encuentro decisivos para el diagnóstico de las problemáticas de género:
(1) Carece de una perspectiva científicamente informada porque ignora el impacto que tuvo la evolución en el cerebro de hombres y mujeres y, si lo toma cuenta, lo hace sin convocar bibliografía reciente y mediante prejuicios infundados.
(2) Su encuadre es posmoderno, de modo que en general no cree que haya una cosa más verdadera que la otra, y abreva en autoras de escritura inútilmente enrevesada como Judith Butler.
(3) Funda parte de su teoría en una pseudociencia como el psicoanálisis y en teóricos que manejan datos sesgados o que no están respaldados por la evidencia. (Quien desee informarse sobre las razones por las que el psicoanálisis es una pseudociencia puede consultar el artículo de Gerardo Primero “¿Por qué falla el psicoanálisis?” en el portal de internet Ansiedad y vínculos www.ansiedadyvinculos.com.ar/porquefalla.htm).
(4) No está abierto al debate: desarrolla una actitud intolerante o indiferente cuando se cuestionan sus ideas.
(5) Ignora que los varones también padecen sexismo y desventajas, y cuando se anoticia de ello minimiza su impacto.
(6) Cultiva un victimismo que trata a la mujer como una eterna menor de edad.
(7) Quiebra principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el principio de legalidad o la presunción de inocencia.
(8) Considera que todas las mujeres están subordinadas, son explotadas y padecen un sexismo estructural, con independencia de su ubicación social, cultural o económica.
(9) Es corporativo: si hombres y mujeres padecen el mismo problema en igual medida, destaca sólo las desventajas de las mujeres. Dos ejemplos: (1) Se lamentan de que despidan a trabajadoras de la agencia de noticias Télam, cuando también despiden trabajadores varones. Puede leerse en el diario Tiempo Argentino del 4 de julio de 2018: “Las trabajadoras de la agencia Télam advirtieron que de los 357 despidos producidos en la agencia nacional de noticias, unos 100 corresponden a trabajadoras, la mayoría de ellas jefas de hogar”. Nótese que hubo más despedidos varones, pero el feminismo hegemónico, representativo de la “corporación” femenina, sólo destaca el de las mujeres. (2) María Fernanda Rodríguez, secretaria de Justicia en la gestión de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia desde 2015, informó que, del total de víctimas de trata, 56 % eran mujeres, y en el pequeño video creado para informarlo, agregó las consignas “Ni una menos” y “Vivas nos queremos” (Rodríguez, 2019).
Para cumplir con la caracterización de “feminismo hegemónico” no hace falta tener todos y cada uno de los rasgos enunciados, pero sí muchos de ellos.
Volviendo a su falta de perspectiva biológica y evolucionista, comprensiblemente, el temor de muchas personas es que la biología sea un pretexto para generar inequidades sociales. El nazismo se valió del darwinismo social, cuyas ideas centrales no pertenecen a Darwin, pero se inspiran en sus investigaciones. Fue propuesto por Herbert Spencer y en su variante más influyente alimentó al nazismo. De este modo se pretendió justificar una ideología política a partir de una lectura errónea de los fenómenos biológicos, cometiendo la falacia naturalista en el desplazamiento de lo que se cree que “es” hacia lo que “debería ser”. Los científicos contemporáneos no apoyan el darwinismo social, pero muchas feministas los acusan sin evidencia de perpetuar el sexismo meramente porque en los estudios que realizan encuentran diferencias de sexo y no las atribuyen a la socialización. Por ejemplo, Simon Baron-Cohen encontró evidencia de que en promedio las mujeres son más empáticas y que cuando los niveles de testosterona en el útero de la madre gestante son excesivos, esta facultad disminuiría (Baron-Cohen y Wheelwright, 2004; Baron-Cohen, 2005). Como el feminismo hegemónico cree que no nacemos con ninguna predisposición biológica y que todo se reduce a la influencia de la cultura, estima que los estereotipos relativos a la mujer suelen ser negativos y causan la conducta. Pero podrían reflejar predisposiciones biológicas –ser el efecto– y no la causa de esta facultad.
Es erróneo suponer que, al describir, los científicos están prescribiendo cómo deben comportarse hombres y mujeres. Si un estudio señala que en los países con mayor igualdad de género las mujeres optan por roles más tradicionales (Schmitt y otros, 2008), ese resultado no es reflejo del conservadurismo del investigador, sino un enigma que es necesario descifrar con evidencia en la mano. Acusar de sexista al científico es como matar al cartero por una encomienda indeseada, y también constituye una falacia naturalista. El constructivismo social extremo ignora casi por completo la mayoría de los estudios científicos que se han desarrollado en las últimas décadas, que nada tienen que ver con las ideas que llevaron al exterminio nazi ni con el sexismo.
Junto a las feministas y a los temerosos de que una perspectiva biológica conduzca a barbaries como el nazismo, también los grupos que trabajan en favor de los derechos civiles cuestionan las explicaciones basadas en la biología porque temen que la diferencia identitaria conduzca a la desigualdad de derechos, o porque creen que la primera conduce automáticamente a la segunda. Otra vez vemos aquí la falacia naturalista. Aunque es cierto que algunos de nuestros rasgos biológicos tal vez sean inmodificables, dudo que alguna vez las mujeres en promedio tengan más fuerza física que los varones o –siempre en promedio– lloren menos que ellos, pero eso no justifica que se entronice la violencia física –de hecho nuestra sociedad la condena cuando no es utilizada en legítima defensa– ni significa que podamos determinar que una mujer tomada al azar tiene propensión al llanto y no podría trabajar como pediatra puesto que, ante un niño enfermo, se largaría a llorar en lugar de atenderlo. Cuando se observan disimilitudes biológicas, siempre se hace referencia a un promedio, no a los rasgos individuales.
La inmensa mayoría de los científicos contemporáneos, de los filósofos y de los formadores de opinión que cuestionan al constructivismo no sostienen que la biología nos determine, sino que establece predisposiciones que interactúan con el medio ambiente. Para el determinismo biológico, en cambio, los factores genéticos, hormonales y, en general, que no son producto de la socialización nos determinarían por completo. Casi ningún científico serio y de referencia sostiene hoy esta posición, aunque unos pocos terminan sugiriendo que el cociente intelectual (CI), que es un estimador de la inteligencia, podría ser para la mayoría de las personas un predictor más poderoso del “éxito” que el medio social en el que alguien ha sido criado, afirmación que no cuenta con evidencia científica en su favor, puesto que en un medio ambiente sin carencias económicas significativas y con buenos estímulos provenientes de la educación, las predisposiciones relativas al CI que posee en promedio todo ser humano son más que suficientes para un buen desarrollo de sus capacidades.
Somos una especie altamente flexible, hemos cambiado ideas, conductas e interacciones más que otros animales mediante la transmisión de conocimiento que habilita el uso del lenguaje, aunque todavía no sabemos hasta qué punto podremos cambiar ciertos rasgos sin manipulación genética. ¿Habrá alguna vez más mujeres que hombres que trabajen como mecánicos o más hombres que mujeres empleados como enfermeros? No lo sabemos, aunque me atrevería a decir que lo dudo, si bien la influencia social podría incrementar la propensión de las mujeres a seguir ciertas carreras en determinados contextos sociales.
El tema se vincula también con la forma diversa en que hombres y mujeres encaran las relaciones sexuales y las relaciones de pareja a largo plazo, de modo que tener en cuenta factores biológicos y una perspectiva evolucionista también puede llevarnos a mejorar y cuestionar algunas de nuestras conductas cotidianas vinculadas al universo de los afectos.
De manera dualista, el constructivismo social está basado en un modelo de escisión entre cerebro y cuerpo, sostiene que nacemos como páginas en blanco y que todas nuestras conductas son modeladas por la sociedad, si bien nuestro cuerpo responde a mecanismos biológicos. Un voluminoso cuerpo de evidencia científica lo desmiente, tal como veremos en los tres primeros capítulos del libro. Esta actitud es tan perjudicial como el reduccionismo biológico, que consiste en explicar todo apelando a la biología, y difícilmente predisponga favorablemente para aprovechar la información que brindaremos sobre las diferencias sexuales.
Prácticamente durante toda la historia de la humanidad se creyó que había diferencias entre hombres y mujeres y que eran inmutables. Aunque tras la Revolución Francesa empezó a ganar adeptos la idea de que nacemos como páginas en blanco y es la socialización la que nos moldea, recién en el siglo XX obtuvo consenso la creencia de que la cultura nos determina mediante estereotipos. En la década de 1980, los científicos sociales sostuvieron que la sociedad articulaba la conducta de las mujeres, especialmente por modelos de rol y por los medios de difusión. Ya Simone de Beauvoir en El segundo sexo, publicado en 1949, sostenía “No se nace mujer: se llega a serlo”, aplicando el principio existencialista de que la existencia precede a la esencia o, dicho en otras palabras, que el ser humano es lo que hace de sí mismo.
¿De qué influencia biológica estamos hablando? En la década de los noventa del siglo XX se produjo una revolución copernicana en el conocimiento, cuando desde varias disciplinas y en innumerables estudios se evidenció que algunas de nuestras predisposiciones psicológicas tienen causas biológicas que interactúan con la cultura. Estas sustantivas novedades no contaron con la divulgación que debieran haber tenido. Quien desee aproximarse al tema por primera vez puede comenzar por el libro de Steven Pinker La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana.
La hiperespecialización del saber no favorece la actualización en materia científica. La mayoría de los investigadores trabajan temas específicos, saben mucho sobre poco y un día sabrán todo sobre nada. La tarea de divulgación que llevan a cabo muchos científicos es insuficiente y la falta de comunicación interdisciplinaria lleva a que quienes estudian sociología o ciencias políticas no siempre estén actualizados en relación a las investigaciones en biología. Una situación análoga se da entre psicólogos que en la facultad rara vez reciben una buena formación en política, sociología y economía. Incluso divulgadores académicos que valoro y que tratan de hacer conocer estos temas organizan más conferencias para plantear la problemática que para divulgar los sorprendentes descubrimientos científicos de los últimos años. Pero no podremos avanzar si no conocemos cómo biología y cultura interactúan y afectan los pensamientos, las emociones y las conductas humanas.
Esta es la razón por la que me propongo que –hasta donde sé– por primera vez un libro integrador recorra un amplio espectro de temas que hacen a la problemática de género. Algunos libros desarrollaron la cuestión de las diferencias de sexo desde la perspectiva de la psicología evolucionista (La evolución del deseo de David Buss, Male, Female: The Evolution of Human Sex Differences [”Masculino y femenino: la evolución humana de las diferencias de sexo”] de David Geary o La gran diferencia de Simon Baron-Cohen, entre otros). Hay libros que se ocuparon de chequear algunos datos que provienen del feminismo o de reflexionar sobre él desde una perspectiva filosófica (Who Stole Feminism? [“¿Quién se robó el feminismo?”] de Christina Hoff Sommers, Free Women, Free Men: Sex, Gender, Feminism [“Mujeres libres, hombres libres: sexo, género, feminismo”], una recopilación de artículos de Camille Paglia, Sexual Harrassment and the Future of Feminism [“Acoso sexual y el futuro del feminismo”] de Daphne Patai, entre otros). También hay libros que abordaron las desventajas y el sexismo que padecen los varones (Deshumanizando al varón: Pasado, presente y futuro del sexo masculino de Daniel Jiménez, El mito del poder masculino de Warren Farrell, The Second Sexism: Discrimination Against Men and Boys [“El segundo sexismo: discriminación contra los hombres y los chicos”] de David Benatar o Is There Anything Good About Men? [“¿Hay algo bueno que se pueda decir sobre los varones?”] de Roy Baumeister, entre otros). El patriarcado no existe más tiene un objetivo integrador: se propone abarcar un amplio espectro temático, desde los tópicos que están vinculados con la biología hasta los que implican el análisis de los datos que provee el feminismo hegemónico, la cuestión judicial o sus implicaciones políticas.
Sin contar con una perspectiva científicamente informada en relación a lo que hombres y mujeres tienen en común y a lo que los diferencia, no es posible comprender cuestiones tales como por qué hay menos mujeres en cargos jerárquicos –tema del capítulo V– o por qué fascina tanto la belleza femenina –tema del capítulo XII–, entre muchas otras que serán desarrolladas en las páginas que siguen. Enlazar los temas judiciales con los problemas que presentan buena parte de las estadísticas que manejan los centros feministas productores de conocimiento también puede enriquecer la comprensión de temas que parecen distantes entre sí, pero que están íntimamente relacionados. Del mismo modo, el propósito es que cada capítulo pueda ser relacionado en forma directa o indirecta con el otro.
Ante la imposibilidad de diálogo con el feminismo hegemónico, a mediados de 2017 emprendí el proyecto Feminismo Científico en Twitter con @feminisciencia, que en pocos meses alcanzó una amplia repercusión en el mundo hispanoparlante, @feminiscience, su versión en inglés, la página Feminismo Científico en Facebook y el sitio web www.feminismocientifico.com.ar. El propósito fue el de conocer y divulgar las diferencias entre hombres y mujeres sobre la base de la evidencia científica para formular mejores diagnósticos sobre las problemáticas de género y sugerir soluciones adecuadas para ellas.
¿Por qué conservé para este proyecto el término feminismo si critico tanto a este movimiento? Preferiría llamarlo “movimiento por la igualdad de género” antes que feminismo, ya que el primero incluye tanto a las mujeres como a los varones, pero denominé a la iniciativa que llevo adelante “Feminismo científico” porque:
(1) Es una manera de subrayar los datos y marcos teóricos cuestionables del feminismo hegemónico.
(2) El término “feminismo” es bien conocido y en las redes sociales es fácil relacionarlo con los temas que abordamos.
(3) Es una manera de plantear a las feministas temas que no ocupan su agenda.
(4) También comparto algunos objetivos del feminismo contemporáneo, condensados en el capítulo XIV, y me inscribo en la tradición del feminismo de la primera ola, que obtuvo el derecho a la educación, al voto y a gran cantidad de derechos civiles, un feminismo del que también participaron muchos hombres como Stuart Mill o Montesquieu, y que representa una de las grandes conquistas del siglo XX y de la civilización.
Hablar de feminismo “científico” en este contexto significa “feminismo basado en la evidencia científica”. Es una forma de dar a entender que el feminismo hegemónico abandonó el propósito ilustrado de sus orígenes, guiado por las ideas de razón y progreso social, y lo reemplazó por el posmodernismo, una orientación filosófica que cuestiona la existencia de la verdad y juzga que “todo depende del cristal con que se mire”, lo que lleva a sus representantes a no avalar, por ejemplo, las luchas de las mujeres islámicas para dejar de verse obligadas a usar el hiyab (velo). Sin justificación válida alguna, asocian la crítica al islamismo con el racismo.
La filósofa Martha Nussbaum se pregunta en su artículo “El profesor de parodia” por qué una de las sombras tutelares del feminismo, Judith Butler, prefiere escribir en un lenguaje tan enrevesado. Aunque rechaza el término posmodernismo por vago, Butler escribe en el estilo de la tradición filosófica continental, que tiende a considerar al filósofo como una estrella que fascina por su oscuridad, más que como un interlocutor entre iguales, escribe Nussbaum. Cuando las ideas se expresan claramente, después de todo, pueden separarse de su autor: uno puede tomarlas y darles vida propia. Cuando permanecen misteriosas, se sigue dependiendo de la autoridad de origen. El pensador sólo es atendido por su carisma turgente. Uno queda en suspenso, esperando con ansiedad el próximo movimiento. ¿Qué significa que nos diga que “la agencia de un sujeto presupone su propia subordinación?” De esta manera, señala Nussbaum, la oscuridad crea un aura de importancia. Induce al lector a conceder que, dado que no puede entender lo que se dice, debe haber algo significativo, cierta complejidad de pensamiento a la que no puede acceder. La oscuridad llena el vacío dejado por la ausencia de una verdadera complejidad de pensamiento y argumento (Nussbaum, 1999).
El primer capítulo enumera algunos rasgos que nuestra especie comparte con otros animales, puesto que aunque vivamos en sociedades altamente industrializadas, somos un animal, una idea que proviene de los estudios de Charles Darwin sobre la evolución y que increíblemente todavía sobresalta a las personas. Por ejemplo, compartimos con otros animales (1) gran cantidad de estrategias, como la mayor selectividad de las hembras, puesto que invierten más tiempo y energía en la reproducción, lo que lleva a los machos a competir directa o indirectamente para acceder a ellas (en forma directa con violencia física e indirecta con recursos y estatus); (2) la preferencia por parte de las hembras de machos con estatus y acceso a recursos, lo que favorece la supervivencia de la cría; (3) la mayor reproducción de las hembras en relación a los machos (un macho con estatus se aparea con varias hembras), entre otros rasgos fascinantes.
Un problema central del feminismo hegemónico es que no utiliza la teoría de la selección sexual de Darwin para explicar las diferencias de sexo. Darwin postuló esta teoría en su libro de 1871 El origen del hombre, la selección en relación al sexo. De este tema nos ocuparemos en el capítulo II. Allí plantearemos cómo la selección sexual articuló muchas diferencias entre hombres y mujeres. El feminismo hegemónico ignora o interpreta de manera sesgada investigaciones que a partir del enfoque evolucionista resultan consistentes entre sí y provienen de disciplinas diversas, como las neurociencias, la etología, la psicología evolucionista –mal entendida incluso por algunos escépticos y críticos del feminismo– la primatología, la antropología evolucionista, la genética conductual y la psicología experimental.
Si se cree en la evolución, se tiene que creer que los genes influyen en las diferencias individuales. La teoría de la evolución focaliza en los rasgos que incrementan la posibilidad de supervivencia y reproducción. Pero el feminismo hegemónico entiende que la selección natural y la selección sexual se detienen en el cuello, es decir, plantea que hombres y mujeres somos psicológicamente indistinguibles cuando nacemos, y que toda diferencia obedece a la socialización. Esto también es contrario a lo que muestran infinidad de estudios científicos que provienen de las disciplinas mencionadas, por lo que, como decíamos párrafos atrás, el feminismo hegemónico cultiva un reduccionismo sociológico, no menos problemático que el reduccionismo biológico del que sin fundamento alguno acusan a todo aquel que tenga en cuenta a la biología, así como acusan de lo mismo a cualquiera que sugiera que los seres humanos no nacemos como páginas en blanco (tabulas rasas).
En el tercer capítulo, debato con diversas autoras que acusaron a las neurociencias y a la psicología de promover el sexismo a través de la diferenciación de predisposiciones psicológicas de hombres y mujeres que no son producto de la socialización. Me concentro en particular en los trabajos de Lucía Ciccia, la que más publicidad recibe en circuitos de divulgación feministas de Buenos Aires, y en uno de Daphna Joel, la psicóloga en la que basa su encuadre téorico, que influyó al feminismo de todo el mundo eludiendo la perspectiva evolucionista, y en incontables estudios que no pueden ser ignorados si se quiere tener una visión científicamente informada sobre estos temas.
Argumentaré también en favor de la idea de que la disimilitud de muchos rasgos que en promedio se observan en hombres y mujeres, que son más parecidos que diferentes, no nos predispone en favor de ninguna política social en particular. Igualdad de características e igualdad de derechos son cuestiones diferentes, y quien los confunda comete –tal como dijimos párrafos atrás– la llamada falacia naturalista, que consiste en inferir cómo deben ser las cosas a partir de lo que son o aparentan ser. Las predisposiciones diversas que en promedio muestran hombres y mujeres son el resultado del enfrentamiento de estrategias distintas en la evolución humana, lo que supuso que, además de los desafíos comunes de la supervivencia, tuvieran que adoptar estrategias distintas en el orden de la reproducción, algo que impactó e impacta fuertemente en preferencias, intereses y conductas promedio que afectan áreas de la vida muy alejadas de la crianza y la preocupación por el bienestar de la progenie. Una versión de este capítulo, el tercero, titulada “¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista”, fue corregida por uno de los investigadores más reconocidos en la materia, el psicólogo Marco del Giudice, de la New Mexico University, en Estados Unidos, quien la aprobó para su publicación en una revista académica española con revisión de pares, Disputatio, en un número bilingüe especialmente dedicado al escepticismo (publicado online el 24 de noviembre de 2019).
El presupuesto de que hombres y mujeres serían psicológicamente indistinguibles si no reprodujeran los estereotipos de género lleva a borrar toda disimilitud específica y toda preferencia que en promedio pueda ser más frecuente en un sexo o en otro. Si nacemos como páginas en blanco, tal como postula el feminismo hegemónico, todo tema, oficio o profesión que no fuera desarrollado por 50 % de mujeres y 50 % de varones padecería de un desequilibrio sexista a ser remediado. A lo largo del libro, veremos cómo esta presuposición en la práctica termina postulando que una mujer “empoderada” debe elegir igual que un varón: dialogar sobre los mismos temas, escoger los mismos oficios y profesiones, leer los mismos libros o crear las mismas obras de arte. Si hay 80% de varones que estudian ingeniería o matemáticas, se culpa al “patriarcado” y a la reproducción de los estereotipos de que no haya más mujeres. Si en cambio hay 80 % de mujeres que estudian psicología, eso parece perfectamente justo y no amerita consideración alguna. Un esquema que termina generando una forma imperceptible de “machismo”, puesto que toda preferencia que contenga rasgos asociados a los modelos tradicionales femeninos sería rechazada y tildada de conservadora. La lectura de los tres primeros capítulos facilitará la comprensión del cuarto, en el que se abordará el tema de la diversidad de oficios y profesiones que en promedio desarrollan hombres y mujeres y que no son el resultado exclusivo de los estereotipos culturales. En este examen veremos cómo se reflejan los marcos teóricos de los capítulos anteriores.
Analizaremos también en el capítulo IV la llamada “paradoja de la igualdad”, por la que en los países con mayor igualdad de género y en los grupos económicamente favorecidos, parece haber una mayor tendencia a que las mujeres desarrollen oficios típicamente femeninos y ambos sexos muestren rasgos típicos de personalidad para cada sexo. Nos preguntaremos si es ética y políticamente deseable que una mujer se dedique sólo al hogar y a los hijos o si existe algún tipo de compromiso ético que todo ciudadano debe asumir con tareas que excedan el marco de su círculo familiar. Como tema filosófico es fascinante, ya que está en el cruce de diversos principios de justicia y de variadas consideraciones.
Además de constatar la falta de un marco evolucionista, empecé a notar que buena parte de los datos que manejaba el feminismo hegemónico carecía de evidencia o era el resultado de estadísticas en las que no se controlaban variables. El problema con la evaluación de datos ya había sido destacado por la filósofa Christina Hoff Sommers, una de las fundadoras del feminismo disidente, en su libro Who Stole Feminism? (“¿Quién se robó el feminismo?”), que comienza justamente señalando que el número de anoréxicas es considerablemente menor al que contabiliza el feminismo hegemónico, sin que esto suponga restar importancia a esta problemática. Para chequear los datos del feminismo hegemónico nació una sección de nuestro sitio web www.feminismocientifico.com.ar y de nuestra cuenta de Twitter @feminisciencia y @feminiscience (en inglés) con el hashtag #chequeandodatafeminista.
La falta de rigor y las distorsiones cognitivas en el manejo de los datos se ven reflejadas en tres temas que forman parte del núcleo duro de los reclamos del feminismo hegemónico: (1) el “techo de cristal”, que es el supuesto sexismo que regiría para el acceso de mujeres a cargos jerárquicos, (2) la brecha salarial, y (3) la violencia que padecen las mujeres. A estos tres temas están consagrados los capítulos V, VI y VII, respectivamente. El capítulo V es uno de los más originales del libro ya que, además de evaluar diversos estudios científicos, analiza en forma directa datos provenientes de diversos ámbitos en los que es posible observar que no hay evidencias que permitan sostener que a las mujeres las discriminan, impidiéndoles ocupar cargos jerárquicos. Las jefaturas de hombres y mujeres tienden a ser proporcionales a la cantidad de hombres y mujeres que ocupan un área laboral y, por otra parte, el hecho de que la mayoría de las mujeres sean madres y de que la mayor parte de las mujeres no se sientan felices concentrando su vida exclusivamente en el trabajo juega un papel que analizaremos en detalle.
En el capítulo VI analizaremos en detalle otro de los datos erróneos repetidos hasta el cansancio por el feminismo hegemónico y por los medios de difusión: que la brecha salarial implica desigual paga por el mismo empleo, sin tener en cuenta cantidad de horas trabajadas, tipo de trabajo, edad de las mujeres, si son madres o no, y si existe una transferencia de recursos de los hombres hacia las mujeres cuando viven bajo un mismo techo.
Uno de los argumentos que a menudo se esgrimen para sostener que vivimos en un patriarcado es la violencia que padecen las mujeres, desde sus variantes sexuales (acoso, violación) hasta el asesinato perpetrado por sus parejas o exparejas. En el capítulo VII nos ocuparemos de la necesidad de definir qué entendemos por “violencia de género” y de la de garantizar los derechos de las personas con independencia de su sexo. Presentaremos estadísticas que muestran que en todo el mundo la inmensa mayoría de las víctimas de homicidios son hombres, algo que no quita dramatismo al homicidio de mujeres pero que nos permite analizar el tema con mayor objetividad. Cuestionaremos muchos de los supuestos que se manejan cuando se habla de “violencia de género”. Aportaremos datos respaldados por estudios empíricos sobre los homicidios que cometen las mujeres en el ámbito doméstico: son las principales homicidas de sus hijos en todo el mundo (no nos referimos al aborto) y también matan a sus parejas y exparejas, y casi nunca por razones diferentes a las razones por las que ellos las matan a ellas. ¿Puede haber algo más sexista que considerar que la violencia de un sexo es más grave que la de otro sexo? Tal afirmación sólo es posible si se culpabiliza a todos los varones por las faltas de una ínfima minoría. También si se sobregeneraliza con una explicación sencilla y fácil de digerir como que “se mata por ser mujer”. Sin negar que el odio de género pueda estar presente en episodios de violencia, esta explicación demasiado sencilla no es consistente con la literatura científica sobre el tema, máxime si tenemos en cuenta que gran cantidad de estudios, como veremos, reflejan que la violencia física proviene tanto de hombres como de mujeres, y en diversos estudios proviene en mayor medida de estas últimas: la diferencia es que ellos tienen más fuerza física y en promedio asesinan más. Negar importancia a la violencia que padecen los varones aduciendo que los mató otro varón sería como negar importancia a la muerte de una persona que vive en una villa de emergencia porque lo mató otro “villero”, o negar la importancia de la muerte de un negro en el Bronx porque lo mató otro negro. Compararemos datos relativos a la violencia que padecen hombres y mujeres, cuestionaremos la metodología utilizada para confeccionar el informe sobre violencia de género del colectivo #NiUnaMenos, así como la del Fundamental Rights Report 2017, la primera en su tipo que relevó la violencia en contra de las mujeres en 28 estados de la Unión Europea en el período 2010-2012.
El caso de Alfredo Turcumán, el sanjuanino asesinado al que previamente la policía no le tomó la denuncia por violencia doméstica en contra de su mujer, llamándolo “maricón”, puede ser una bisagra para plantear los múltiples conflictos en los que los hombres son discriminados. Es indudable que la violencia doméstica afecta a más mujeres, pero quiebra el principio de igualdad ante la ley que en nuestro país no existan programas o instituciones para los hombres en idéntica situación, y que se burlen de los que realizan una denuncia policial, obstaculizando las acciones preventivas. En Estados Unidos hay 2000 hogares para mujeres que padecieron violencia doméstica, y pocos años atrás inauguraron en Arkansas uno al que pueden acudir hombres. En 1971, la escritora Erin Pizzey abrió en Londres el primero destinado a las mujeres, y en años recientes decidió consagrarse a albergar sólo varones, advirtiendo que no tenían un lugar al que acudir.
Afortunadamente, la violencia sexual y el acoso contra las mujeres tienen hoy una visibilidad de la que carecían en el pasado. Pero a medida que el tema está más presente en la opinión pública, es necesario clarificar qué entendemos por violencia, acoso y “violencia sexual”, y entablar una discusión sobre la forma en que la sociedad debe enfrentarlos. En el capítulo VII también nos ocuparemos de ese tema.
De la mano con la evaluación del fenómeno de la violencia debemos considerar si hombres y mujeres son iguales ante la ley. Uno de los argumentos más frecuentes para apoyar la hipótesis de que vivimos en un patriarcado es el que sostiene que nuestro sistema judicial es “patriarcal” y defiende a los varones. Nos preguntaremos si es cierto que nuestra justicia es patriarcal, tal como proclama el feminismo hegemónico. Cuestionaremos la ley de femicidio y el proyecto que acarician algunas abogadas feministas para que en casos de violencia “de género” se anule la garantía constitucional de la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la prueba de modo que todos los varones denunciados por violencia sean considerados culpables hasta que demuestren que son inocentes.
Muchos juristas sostienen que en la práctica esto ya comenzó a ocurrir cuando en las denuncias por delitos sexuales la sentencia está basada sólo en el testimonio de la denunciante. Suele fundamentarse esta iniciativa en el –supuestamente– escaso número de denuncias falsas. A este tema está dedicado el capítulo VIII. Analizaremos si en efecto las denuncias falsas son tan pocas como presumen quienes militan en favor de la campaña “Yo te creo, hermana”. En España, que para muchos es un modelo que Argentina debería seguir en lo que a políticas de género respecta, meramente por ser denunciado por su pareja o expareja, un hombre puede pasar el fin de semana en prisión, ser alejado del hogar, imposibilitado de ver a sus hijos por muchísimo tiempo, mientras que la mujer obtiene toda suerte de subsidios, prioridad de inscripción para sus hijos en la escuela, ayuda con el alquiler, etc. Todas estas medidas podrían ser útiles cuando se trata de denuncias auténticas, y una carnada muy tentadora para las mujeres que sólo “se acuerdan” de denunciar a sus exmaridos por abusar sexualmente de sus hijos cuando se acaban de divorciar. En situaciones como, ésta los niños se convierten en rehenes de un progenitor, y se les niega el vínculo con el otro –por lo general el padre– y su familia.
Otro de los temas que está presente en buena parte de la agenda del feminismo hegemónico es el de las personas transgénero y transexuales. El capítulo IX está consagrado a examinarlo. Discutiré aquí tanto con las perspectivas anticientíficas del feminismo hegemónico como con las de los conservadores, y desmontaré algunos mitos sobre las personas transgénero, diferenciando de la manera más rigurosa que sea posible “sexo” de “género”, y subrayando sus aspectos comunes. También discutiré con feministas constructivistas como Diana Maffía y con las TERF (feministas transexcluyentes), expondré la teoría de los “diales” que postula el psicólogo David Schmitt, la más adecuada para pensar la sexualidad humana, y analizaré algunos conflictos sociales y políticos que afectan a esta problemática.
En el capítulo X, dedicado a la homosexualidad, debatiré por un lado con las feministas que niegan o ignoran el rol de la biología en la orientación sexual, y por el otro con los grupos conservadores como el que representa Nicolás Márquez, que por un lado actualizan sus prejuicios contra la homosexualidad y por el otro lado postulan con argumentos cuestionables que la homofobia no existe. Aquí también ofreceré una visión científicamente informada sobre la homosexualidad: su presencia en animales y las principales hipótesis científicas que la explican.
El capítulo XI está destinado a los problemas específicos que padecen los varones en la sociedad contemporánea y a algunos de los que han padecido en el pasado. Comenzaremos analizando un estudio realizado en 134 países en el que se observó que los hombres tenían más desventajas que las mujeres en 91 países, mientras que las mujeres tenían más desventajas que los hombres en 43. Veremos también que los hombres han desarrollado y desarrollan las tareas más peligrosas, son quienes protagonizan 73 % de los accidentes de trabajo (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2018) y quienes más abandonan la escuela y la educación formal en todos sus niveles (en Argentina 68,3 % de las mujeres y 53,5 % de los varones que comienzan el colegio lo terminan, Observatorio Argentino por la Educación, 2011-2016, en Fernández, 2028; la tendencia es mundial, tal como reflejan los libros de Christina Hoff Sommers [2001] y Susan Pinker [2009]) . También son quienes construyen las casas en las que vivimos, quienes ofrecieron su vida en la guerra para liberarnos del nazismo, quienes bajan a las minas y se cuelgan de una soga para arreglar cables en lo alto. Mueren en promedio siete años antes pero en Argentina y en muchos otros países se jubilan después, son los que padecen el mayor número de asesinatos y suicidios, los que más viven en la calle y –como veremos–, los que más son víctimas de denuncias falsas, los que con más frecuencia sufren el secuestro parental de sus hijos y los que en general pierden los juicios de tenencia, además de ser perjudicados en diversos dominios por el quebrantamiento del principio constitucional de igualdad ante la ley.
En el capítulo XII, evaluaremos la evidencia sobre estereotipos presente en la literatura científica, ya que, como decíamos, la percepción que se tiene sobre una persona o grupo de personas –eso es un estereotipo– puede ser la causa de que se reproduzcan esos rasgos pero también puede ser la consecuencia de la reiteración de determinados patrones de conducta. Examinaré y cuestionaré la idea de que el cuerpo femenino está “cosificado”, ligada a la de los estereotipos y a la supuesta existencia del patriarcado.
En el capítulo XIII, someteré a crítica el concepto de “epistemología feminista” y los presupuestos filosóficos irracionalistas de los “estudios de género”. Una investigación sueca de Therese Söderlund (2015) mostró que los estudios de género son los mejor financiados, pero también los más sesgados y menos objetivos de todas las disciplinas dentro de las humanidades. Las autoras se citan entre ellas e ignoran o distorsionan los avances científicos porque no los juzgan acordes a su modelo ideal de mujer. Pero ningún movimiento se enriquece sin un diálogo con otras disciplinas y sin abrirse a nuevas ideas. En el mismo capítulo cuestionaré a otra corriente irracionalista del feminismo: el “ecofeminismo”, según el cual las mujeres han sido “explotadas” del mismo modo en que el ser humano explotó a la naturaleza. En el último apartado de este capítulo veremos algunos ejemplos de “estadísticas zombi” del feminismo, datos que se repiten como ciertos, sin que sea posible identificar un estudio riguroso que los valide, como cuando sostienen sin evidencia que en el mundo el 70 % de los pobres son mujeres.
El capítulo XIX está dedicado a examinar los temas que, a mi modo de ver, quedan pendientes en una agenda feminista que busque una verdadera igualdad de género, y no sólo ventajas para las mujeres. Analizaremos cuestiones como la necesidad de multiplicar las guarderías gratuitas, extender las licencias de maternidad y paternidad, la flexibilización de los horarios de trabajo, los aciertos y problemas del lenguaje inclusivo y la despenalización del aborto.
En el capítulo XV, ya estaremos en condiciones de establecer si vivimos o no en un patriarcado. Al haber propuesto hipótesis falsables derivadas de este concepto abstracto, tales como “Hay una brecha salarial que expresa desigual paga por el mismo trabajo o discriminación en contra de las mujeres” o “Las mujeres son discriminadas y por tanto no pueden acceder a cargos jerárquicos” o “Las mujeres son las principales víctimas de la violencia y se las asesina por ser mujeres”, entre otras, y haber mostrado mediante argumentos y estudios científicos que no están respaldadas por la evidencia, concluiremos que no vivimos en un sistema que estructuralmente oprima a la mujer. Definiremos el concepto de patriarcado y destacaremos algunos de sus hitos en la historia de Occidente, examinaremos en detalle la legislación argentina y algunos rasgos del patriarcado actual en los países musulmanes, donde, a diferencia de los países occidentales, la mujer no alcanzó la igualdad jurídica y padece desventajas de todo tipo.
Sostener que en Occidente ya no vivimos en un patriarcado no significa afirmar que el sexismo y las desventajas de género no existen más, sino que son padecidos tanto por las mujeres como por los hombres, y que su presencia no implica la dominación generalizada de un sexo sobre otro. Cualquier estudio riguroso de los datos muestra que a las mujeres no nos va peor en todo, y que un verdadero movimiento por la igualdad debe considerar también los problemas específicos de los varones.
A la corrección política y a las expresiones autoritarias del feminismo hegemónico estará dedicado el capítulo XVI. Se definirá qué es exactamente la corrección política, en qué contexto surgió el término y en qué sentido puede ser fértil para caracterizar algunos problemas vinculados con la libertad de expresión. Un caso de particular interés es el del humor, porque en un escenario de extremada corrección política peligra su continuidad, de modo que analizaremos los marcos éticos y cognitivos en los que podría ser interpretado un chiste cualquiera y, en particular, los que están vinculados con el feminismo. Dos vertientes feministas afectaron y buscan afectar libertades garantizadas por las constituciones modernas: el feminismo radical y su pretensión de prohibir el porno, y el feminismo abolicionista y su pretensión de prohibir el trabajo sexual. En el capítulo XVI también daré cuenta del debate entre el feminismo liberal y el radical en torno a la pornografía, y mostraré cómo, al igual que todos los temas examinados en los capítulos anteriores, el feminismo hegemónico –en este caso el radical– no basa sus postulados en evidencias empíricas y, cuando pretende hacerlo, son cuestionables.
Lamentablemente, no existen muchos trabajos académicos en español en los que se cuestione al feminismo hegemónico. La disidencia en los países angloparlantes está representada en el ámbito académico y cultural por una considerable cantidad de investigadores en psicología, neurociencias, historia y antropología de perspectiva evolucionista, y en español el debate se desenvuelve fundamentalmente en redes sociales, que a menudo ofrecen muy buena información original, además de síntesis de los debates que tienen lugar en los países anglosajones.
Es recomendable seguir el orden de lectura propuesto por la sucesión de capítulos, fundamentalmente porque la primera parte, en la que se desarrolla un marco biológico para las problemáticas de género, permite comprender más acabadamente la segunda. No obstante, la lectura puede ser más azarosa porque las temáticas son diversas y los capítulos, autónomos entre sí.
El feminismo está de moda y buena parte de la prensa está dominada prácticamente por una sola visión del feminismo. Sin embargo, en todo el mundo el feminismo disidente y, en términos generales, personas que no se llamarían a sí mismas feministas, pero que abogan por los derechos de hombres y mujeres, desarrollan una intensa tarea de producción y divulgación de conocimiento basado en la evidencia científica. En su tesis de doctorado, Ana León Mejía define al feminismo disidente como un movimiento que muestra su desacuerdo con el feminismo por diversas razones, entre las que cabe destacar que muchas de sus investigaciones carecen de rigor científico, tienen deficiencias de calidad que se trasladan a los departamentos de estudios de la mujer de las universidades, cuyos contenidos están limitados por la censura de la corrección política, cultivan el victimismo y han creado un estado de alerta y crispación, extendiendo los conceptos de acoso y agresión sexual más allá del propio sentido común (León-Mejía, 2006).
Una precursora de este movimiento crítico del feminismo radical fue la argentina Esther Vilar, que en su libro El varón domado, publicado en 1971, cuestionó al feminismo radical que surgía por aquella época. Con posterioridad, el feminismo disidente se fortaleció con el pensamiento de Camille Paglia, Christina Hoff Sommers, Helen Pluckrose, Cathy Young, Daphne Patai, Susan Pinker, Janice Fiamengo, Karen Straughan y Belinda Brown, entre muchas otras. Destaco entre ellas a la investigadora que cité en el párrafo anterior, Ana León Mejía, que se doctoró en sociología en la Universidad de Barcelona con una tesis sobre feminismo disidente titulada “Una aproximación analítica al feminismo del género”. También el libro del filósofo del derecho español Pablo de Lora, titulado “Lo sexual es político (y jurídico)”. En las redes sociales, el masculinismo –un movimiento que aboga por los derechos del varón–, el feminismo disidente y los científicos que estudian desde una perspectiva evolucionista las relaciones entre los sexos logran que determinados temas se conviertan en tendencia. En Twitter este encuadre se refleja en cuentas como las de los psiquiatras Pablo Malo (@pitiklinov) y Paco Traver (@pacotraver), los abogados españoles José Luis Sariego (@joseluissariego), Yobana Carril (@CeltiusAbogados), Antonia Alba Ortega (@antoniaalbaorte), que en el sur de España pretendió ser humillada por funcionarias feministas que le otorgaron un “antipremio” y terminó dando una lección de derechos constitucionales (en YouTube, “Discurso valiente de Antonia Alba tras recibir de forma negativa el Premio Filoxera” [Alba, 2018]) y la criminóloga Paz Velasco de la Fuente (@CriminalmenteES). En redes sociales y en los medios han defendido garantías constitucionales en relación a estos temas los abogados argentinos Déborah Huczek, Rubén Famá, Patricia Anzoátegui, Francisco Oneto y Claudio Aiello, entre otros. También colaboran desde su lugar traductores como Juan Pablo Pardías, Anxo Dopico (@Carnaina), que traduce gran cantidad de artículos sobre estos temas del inglés al español y los divulga en su sitio Proyecto Karnayna, la periodista española Berta de Vega (@martinidemar), Cuca Casado, máster en Psicología Legal y Forense (@Sentisapiente) y la antropóloga Leyre Khyal (@LKhyal), entre muchísimos otros representantes de este movimiento. A esta lista habría que sumar las de las revistas online Disidentia (@Disidentia), de España, Areo (@areomagazine) y Quillette (@Quillette), editada en Australia por la psicóloga Claire Lehmann (@Clairlemon), además de las revistas académicas angloparlantes de científicos que trabajan el tema de las diferencias de sexo. En el último capítulo, el de las conclusiones, consignaremos cuentas de Twitter y canales de YouTube afines en general a las perspectivas propuestas en este libro.
Aunar fuerzas es una forma en que las personas pierden el miedo a pronunciarse públicamente sobre ciertos temas. Mientras escribo estas líneas observo que mis primeras participaciones para hablar sobre estos temas en medios audiovisuales de gran audiencia –los programas de televisión Terapia de noticias, Intratables, Incorrectas, conducido por Moria Casán, la entrevista de Luciana Vázquez en el canal de La Nación y la de Alfredo Leuco en Radio Mitre, entre otros–, en un mes alcanzaron en YouTube más de medio millón de vistas. El desencadenante había sido mi nota de opinión en el diario Clarín del 4 de enero de 2019, donde planteaba el quebrantamiento de garantías constitucionales por parte de muchas representantes del feminismo hegemónico y el clima de autoritarismo que se genera a partir de lo que no parece adecuado en términos de corrección política. El inusual eco que tuvieron estas participaciones es uno de los tantos indicativos de que un movimiento crítico está en marcha. Miles de varones jóvenes están siendo culpabilizados injustamente por el mero hecho de serlo. Se los considera corresponsables de los crímenes de una ínfima minoría, de fenómenos que sólo están basados en malas estadísticas, de una seducción torpe y de interpretaciones distorsionadas a partir del cuestionable concepto de patriarcado. Son los que encuentran en el psicólogo canadiense Jordan Peterson alguien que los representa frente a un feminismo que ha devenido corporativo y reacio a la proclamación de la igualdad cuando el sujeto de derecho es un varón.
Gran cantidad de personas críticas del feminismo hegemónico son mujeres. También lo son gran cantidad de varones jóvenes que han crecido oyendo que eran violadores en potencia (el feminismo hegemónico habla de una “cultura de la violación”, una generalización indebida, puesto que la mayor parte de los varones repudian la violación), que los varones oprimen a las mujeres, ganan más que ellas por el mismo trabajo, se apropian de los puestos jerárquicos en empresas e instituciones y reciben ventajas de todo tipo. Muchos han empezado a darse cuenta de que el relato del feminismo hegemónico no está sustentado en la evidencia y que la información que maneja hace agua. En las redes sociales no deja de oírse la consigna “Dato mata relato”.
Si al feminismo le importara la igualdad, estaría tan preocupado por la baja representación de los varones en las carreras humanísticas como por la baja representación de las mujeres en las ciencias duras. O se preocuparía porque cada vez más varones abandonan la educación formal o se suicidan. Lamentablemente, en la mayoría de los casos esto no ocurre, puesto que no resultaría consistente con la narrativa del varón opresor, en particular si es blanco y “heteropatriarcal”, lo que llevó a la cuenta española de YouTube “Un Tío Blanco Hetero” a presentarse con la frase “He perdido la cuenta de todos los privilegios que tengo”.
El grupo que tal vez refleja en mayor medida y en forma extrema el impacto del “hembrismo” (el desprecio o discriminación hacia los varones) es el MGTOW (Men Going Their Own Way, “Hombres que siguen por su propio camino”), formado casi exclusivamente por varones que proclaman como objetivo el alejamiento de cualquier relación afectiva con las mujeres, ya que consideran que son abusivas y basadas en el interés.
Los orígenes del feminismo se remontan al Renacimiento, y esa línea fue asumida por el feminismo de la primera ola, un movimiento racional e ilustrado que reclamó por el derecho de la mujer a recibir educación y acceso a los derechos civiles. La conquista de esos y otros derechos fue uno los grandes logros del siglo XX.
Cuando escribo estas líneas, en el mundo occidental el feminismo ocupa uno de los lugares centrales de la agenda pública. No ocurría lo mismo décadas atrás, cuando era casi impensable que amigas o amigos se distanciaran o una pareja se separara por tener una perspectiva muy distinta sobre este tema. Por entonces, ser de izquierda o de derecha era un valor central. Hoy temas de una relevancia cardinal como la pobreza o la desigualdad se ubican muy por detrás de los reclamos feministas, reconfigurando las agendas políticas de manera reactiva. Mientras el feminismo hegemónico es identificado con la izquierda, los críticos del feminismo tienden a alinearse en la derecha del espectro político. No es del todo imposible que el rechazo a ideas y procedimientos del feminismo hegemónico hayan ganado más simpatías por la derecha que el rechazo de la izquierda al capitalismo como sistema. Como escribió en Twitter un adolescente crítico del feminismo hegemónico: “Yo era progre y de izquierda. El feminismo me hizo conservador y de derecha. Repulsión, eso es lo que generan”. El partido español de extrema derecha Vox captó muchos de sus seguidores entre los críticos del feminismo hegemónico y es el único que se opone en España a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Agustín Laje y Nicolás Márquez representan en Argentina a ese conservadurismo que ganó adeptos entre los jóvenes críticos del feminismo. En el último capítulo, dedicado a las conclusiones, volveremos a analizar la relación del feminismo hegemónico con la izquierda, el conservadurismo y la derecha libertaria.
La historiadora Inmaculada Alva, de la Universidad de Navarra, cree que la polarización es consecuencia del extremismo que caracteriza a muchas formadoras de opinión en el feminismo. Cuando un movimiento se radicaliza, ganan los opositores. En un artículo del portal Vozpópuli titulado “El auge de los ‘influencers’ que cuestionan el feminismo radical”, Alva también se vale del término hembrismo, al que diferencia del término feminismo. “Mientras que las feministas luchan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el hembrismo es equiparable al machismo”, dice, y distingue al feminismo que nace a finales del siglo XIX con la finalidad de que las mujeres puedan acceder al voto, del feminismo radical que aparece en los setenta alrededor del concepto de patriarcado y del desprecio por el varón.
Esto no significa que no haya críticos del feminismo que se identifiquen con la izquierda. Pero los errores de la izquierda, mal que me pesen porque me identifico con un modelo de izquierda democrática y no autoritaria, han hecho que miles de jóvenes emigraran en masa a la derecha. El autoritarismo de los grupos supuestamente progresistas, su inclinación por lo políticamente correcto más allá de todo examen racional, su defensa de perspectivas pseudocientíficas tales como la denuncia de los transgénicos, que no han dado evidencia de ser nocivos, y su apoyo a un feminismo autoritario y también basado en presupuestos pseudocientíficos fueron algunas de las razones para que en todo el mundo occidental la derecha ganara adeptos que no necesariamente son seducidos por sus propuestas, sino que están motivados por el rechazo radical de sus errores. Son esos varones jóvenes que a menudo padecen la misandria que cultiva el feminismo radical quienes están mostrando su simpatía por grupos de derecha que proponen alternativas clásicas, como el achicamiento del Estado, la reducción de impuestos para los poderosos y la conservación de una estructura básica de Estado gendarme, un esquema que ha dado evidencias de no ser eficaz si analizamos cuáles son los países del mundo con mayores índices de desarrollo humano. Creo, no obstante, que la izquierda puede y debe recuperar la racionalidad que signó a sus creadores, pero que esto no ocurrirá si no revisa algunos de sus desarrollos teóricos y algunas de sus prácticas más habituales.
En virtud de su marco posmoderno, que no reconoce la existencia de la verdad y se declara prescindente de todo juicio moral más allá de la propia cultura, el feminismo hegemónico no critica a los violadores si son inmigrantes, contribuyendo paradójicamente a ocultar situaciones de precariedad social que podrían llegar a contribuir al incremento de la violencia. La corrección política hace que no se denuncien abusos a mujeres y otros delitos cuando sus perpetradores son musulmanes y otros “excluidos”. Como el “heteropatriarcado occidental” no es el responsable, ni una sola portavoz del #MeToo abre la boca. El populismo es la respuesta a tanta insensatez. La mera mención de este tema eleva el termómetro de la corrección política y dispara una catarata de insultos. En el libro La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014), por ejemplo, José Luis Díez Ripollés consigna que en España las inmigrantes sufren hasta tres veces más agresiones de sus parejas que las españolas, y que los inmigrantes agreden hasta tres veces más a sus parejas que los españoles. Los extranjeros que más padecen la violencia y más agreden, y en una proporción muy elevada, son los latinoamericanos y los magrebíes. Esas agresiones tienen una relación directa con la pobreza y la marginalidad. Ocultarlo no hace más que postergar la solución del problema, que sería la de terminar con esa pobreza y esa marginalidad.
El hecho de que la izquierda no se refiera al problema que puede llegar a representar la inmigración, que abordar este tema sea considerado sin más sinónimo de xenofobia y racismo, en lugar de pensar si la integración social y económica de los inmigrantes más vulnerables es posible sin que se conviertan en ciudadanos de segunda categoría, ha engrosado las filas de los simpatizantes de la derecha que, como señalamos párrafos atrás, no promueve soluciones políticas basadas en la evidencia ni para las cuestiones de género ni para el bienestar humano en general (Márquez y Laje, 2016).
Mientras en la década del setenta lo que casi con exclusividad más identificaba a los jóvenes era la política, hoy ese sentido de pertenencia para muchas jóvenes está dado por el feminismo. Casi toda joven en Buenos Aires ha recibido un piropo callejero, ha sido molestada por alguien en una discoteca y accedió a los datos dudosos que suele manejar el feminismo corporativo en las redes sociales. Sin negar que pueda haber algunas causas válidas en sus reclamos, el tribalismo y las visiones extremas que recorren profusamente las redes sociales muestran hasta qué punto el tema ocupa un lugar central en los valores de quienes merodean los veinte años.
A diario recibo mensajes de personas que me cuentan sus experiencias y sus críticas al feminismo hegemónico, pidiendo que por favor no las mencione en las redes porque no quieren padecer la sanción social de no adecuarse a lo políticamente correcto. Hay verdades que resultan incómodas, y pareciera que lo más seguro fuera pronunciarlas sólo por lo bajo. En cierto sentido, nos estamos pareciendo a las antiutopías autoritarias que muy bien describió George Orwell. Un académico líder en su área de investigación no adhiere al discurso de género y es obligado a renunciar a su puesto en una universidad pública por pedido de unos alumnos y en virtud de la crítica despiadada que recibe de colegas que ocupan posiciones de poder. Algunos críticos del feminismo escriben libros y artículos con pseudónimos. Científicos evolucionistas no expresan públicamente sus ideas por temor a ser despedidos. Investigadoras de la problemática de género que ocupan primerísimos cargos de poder se niegan a revisar los innumerables trabajos científicos que muestran la inexistencia de desigual paga por el mismo trabajo en hombres y mujeres –la llamada brecha salarial– apelando a su mera convicción al responder “Te puedo asegurar que no es así”.
Ni bien me contacté con algunas formadoras de opinión del feminismo, planteando respetuosamente discrepancias y datos que resultaban inconsistentes con sus planteamientos, me topé con silencios, bloqueos en las redes, insultos, injurias propagadas ante miles de personas en las redes sociales y descalificaciones de todo tipo. Luego advertí que esta falta de diálogo y apertura a otras perspectivas sobre el tema era sistemática, no en cada persona que se define como feminista sino en una proporción considerable de quienes militan públicamente en este movimiento, y en distintos países occidentales se reflejaba también en una serie de actos violentos que desarrollaban en universidades norteamericanas.
Este libro seguramente será controvertido. No está dedicado a quienes no están dispuestos a examinar las evidencias aún cuando crean que contradicen sus concepciones previas. Habrá personas que abandonarán la lectura ante el menor desacuerdo, muy probablemente será descalificado con motes que recibo a diario como “biologicista”, “positivista”, “no científica”, “fomentadora del machismo” y otros ataques personales que constituyen falacias ad hominem (contra la persona, sus intenciones o los rasgos que se supone que posee). No importará que aclare una y mil veces que, al igual que la inmensa mayoría de los científicos, sostengo que tanto la biología como la cultura influyen. Cuando no se desea pensar sobre la base de la evidencia sino de la ideología, poco importa oír lo que dice el interlocutor. Mediante esta predisposición, el mundo se presenta con el cristal de lo deseado y luego se descalifica todo lo que no encaje en este esquema ideal. Como en la historia de la cama de Procusto, en la que el conserje del hospedaje estiraba las piernas de los huéspedes demasiado bajos para que alcanzaran el límite del lugar de reposo, y las serruchaba cuando eran demasiado altos.
Todo libro es una botella al mar, e imagino que a esta botella la pueden rescatar quienes lean con la predisposición filosófica de abrirse a nuevas hipótesis, sin aceptar ninguna sin evidencia suficiente, avanzando aún cuando algunos pasajes susciten extrañeza o desacuerdo, en un diálogo con ideas previas que podría mejorar su entendimiento de las particularidades de hombres y mujeres, de su vida y de la sociedad en su conjunto. La verdad no es sexista: si queremos cambiar el mundo, primero deberemos comprenderlo.
Quiero agradecer a las numerosas personas que colaboran conmigo en el proyecto de Feminismo Científico y que directa o indirectamente han colaborado en este libro: Anxo Dopico, Víctor Hurtado Oviedo, Marcos Cueva, Amauri Tadeo Martínez, Matías Lionel Arlia, Matías Pandolfi, Juan Pablo Pardías, Emmanuel Frasquet, Facundo Cesa, Daniel Jiménez, autor del libro La deshumanización del varón y editor del sitio de internet Hombre, género y debate crítico, entre muchos otros. También quiero agradecer a los periodistas Hernán Firpo, Alfredo Leuco, Nancy Giampaolo, Fabián Bossoer, Cristina Pérez, Joaquín de Weert y Gloria López Lecube por haber sido los primeros que se animaron a publicar en la prensa artículos con una perspectiva crítica del feminismo hegemónico. Valeria Berman es otra periodista que está reflexionando sobre el feminismo desde una perspectiva crítica. Formada en cuestiones de género, empezó a advertir algunos problemas en el feminismo y alertó sobre “un clima de época” que “da vuelta las cosas presentando a todo ser humano varón como indigno”. Sin que mediara denuncia judicial ni pericia alguna, una joven denunció en Facebook a su hijo adolescente de haberla violado. En la entrevista que le realizó Nancy Giampaolo titulada “Hay una necesidad fuerte de empatizar con el relato feminista victimista”, publicada en el portal de internet Noticias Entre Ríos, Valeria declara: “Ella cuenta que le dio su consentimiento, estuvieron de la mano, se dieron un beso y ella lo invitó a dormir. Hay inconsistencias en el relato que me hicieron comprender que no hay un real discernimiento acerca de qué es una violación, qué es decir ‘sí’ pero tener sexo sin ganas, qué es un acto con violencia y qué no, y aunque lo primero que quise fue hablar con ella, se negó. Me preocupé mucho por esta situación y conversé con mi hijo, llegando a la conclusión que esta chica habría tenido una percepción distorsionada, pero la palabra violación es demasiado fuerte tal como la conocemos y el hecho en sí tiene características que no aplican a cualquier caso. Cuando sucedió esto me fui enterando de muchas otras situaciones parecidas: madres que me decían ‘a mi hijo también le pasó’. Entonces me junté con ellas y en todos los casos fui comprobando que los adolescentes de entre 13 y 18 estaban teniendo enormes problemas para relacionarse sexualmente” (Giampaolo, 2018).
Por último, mi gratitud con Gerardo Primero por sus críticas y comentarios, en particular los que provienen de su ámbito de competencia, la psicología y la filosofía de la ciencia, a Magdalena Ponce por su atenta lectura y con Gonzalo Garcés por apostar a este proyecto, por animarse a hablar públicamente sobre este tema y por la lectura atenta que realizó desde la triple perspectiva que le brinda ser él mismo escritor, editor y con una mirada crítica y matizada sobre las relaciones entre hombres y mujeres.