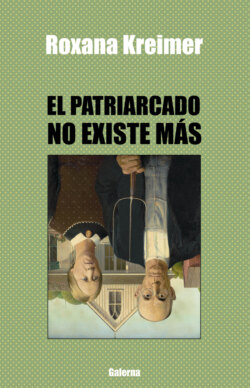Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La genética conductual: otra evidencia de que no nacemos como páginas en blanco
ОглавлениеMás allá del debate en torno a si tal o cual conducta es adaptativa o un subproducto de la evolución, hemos visto que hay un consenso generalizado en la comunidad científica de que no nacemos como páginas en blanco, sino con adaptaciones, módulos o disposiciones que han cumplido una función en nuestro pasado como especie. Todo esto es consistente con los resultados de infinidad de estudios de otras áreas del conocimiento (neurociencias, genética conductual, antropología evolucionista, psicología evolucionista, etc.), que reúnen evidencia en contra del presupuesto de que nacemos como páginas en blanco (tabulas rasas).
Otra disciplina que inclinó la balanza en contra de la hipótesis de que nacemos como páginas en blanco es la genética conductual o del comportamiento, que estudia los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. Investiga en particular con gemelos, ya que, a diferencia de los mellizos o de los hermanos en general, que comparten el 50 % de su carga genética, los gemelos tienen en común el 100 % de sus genes, razón por la cual, por ejemplo, no hay gemelos de distinto sexo. Desde el primer estudio con 81 gemelos y 56 mellizos realizado en Minnesota, se ha ido conformando una disciplina que cuenta en su haber con innumerables estudios realizados con gemelos, algunos incluso con los que han sido criados por separado, por lo que resultan particularmente propicios para estudiar el efecto del medio ambiente (Bouchard, 1990; Loehlin, 2009).
La mayoría de los rasgos de personalidad –como la apertura a la experiencia, la extraversión, la agradabilidad o el neuroticismo- son el doble de parecidos en los gemelos que en los mellizos. Hay un 46 % común en los rasgos de personalidad de los gemelos y un 23 % de rasgos en común para los mellizos. La mitad de los gemelos reportan un mismo nivel promedio de bienestar. Esto significa que el 54 % de los rasgos de los gemelos no son comunes, pero tienen mucho más en común que los mellizos, los hermanos de diferentes edades y las personas en general.
También se hicieron estudios con gemelos virtuales, que son dos niños adoptados simultáneamente a la misma edad, o uno biológico y uno adoptado, que son criados juntos. En estos casos, a diferencia de los gemelos, correlacionaba poco su CI (coeficiente intelectual), sugiriendo una influencia menor del medio ambiente que la que atribuyen los constructivistas sociales (Segal y Hershberger, 2005).
Volveremos una y otra vez sobre este tema porque es fuente de confusión permanente y porque admite distintas perspectivas para el análisis: es un error juzgar que de la consideración de lo innato o lo adquirido se siguen ciertas políticas públicas. Desde la extrema derecha, alguien erróneamente podría creer que estamos determinados en materia de biología y concluir que el Estado malgasta su dinero en educación. La inmensa mayoría de los científicos que trabajan estos temas no piensan así. Pero también desde el extremo del constructivismo social, que es la perspectiva del feminismo hegemónico según la cual sólo la sociedad nos determina, se podría pensar que la educación lo es todo, y que si no hay tantas mujeres mecánicas automotrices, relojeras, técnicas en computación, matemáticas, choferes de taxis y conductoras de trenes, eso obedece a un modelado deficiente que reproduce los estereotipos sociales. Como veremos, hay buenas razones para suponer que el componente biológico tiene su peso, aunque interactúe de modo relevante con el medio ambiente.
Años atrás, una nueva disciplina, la epigenética, comenzó a estudiar en animales no humanos y humanos cómo interactúan genes y medio ambiente, y mostró, por ejemplo que también ciertas experiencias, como un estrés acentuado de la madre embarazada, pueden marcar el material genético de su hijo. Sin embargo, esto no significa, como pretenden algunas constructivistas sociales feministas, que toda la experiencia determine el material genético. Como hemos señalado ya, la genética establece predisposiciones que en general pueden o no desenvolverse de acuerdo a la interacción con el medio ambiente. La pregunta correcta no pasa por enfrentar genes y medio ambiente, sino por examinar cómo genes y medio ambiente interactúan para moldear la conducta. Los sistemas biológicos son complejos y sólo se desenvuelven en interacción con las experiencias de la vida. Se estima que del 40 al 50 % de las disposiciones de carácter son heredadas, lo que –una vez más– no implica determinismo biológico, sino interacción con el medio ambiente (Jang y otros, 1996).
La buena noticia es que la mitad o más de nuestras predisposiciones de carácter pueden ser mejoradas generando buenos hábitos y cultivando virtudes como el coraje, la templanza o la paciencia, tal como sugirió Aristóteles. El filósofo griego se equivocó al indicar que nacemos como páginas en blanco: “La mente es una tablilla en la que nada está escrito”, escribió. (Aristóteles, De Anima, 429b29-430A1). Algo similar dijeron Zenón, el fundador del estoicismo en la Antigua Grecia, según Diógenes Laercio (vii, 43-46), y dos filósofos cercanos al espíritu de la Revolución Francesa y a su idea de igualdad ante la ley –aunque el primero vivió mucho antes–, John Locke y Jean Jacques Rousseau. Lo positivo de todos ellos es que pusieron el acento en la educación y en la formación del carácter como herramientas cruciales para el progreso social, mostrando que la conducta humana puede ser muy flexible.
Sin embargo, la doctrina de la tabula rasa también trae consecuencias indeseables: la de culpar al mérito injustamente, cuando a menudo hay otras variables en juego, tales como el nivel socioeconómico, las crisis políticas, el azar (la suerte) o la sobrecarga de responsabilidad para los padres.