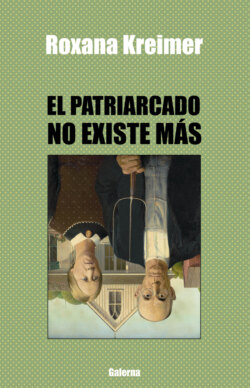Читать книгу El patriarcado no existe más - Roxana Kreimer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. ¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN CON OTROS ANIMALES?
Оглавление¿Somos animales? ¿Puede nuestra conducta humana ser comparada con la de seres vivos de otras especies? Cuando hablamos de las fuerzas biológicas que influyen (en general de manera no consciente) en nuestro comportamiento, aún reconociendo que interactúan con la cultura, es muy usual que alguien objete: “¿Cómo es posible comparar a una persona con un pavo real?” o “¡Que el cielo me libre de definir a un ser humano por sus instintos y no por su razón!” La crítica suele venir acompañada por enojo (“No se puede rescatar nada de este artículo, y me genera cierta indignación, te la pasás comparando al hombre con un pavo real, o a la mujer con otras especies de ave”). A continuación, por lo general, llega la acusación de “biologicista”, sin reparar que en el texto se afirmó que biología y cultura interactúan. La creencia del feminismo hegemónico de que nacemos como páginas en blanco traza una divisoria tajante entre el Homo sapiens y el resto de los animales, algo insostenible a la luz de los conocimientos científicos contemporáneos.
Un argumento que cuestiona que el ser humano pueda compartir aspectos relevantes con otros animales, y que juzga incluso que las personas son “antinaturales por naturaleza”, es que un animal se guía por instintos, mientras que al ser humano lo asiste la facultad de la razón. Pero los individuos también tenemos patrones de acción, fuerzas que en general no son conscientes y que causan nuestras conductas.
El uso de la razón no es opuesto al de los instintos: la razón nos lleva a pensar lento cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos, y los instintos, las intuiciones y las emociones nos permiten pensar rápido en contextos familiares o en los que no hay mucho tiempo para decidir, como cuando estamos por cruzar una avenida y el miedo ante la presencia de un vehículo inadvertido nos lleva a correr (el Premio Nobel Daniel Kahneman escribió al respecto en su libro Pensar rápido, pensar despacio). Pensar lento es tomarse un tiempo para examinar algo.
“Aún cuando lea esto en un sofisticado dispostivo electrónico, usted es un animal. Esta idea radical proviene de los estudios de Charles Darwin sobre la evolución, y aún hoy sobresalta a las personas”, escribe Annalee Newitz en su artículo “Yes, Humans Are Animals – So Just Get Over Yourselves, Homo sapiens” (“Sí, los humanos son animales, así que supéralo, Homo sapiens”).
Somos animales, concretamente una categoría de primate, y si bien la cultura cambia muchas de nuestras propensiones (por ejemplo, a lo largo de la civilización los hombres han asesinado cada vez menos a otros hombres para disputarles una mujer), otras son comunes a gran cantidad de animales: por ejemplo, en una célebre publicación de 1972, Robert Trivers informa sobre decenas de estudios que muestran que las hembras de diversas especies prefieren aparearse con machos que les ofrecen alimento, un nido o protección, una conducta que se observa también en las hembras humanas de más de cincuenta culturas muy distintas entre sí (Schmitt, 2005).
Querer diferenciarnos de los animales presupone que no tenemos nada bueno en común con ellos. Pero sabemos que nuestras propensiones cooperativas son comunes a muchas otras especies, y que las ideas de reciprocidad, retribución y equidad no fueron un invento de la Revolución Francesa sino que están presentes en primates, elefantes, ratas, pájaros y muchos otros animales (De Waal, 2007).
Dejando de lado el pensamiento religioso, otra objeción a la idea de que los seres humanos somos animales proviene de los ambientalistas que sostienen que somos la única especie que puede transformar el planeta. Pero eso ya lo han hecho las cianobacterias, unas algas verde azuladas que se desarrollaron hace unos 3.500 millones de años y rápidamente comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno. Tampoco somos la única especie que utiliza la tierra para sus propios fines. Newitz da el ejemplo de los castores, que construyen presas que modifican por completo la forma en que el agua se mueve a través de los bosques, inundan algunas áreas y resecan otras. Las hormigas construyen enormes ciudades subterráneas, llenas de granjas donde “ordeñan” áfidos y cultivan hongos. De modo que no somos la única forma de vida contaminante, ni los únicos en transformar los paisajes con la construcción y la agricultura. Finalmente, tampoco somos la única especie que ocupa todo el planeta. Newitz señala que compartimos ese honor con otros animales como las ratas, los cuervos y las cucarachas.
La otra crítica no religiosa a la afirmación de que somos animales proviene de la idea de que nos diferenciamos sustantivamente de otras especies. Newitz menciona grandes logros humanos como el lenguaje, la construcción de puentes colgantes, de cañerías dentro de las casas. “¡Gracias, humanidad! Eso es cierto”, exclama. Al igual que cualquier otra especie del planeta, tenemos nuestras normas y rituales particulares. Somos animales porque disponemos de un repertorio propio de conductas. Pero esto no nos priva de compartir muchos rasgos con otros animales. Tenemos en común un 98 % de la información genética que poseen los bonobos, unos simpáticos primates que apaciguan su ira con sexo –y cara a cara, como los primates humanos–, un 98,8 % de la carga genética de los chimpancés, otro primo evolutivo con el que compartimos un ancestro común (desaparecido), y la tendencia humana a atacar en grupo a otras comunidades de la misma especie, matar a sus integrantes y violentar sexualmente a sus hembras.
Darwin escribió sobre este tema en su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Hoy innumerables estudios científicos brindan una sólida evidencia de que gran cantidad de animales, desde los chimpancés hasta las ratas, comparten las mismas emociones y muchas de las motivaciones que tenemos los humanos. Hace rato que sabemos que otros primates han utilizado herramientas, pero recientemente se descubrió que las usan los delfines, los cuervos e incluso las nutrias marinas (Man y Patterson, 2013). No hay dos especies que tengan exactamente el mismo repertorio de conductas, pero compartimos muchos rasgos con otras especies como para pretender que estamos más allá del estatus de los animales.
“El ser humano es el único animal que declara guerras”, dicen. Como señalamos párrafos atrás, los chimpancés machos también se enfrentan entre grupos. Se juntan, entran en el territorio de los vecinos y si aíslan a uno de ellos, lo atacan y lo matan. Si logran eliminar a todos los machos del grupo rival, expanden su territorio para su beneficio reproductivo y el de las hembras del grupo (Wrangham y Glowacki, 2012).
La consideración de que somos de una naturaleza completamente distinta y superior a los animales proviene al menos en parte de los comienzos de la filosofía, cuando el atributo humano de la razón fue presentado como lo más peculiar de la naturaleza humana. Y, en efecto, fue la herramienta que nos permitió colaborar como ninguna otra especie, a gran escala, con desconocidos y lejanos, pero también el instrumento que llevó a organizar un genocidio, el que nos permite alimentarnos de otros animales, y el que también puede librarnos de prácticas genocidas y crear tecnología que nos exima del sacrificio de seres sintientes.
Considerarnos fuera del reino animal y con un estatus especial por estar dotados de la facultad de la razón es objetivamente falso (compartimos muchos rasgos con otras especies) y éticamente cuestionable (cada grupo tiende a pensar que sus atributos son superiores a los del grupo vecino).
Por último, quienes cuestionan que seamos animales a menudo sostienen que, si admitiésemos que somos un animal más, entonces quedarían justificadas todas las atrocidades que cometen los animales como, por ejemplo, la coerción sexual, y que los derechos humanos serían solo un intento fallido de contrariar las teorías de Darwin. En primer lugar, la teoría de Darwin es un análisis de cómo han evolucionado las especies y de cómo descendemos de un tipo de primate. Los derechos humanos no contrarían la teoría de Darwin. Plantean el imperativo de la igualdad ética y jurídica, que no debe ser confundida con la igualdad identitaria. En tal caso los derechos humanos limitan ciertos impulsos naturales agresivos y favorecen otros impulsos naturales cooperativos. Los seres humanos somos una especie altamente maleable y la educación y el progreso de la civilización objetivamente han reducido la violencia sexual, así como otras formas de violencia. Conocer nuestras propensiones puede ayudarnos a limitar las conductas indeseables.
En la introducción del libro planteamos que confundir el estudio de lo que es con la declaración de lo que debe ser es una de las formas de lo que se conoce como falacia naturalista. Si dijéramos que las mujeres deben dedicarse sólo a criar hijos porque la división del trabajo en la naturaleza hace que las hembras estén focalizadas en esa tarea, estaríamos cometiendo esa falacia, puesto que los seres humanos pueden cambiar muchas de sus propensiones naturales. Si hay o no límites para estos cambios sería objeto de otro debate. En síntesis: somos animales, tenemos atributos especiales como cualquier otro animal, así como un sesgo tribal a declarar una presunta (y dudosa) superioridad.