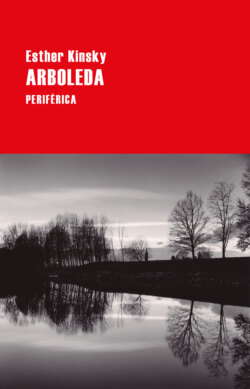Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cementerio
ОглавлениеPor la mañana temprano, hacía la misma ruta cada día. Cuesta arriba por la ladera, entre los olivos, y, rodeando el cementerio, hacia la pequeña arboleda de abedules. El par de quioscos con las flores de cultivo de colores dulces y los arreglos de plástico de colores chillones aún estaban cerrados. Los trabajadores municipales, ocupados desde mi llegada en clarear los cipreses entrelazados, llegaban con la furgoneta y sacaban sus herramientas. Los bordes de la calle estaban sembrados de los restos de la poda: ramitas, piñones, hojas pinnadas y escamosas. Junto a la entrada del cementerio se acumulaba un montón de restos de poda de mayor tamaño, tirados de cualquier manera, salpicados aquí y allá de los jirones de los arreglos florales de plástico: cabezas de lirio rosa que se resistían a todo marchitamiento, cintas amarillas. Vista desde allí, la casa de la colina quedaba entre el pueblo, al fondo a la derecha, y el cementerio, en primer plano a la izquierda. Un orden diferente. El pueblo, quieto a la luz matinal gris azulada. Detrás de la tapia del cementerio, los hombres intercambiaban gritos.
Desde la arboleda de abedules miraba yo hacia el pueblo y el cementerio, desde el cual, por las mañanas, no llegaba sonido alguno. Sólo veía un humo blanco ascender al otro lado de la tapia y de la hilera de cipreses. Quemaban restos de árboles. Los trabajadores forestales aún no podaban, primero hacían su pequeña ofrenda. Seguramente, formaban un círculo y velaban el fuego. Cuando el humo se aligeraba, aullaba la primera sierra.
Por las tardes visitaba las tumbas. Los dos quioscos de flores estaban abiertos: el de la izquierda vendía flores frescas, crisantemos amarillos, lirios rosa pálido, claveles blancos y rojos; el de la derecha, arreglos de flores artificiales con cintas o sin ellas, corazones, angelitos e incluso globos de dimensiones varias. La florista del quiosco derecho por lo general se dedicaba a su teléfono, pero a veces lanzaba una mirada llena de torva suspicacia.
Buscaba cómo denominar las paredes funerarias que constituían gran parte del cementerio. Armarios de piedra con pequeñas losas con los nombres de los fallecidos y, de ordinario, una foto suya impresa sobre la cerámica. Rocchi, Greco, Proietti, Baldi, Mampieri. Los nombres en las tumbas eran los mismos que figuraban sobre las puertas y los escaparates de las tiendas del pueblo. Supe que las paredes se llamaban columbarios, palomares destinados a las almas. Más adelante alguien me dijo que en el habla corriente a los nichos se les llama fornetti: hornos en los que se introduce el ataúd o la urna.
A primera hora de la tarde, el trajín en el cementerio alcanzaba su punto culminante. Eran, sobre todo, hombres jóvenes los que entonces cumplían con sus obligaciones de hijos o nietos; llegaban en coche a toda velocidad, se bajaban de un salto, de un portazo cerraban la puerta del vehículo, empujaban traqueteando una de las escaleras hasta delante de su fornetto para sustituir las flores marchitas por unas frescas, desempolvar la fotografía y examinar la lamparita ardiente. Los ancianos arrastraban lentamente el paso ante los nichos, cruzaban saludos, llevaban los ramos mustios al basurero y cambiaban el agua de los jarrones para las flores que traían.
Delante de cada fornetto había una lamparita cuya forma recordaba un viejo quinqué, una vela o un candil como de Las mil y una noches. Las lamparitas estaban conectadas a unos cables eléctricos que discurrían por la orilla inferior de los pisos de los nichos y alumbraban siempre. Lux perpetua, me explicó alguien. La luz eterna. A la luz del día su débil brillo apenas se distinguía.
Los días de lluvia no quería salir, me quedaba de pie frente a la ventana. Me debatía con el cansancio ocasionado por aquel aire húmedo y pesado. A veces la lluvia se mezclaba con nieve. Desde las ventanas traseras de la casa, orientadas al norte, hacia la hondonada comprendida entre un revoltijo de angulares construcciones de nueva planta y las laderas, cubiertas por un encinar y estrechos pastos de ovejas y demasiado empinadas para edificar, veía, a mano izquierda, las recientes urbanizaciones de Olevano, la carretera de Bellegra, la plaza del mercado con su suelo de cemento liso, la nueva escuela, el campo de deporte. Arriba, a la derecha, estaba el cementerio, un palco pétreo de marco oscuro con vistas al lacerado valle. Desde su palco, los muertos podían contemplar cómo se limpiaban las ambulancias al pie de la ladera, mientras los enfermeros hablaban por teléfono o fumaban; cómo los chinos montaban sus puestos los lunes para vender enseres domésticos, flores artificiales y ropa baratos; y cómo los domingos se celebraban los partidos de fútbol en el campo de deporte aledaño al mercado. Durante los partidos resonaban en las laderas gritos y silbidos, y la cancha verde opaco relucía bajo la lluvia en tanto que, por el escarpado camino hacia el cementerio, unas ancianas llevaban despacio sus paraguas entre los olivares.