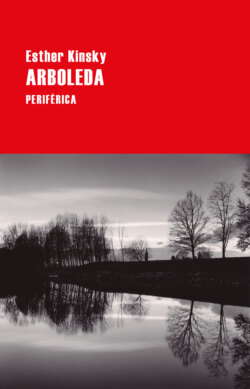Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Corazón
ОглавлениеEn los días límpidos de las primeras semanas de enero, el pueblo, iluminado por el sol que nacía entre los montes a espaldas del cementerio, parecía arrancado de la piedra roja. Desde el balcón, veía cómo despertaba transformándose en un mundo de juguete: movidas por dedos invisibles, se abrían las ventanas; un camión de la basura reculaba por las callejas, y pequeñas figuras con chalecos reflectantes acercaban los contenedores y los vaciaban en el colector. Rozando la palmera, mi mirada se posaba exactamente en la frutería, que abría a aquellas horas. Los hombres árabes disponían el género en los expositores; la luz de las naranjas invadía la calle gris. En una gran carreta se apilaba una montaña de alcachofas. En el patio, detrás del portón cerrado del establecimiento, se aglomeraban cajas de madera contrachapada junto a montones de naranjas, tomates, coles y lechugas podridos, antítesis encubierta, visible sólo desde allí arriba, de las primorosas arquitecturas frente a la tienda. Los hombres, los estantes con la fruta y las hortalizas, el camión de la basura, todo parecía un teatro lejano. O un teatro particular cuyas representaciones se contemplaban desde la distancia. No había espectadores de proximidad.
Detrás del pueblo, las colinas se elevaban azules y grises, coronada su cresta más alta por una serie de pinos parasol que, desde abajo, parecía un cortejo de gigantes petrificados, tal vez guerreros dispersos de un ejército, una retaguardia privada de toda esperanza y perspectiva de retorno, incomunicada y desabastecida, parada en aquellas alturas expuestas a las intemperies duras y rigurosas, absorta en la contemplación de los valles. Verían, desde allí arriba, cantos rodados, praderas esquilmadas, Olevano en las profundidades, quizás el pueblo a la derecha, el palco oscuro del cementerio a la izquierda, las casas de la colina en medio; un orden diferente.
Conforme subía el sol, el rojo se desvanecía y el pueblo se agrisaba. Entonces echaba yo a andar hacia el pueblo gris, hacia la frutería de los hombres árabes vestidos con anoraks y guantes negros, que telefoneaban o conversaban entre ellos con voces belísonas y música árabe de fondo. Hacían trampa al pesar y siempre te obsequiaban con algo.
Compraba naranjas y alcachofas. La bolsa era ligera, pero a la vuelta, el corazón me pesaba tanto que creía que no iba a poder llegar a casa. Me paraba una y otra vez, y, perpleja por mi debilidad, miraba el cielo y los árboles. Entonces en algunas coníferas descubrí unos ovillos blancuzcos en las horquillas y las ramificaciones superiores, hilazas claras, velos tamboriformes afinados hacia arriba, restos de nubes como capullos en los cuales estarían madurando unas mariposas raras que eclosionarían en verano para desplegar sus alas de quién sabe qué colores y posarse con temblor imperceptible sobre los fornetti, junto a las lámparas eternas, cuyo brillo se esfumaría a la viva luz del sol.
En Olevano aquella pesadez que sentía en mi corazón se convirtió en mi estado natural. Cuando subía a la casa, al volver del pueblo. Cuando de la casa caminaba, cuesta arriba, al cementerio.
Me imaginé un corazón gris, de un gris claro con un brillo barato, como el plomo.
El corazón de plomo se amalgamaba con todo lo que había visto y que se depositaba en mí. Con la imagen de los olivares en la niebla, de las ovejas en la ladera, del barranco de las encinas, de los caballos que, en ocasiones, pacían sin ruido detrás del cementerio, con las perspectivas de la llanura y sus pequeños bancales de tenue resplandor, escarchados las mañanas frías de color azulado. Con las diarias columnas de humo de las ramas de olivo ardiendo, con las sombras de las nubes, con los matojos de palidez invernal y las zarzas violáceas en los bordes de los caminos.