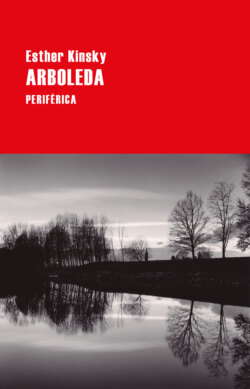Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Campo
ОглавлениеA ratos oía los autobuses regionales de color gris y azul subir rugiendo por las empinadas curvas y suspirar con los frenos chirriando al descender. Comunicaban Olevano con la zona periférica. Cuesta arriba, seguían hacia Bellegra y, montañas adentro, Rocca Santo Stefano y, dos veces al día, hasta Subiaco, emplazado en el interior. Cuesta abajo se dirigían a Palestrina y Roma.
Por las mañanas, desde el pequeño balcón veía el cementerio en lo alto como un mamotreto gris opaco a la sombra y divisaba directamente, entre casas y olivos, la parada de autobuses ubicada justo enfrente, en la parte baja del pueblo, delante de la boca del túnel. Veía a los viajeros esperando, figurillas de juguete rodeando los vehículos que llegaban y salían, y el batiburrillo de turismos y personas que se juntaban al mediodía, cuando terminaba la escuela y mucha gente se iba a casa al mismo tiempo para la siesta. La parada era una construcción de hormigón, plana y angulosa, con un tejado en saledizo, bajo el cual los pasajeros en espera podían resguardarse cuando llovía y la sala detrás del ventanal todavía estaba cerrada. Contigua a la sala se encontraba la taquilla para los billetes, donde no atendía nunca nadie, y al fondo había un bar. Desde el bar se oteaba la llanura, una carretera nueva que serpenteaba sobre el abismo y conducía a las urbanizaciones de abajo, y un vertedero para enseres despreciados que ocupaba la antigua terraza mirador, nacido quizá de forma puramente casual y ajeno a todo propósito, un entrelugar para lo desahuciado a medio camino, para aquéllo a lo que aún no le había llegado la hora de la ausencia definitiva. El túnel y la parada flanqueaban el acceso al pueblo antiguo como dos espantajos disuasorios para cuanto llegaba de fuera, una invitación a dar media vuelta. En verano, el follaje de los plátanos y los tilos mitigaría el susto y convidaría amablemente a seguir circulando, a continuar el viaje, pero ahora, en invierno, la ramada desnuda tenía el triste efecto de unos dedos admonitorios que subrayaban una advertencia.
Con niebla, no veía un ápice de la parada; en cambio, el tartamudeo de los motores diésel resultaba aún más ruidoso y las voces de los invisibles viajeros a la espera llegaban con mayor nitidez que los días despejados; en ocasiones, hasta podía entender alguno de los nombres que gritaban.
Llevaba tiempo acariciando la idea de una partida a modo de prueba, así que un día tomé el autobús a Roma. Fue al alba; la penumbra aún se perfilaba tenue. Quienes aguardaban lo hacían de pie, a la luz de las farolas, ceñudos y con la cabeza bien abrigada entre las solapas del abrigo. Del túnel salieron sucesivamente varios autobuses, todos con destino a Roma y ya repletos de pasajeros. La mayoría de éstos debía de dirigirse al trabajo o a la escuela; había un matrimonio mayor en silencio, agarrados los dos a una pequeña y anticuada maleta de cuero; me figuré que la mujer acompañaba al marido al hospital. O viceversa. Abajo, en la llanura, el amanecer había avanzado lo suficiente para que la escarcha apareciera como una capa clara y mate sobre las superficies, sin centelleos porque aún faltaba la luz. En Genazzano y Palestrina se apearon algunos viajeros que se desperdigaron en la gélida mañana.
El autobús pasó por el cementerio de Palestrina, un armatoste monstruoso bañado por la rojiza luz matinal, situado entre las casas chatas, los bares, las tiendas y los talleres de la ciudad baja, que se deshilachaba ya adquiriendo una forma un tanto urbana, anterromana. El autobús circuló hasta Anagnina, la terminal de la línea de metro. Un ritual de aproximación escalonada a la ciudad, en mitad de una tierra de nadie seccionada por construcciones fabriles y vías de acceso a la autopista. Unas vistas a una zona vacía que no era ni rural ni urbe, despoblada, sólo transitada y sin residentes, demasiado alisada y aplanada para convertirse en suelo de usos posibles, adscrita ya a fines estrechos que asfixiaban cualquier intento descriptivo. Una tierra de la extirpación, una nueva especie de alienación zonal, distinta de la tierra de marginados de Pasolini, herida por edificaciones nuevas, aún más ceñida, más inidentificable, expropiada de todos los nombres.
Llegados de los cuatro vientos, los autobuses regionales vomitaban masas de población semirrural, en particular mujeres, que debían de trabajar en tiendas u oficinas, y estudiantes. También allí estaban los africanos, sin tarea, sin tregua, reunidos en pequeños grupos cuyo aspecto no revelaba si los guiaba el azar o algún propósito. En la helada luz de la mañana pisaban el suelo con uno y otro pie, volvían la mirada, cruzaban alguna frase, aguardaban tal vez una señal, distinguible sólo para ellos, que los hiciera moverse hacia el centro urbano.
En la plaza de Stazione Termini, de repente me abandonó todo deseo de ver la ciudad. Me sobrevino una vaga sensación de desconsuelo para el que no encontré lugar en el tiempo ni en una topografía más precisa, sólo sentía una angustia fría, veteada de imágenes del Tíber, de puentes y de vistas a las orillas desiertas y desnudas, que nada tenían que ver con la ciudad adyacente. Tomé un autobús y me bajé en Piazza Bologna, quizá porque el nombre del lugar me despertó confianza o porque aquella plaza estaba relacionada con otro recuerdo, también completamente inestable, al que esperaba poder agarrarme para hacer frente a aquel desconsuelo. Pero al bajar del autobús no hallé nada que pudiese otorgarme un mínimo de protección amable. Enfilé hacia una dirección cualquiera y, asombrada por el provincianismo descolorido, seguí una calle ancha. Apenas había viandantes, a esa hora nadie se interesaba por las tiendas de moda barata; unos jóvenes se apretujaban en pequeñas copisterías, en los alimentari del tamaño de una lata de sardinas, donde seguramente sólo compraban los clientes de paso, había mujeres indias o pakistaníes sentadas y apiñadas en el diminuto rincón de la caja registradora junto a la puerta. Al cabo de un rato, me encontré frente a una tapia alta detrás de la cual había un parque, según creí primero, hasta que vi los puestos de flores, una versión más grande y descarnada de los quioscos del cementerio de Olevano. Daba la impresión de que los puestos dividían sus cotos siguiendo criterios de cromatismo floral: había un coto rojo, uno amarillo y uno blanco; parecían flores artificiales y, al mirar de cerca, resultaron ser plantas de cultivo uniformes, con nada más que corolas, despojadas de toda hojarasca inútil. Gerbera, lirios, crisantemos.
Un coche de las onoranze funebri circulaba lentamente por la plaza de enfrente en dirección a la entrada. El séquito constaba de cinco o seis automóviles, cubiertos de polvo urbano, que transportaban a los asistentes al sepelio, personas de gesto indiferente u hosco tras las ventanillas. Quizás el muerto era un tío viejo no querido, y su herencia, incierta; pero a uno siempre le podía tocar una migaja.
Deambulé por el inmenso cementerio de Campo Verano, un camposanto densamente edificado. Las paredes con los fornetti producían el efecto de bloques de apartamentos, había colonias enteras, interrumpidas por secciones con suntuosos sepulcros y mausoleos cuya arquitectura seguía los dictados de la moda, desde el modernismo hasta el hormigón bruto de los años setenta pasando por la Bauhaus; pisos, casas, villas, palazzi para los difuntos, toda una ciudad para los muertos –con barrios ricos y pobres y el respectivo personal conmemorativo limpiando, poniendo flores o empujando escaleras de mano– enclaustrada entre carreteras de salida, líneas de tranvía y rieles de ferrocarril de la ciudad de los vivos.
Por último, llegué a la parte del Israelitico. Era más clara, más luminosa, menos resaltada por árboles negros y pompa funeraria, ordenada con menos rigor. El muro que separaba esta sección del resto del cementerio se había agrietado en torno a las tablas empotradas, el revoque de color terroso se desconchaba, afloraban los viejos y pequeños ladrillos. La palabra más frecuente que vi en las losas era astrólogo, y me pregunté qué estrellas del cielo de Roma habrían estudiado sus portadores. Había sobre las tumbas piedras y guijarros, así como alguna descolorida flor artificial. Algunos tiestos volcados, medallones agrietados con fotos. Por primera vez pensé que esas imágenes funerarias eran, con independencia del lugar –lo mismo en pueblos estirios, Olevano o Tarnów, como en Campo Verano, el cementerio junto a la estación romana de Tiburtina–, una súplica contra el olvido, un temeroso clamor de lo visible que se alzó con la posibilidad de la fotografía y que quiso ser más fuerte que el nombre. Me imaginé a quienes tenían que mirar y remirar cada céntimo antes de entregarlo al fotógrafo con el fin de tener un retrato para la tumba; o a aquéllos que, ya medio consumidos por la enfermedad, acechaban al primer fotógrafo itinerante; o la angustia de quienes ya no tenían ni dinero ni fuerzas. Luego, la carga del deber para los dolientes, obligados a mandar esmaltar un medallón a partir de la fotografía; todo ese peso y esa preocupación que les imponía la existencia de la efigie, empeñada en captar la mirada de la posteridad y a la vez mirarla a la cara y decirle algo que, según ellos, la letra no podía, ya no, comunicar.