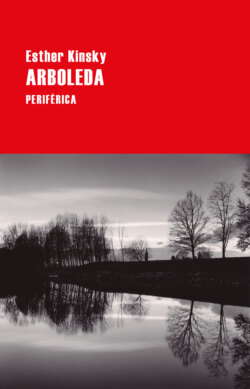Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Camino
ОглавлениеLlegué a Olevano en enero, dos meses y un día después del entierro de M. El viaje fue largo y me condujo por unos embarrados paisajes de invierno que se aferraban indecisos a los restos de nieve gris. En la selva de Bohemia los árboles, goteando nieve reciente, enturbiaban, a través del monte bajo stifteriano, la vista del joven río Moldava, que ni siquiera tenía ya una fina randa de hielo.
Cuando, tras unas escarpadas peñas, el paisaje se fue ensanchando hacia el Friulano, sentí cierto alivio. Había olvidado cómo era el encuentro con la luz transalpina, y de súbito comprendí las remotas euforias de mi padre en cada descenso de los Alpes. Non ho amato mai molto la montagna | e detesto le Alpi,* dice Montale, pero sirven para ese descenso y salida hacia la luz distinta. A la altura del desvío a Venecia, empezaba el crepúsculo. Cuanto más oscuro se hacía, tanto más grande, plana y vasta me parecía la llanura; el termómetro cayó por debajo de cero grados, se veían luces puntuales y, según creí apreciar, incluso pequeñas hogueras esporádicas al aire libre. Me detuve en Ferrara. Éso nos habíamos propuesto M. y yo para este viaje. Ferrara en invierno. El jardín de los Finzi-Contini con nieve o niebla helada. La bruma de las pianure. Italia era un país por el que nunca habíamos viajado juntos.
Al día siguiente encontré una de las lunas del coche rota. El asiento de atrás y todos los objetos guardados allí, libros, cuadernos, fotografías y cajas con lápices de escribir y de dibujo, se hallaban salpicados de esquirlas de cristal. El ladrón sólo se había llevado las dos maletas con la ropa. Una de las maletas estaba llena de prendas de vestir que M. había usado en los últimos meses. Me había imaginado cómo su rebeca de punto colgaría de la silla en aquel lugar extraño, cómo yo vestiría sus jerséis cuando trabajara y dormiría con sus camisas puestas.
Presenté una denuncia en la policía. Había que hacerlo en la questura, situada en un antiguo palazzo de pórtico grave. Un agente de baja estatura sentado en una silla de respaldo alto y labrado detrás de la mesa de trabajo tomó nota de mi relato. Su gorra oficial, con un espléndido cordel dorado, descansaba junto a él en una pila de papeles y parecía el olvidado accesorio de un baile de disfraces de tema marinero.
Por consejo de un policía de rango inferior, que me entregó la copia del atestado, pasé las horas siguientes buscando las maletas robadas cerca del área de estacionamiento, al pie de las murallas, entre matas y arbustos. Sólo encontré una bicicleta, cuidadosamente tapada con hojarasca. Cuando oscureció, abandoné la búsqueda e hice las compras necesarias. Por la noche, mi mirada recayó en el membrete del papel de la questura: Corso Ercole I d’Este. Era la calle desde la cual se accedía al jardín de los Finzi-Contini.
A primera hora del día siguiente, partí en dirección a Roma y Olevano. Hacía un frío atroz, la hierba de las murallas estaba cubierta de escarcha, y las bocas de los vendedores ambulantes que montaban sus puestos en la Piazza Travaglio exhalaban vaho. Unos africanos destemplados merodeaban por los bares de la plaza: el día de mercado prometía más vida y oportunidades que el resto de los días laborables, un poco de comercio, alguna chapuza, tabaco, café.
Una vez pasada Bolonia, la luz, las vistas desde la autopista que recordaba de mi infancia e incluso las tiendas de las gasolineras con sus pomposas arquitecturas de chocolate ofrecían un extraño consuelo. Parecía que el mundo seguía siendo tan inocente y anecdótico, tan inmutable pese al dolor como aquel paisaje claro que se deslizaba fuera: un escenario panorámico móvil que, en mi cansancio profundo e inmune a cualquier sueño, quería convencerme de que sólo se movía él, mientras que yo me quedaba siempre en el mismo lugar; y durante un rato lo creí.
Pero tras salir de la autopista en Valmontone me encontraba en territorio desconocido, apartada de los recuerdos. Circulando a paso de tortuga por la pequeña ciudad observé cuánto se había alejado Italia de los recuerdos de mi niñez. Detrás de una pequeña cadena de colinas se extendía una llanura en cuyos confines se elevaban unas montañas. Los picos de la segunda y tercera cadena estaban nevados, podía tratarse ya de los Abruzos, que en mi cabeza continuaban asociándose, como antiguamente, a los lobos y los ladrones. Un territorio siniestro, igual que todas las montañas.
La primera mañana en Olevano lucía el sol. En las hojas marchitas de la palmera que hería la vista en la llanura que se extendía a los pies de la colina rumoreaba un viento plácido. Cada cuarto de hora tocaba una campana, seguida de otra, más metálica, a un minuto de distancia, como si necesitara aquella pausa para verificar la hora. Por la tarde, el cielo se nubló, el viento se hizo cortante y, de pronto, empezó a oírse un ruido estridente. Venía del pueblo, que parecía muy lejano, un espejismo extraño visto desde la casa de la colina, pues se tardaba pocos minutos en llegar a la plaza donde ahora se celebraba una fiesta. En ésta, al son de una música pegadiza a todo volumen, los niños recibían los regalos de la Befana, la bruja epifánica a quien las abuelas habían invocado la víspera en el pequeño supermercado para regatear descuentos en juguetes baratos. Los habían sacado de las cestas de saldos que entorpecían el paso en los pasillos: muñecas Barbie de indumentaria plateada, guerreros de neón, espadas luminosas para uso extraterrestre. Una y otra vez, una animadora lanzaba consignas que un tímido coro de voces infantiles repetía, una y otra vez oía yo la palabra «¡Bé-fa-na!», acentuada en la primera sílaba, como debía de exigirlo el dialecto.
La noche siguiente al día de la Befana las calles se colmaron de un estrépito de ciclomotores, y aprendí que allí cada sonido se multiplicaba, reverberado por innumerables superficies y, al parecer, redirigido siempre a la inhóspita casa de la colina. Acostada y despierta, medité sobre las posibilidades que tenía en aquel lugar para ajustar mi vida durante tres meses a un orden que me permitiera sobrevivir a la inesperada extrañeza.