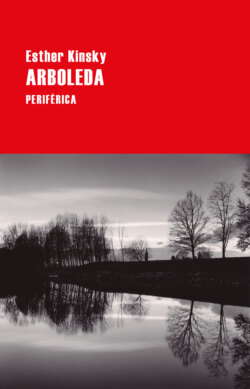Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Días del mirlo
ОглавлениеLos días se iban haciendo más largos, pero apenas más claros y cálidos. En el cementerio buscaba pájaros con el oído, mas no escuchaba ninguno, salvo, quizá, un arrendajo volando con su kriaag-kriaag, las urracas con su matraqueo, que permanecían fuera del recinto, o las cornejas negras. Éstas tendían a reunirse en grupos aparte por los alrededores de los olivares, cerca de la carretera, donde siempre se podían encontrar despojos que ofrecían alimento. Así y todo, el cementerio no estaba quieto, era permanente el traqueteo de las escaleras de mano, el rugido del agua al caer en las regaderas, el ruido de los diversos aparatos motorizados que podaban, serraban, trituraban y aspiraban la hojarasca en los rincones. Conocía los cementerios como querencias de aves, sitios frecuentados por el trepador azul, el pardillo común y el carbonero garrapinos, también por el agateador y el picamaderos negro. En vez de sus voces, zumbaba en el aire un poste repetidor que, rodeado de matas de bambú, se erguía junto a la tapia. Los vástagos diseminados de un ciprés se torcían formando ángulos rectos, como doblados por el dolor y rehuyendo el poste sonoro. Aquel ruido uniforme acompañaba como un susurro las ocasionales charlas de quienes visitaban las tumbas. Vi pájaros en otros lugares: pequeñas bandadas de mitos en los arbustos a lo largo del camino hacia la arboleda de abedules, y, los días más claros, currucas; cuesta arriba, oí jilgueros. En los olivares oía al pito verde, sin llegar a verlo nunca. Las secuencias que emitía, tintineantes y estridentes, pero a menudo desgarradoras, melancólicas y angustiadas, se convirtieron en aquellos cuatro meses de invierno en ese sonido que se fundía con el pueblo, la casa, las laderas y las arboledas, y que lo atraía todo: la luz, los colores y los siempre cambiantes matices y tonalidades de gris y azul del paisaje. En las mañanas sin lluvia, era aquél el primer pájaro que escuchaba, el cual siempre parecía abatirse con su chillido desde un punto elevado, y ese chillido, a pesar de su volumen e intensidad, se extinguía como un morir, un claudicar, un enmudecer ante algo más grande, una y otra vez sin que yo viera el pájaro, incluso cuando su voz sonaba tan cerca y tan suspensa en el espacio abierto, tan lejos de cualquier copa de árbol que su invisibilidad se antojaba inexplicable, inconcebible, como si o bien el chillido o bien la invisibilidad fueran un truco, una broma siniestra que casi a diario me gastaba alguien, a saber quién. Tampoco ayudaba la lección, aprendida en la infancia, de que al pito verde hay que buscarlo en la hierba. Aquel pájaro era un sonido que, cada vez que lo escuchaba, me hería más el alma sin tomar forma visible.
A finales de enero cayó una nieve mojada. Durante dos días las nubes estuvieron tan bajas que ni siquiera se veía el pueblo. En mis recorridos diarios al aire libre, húmedo y espeso, me afanaba entre las vaharadas que exhalaba la madera húmeda. Me cruzaba en el portón con la casera, una mujer inquieta siempre ocupada en limpiar, ordenar y arreglar meticulosamente la finca. Ésta vivía con su hermana en una casa esbelta junto a la puerta cochera. Por las mañanas, todavía entre dos luces, las oía hablar a voces. La hermana estaba en su diminuto balcón, mientras la casera, en su terraza no menos diminuta, cortaba leña o colgaba la ropa. Me la encontraba cada día, pero lo desconocía todo sobre su familia, su pasado, su vida, excepto aquellos intercambios de voces al amanecer, que a menudo sonaban a pelea, y el parpadeo de la televisión en su cuarto después de caer la tarde. Prefería esquivar su nervioso afán de orden. Sin embargo, aquel día, envuelta en el blanco y pesado vaho de las nubes, de repente parecía más calmada y comunicativa; señalaba a lo alto, refiriéndose seguramente al cielo que no se veía, y dijo: Giorni della merla!
Los días del mirlo son los últimos días de enero, supuestamente los más fríos del año en Italia. Tan fríos que, una vez, un mirlo tiritando buscó resguardo con su cría en una chimenea. El primer día de febrero lucía el sol, y el mirlo, antes blanco y radiante, salió del refugio, negro de hollín, tiznado para la eternidad, cosa que le dio lo mismo, agradecido como estaba por el calor de aquella chimenea fuliginosa. Esta anécdota sobre una emergencia y una metamorfosis, con la consiguiente moraleja, que parece un plúmbeo injerto en el cuento de invierno, se relata en distintas versiones, pero siempre está referida a esos días del año, y éstos siempre se llaman los días del mirlo.
El 1 de febrero de aquel año también hacía sol. La casera, al pasar con premura, auguró el final del invierno; el vendedor de quesos, acompañado por el cabeceo medio sonriente de su hija, explicó que el verdadero invierno no comenzaba hasta febrero. Con su mano en e delantal, señaló el nivel que la nieve había alcanzado algunos años, «¡y nunca, antes de febrero! –subrayó–. ¡Qué mirlos ni qué ocho cuartos!». Hizo un ademán de rechazo, y yo pagué mi pequeña compra a la hija, que aquel día llevaba una cofia de encaje pasada de moda, como una camarera de hotel salida de una película antigua.
Por la tarde encontré un pájaro muerto en el estrecho balcón de la casa, desde el cual alcanzaba a ver el cementerio, pero no el pueblo. Visto desde aquel ángulo, por las mañanas el cementerio colgaba a la sombra semejante a un pegote incoloro de canto vivo, pudiendo ser lo mismo una fábrica que un búnker o una cárcel, y privado de toda luz matinal. El sol brillaba ahora con fuerza y los cipreses destacaban sobre el cielo con sus figuras nítidamente recortadas. Las losetas del balcón, por primera vez desde mi llegada, estaban calientes. Muy próximo a la pared, el pajarito –todavía blando y cálido, pero ya sin vida– parecía yacer en un lecho de sol. No pude distinguir lesión alguna. Era un carbonero garrapinos, de copete totalmente negro que arrancaba en el pico y dejaba una mancha blanca en el occipucio. También tenía el cuello ceñido con una franja negra. El copete resplandecía al sol, y la pelusa de color crema del vientre se estremecía con la brisa. El lomo era gris oscuro; las alas, un poco más opacas y presentaban dos rayas de muy delicadas motas blanquecinas, en torno a las cuales el plumaje resultaba más negro que en el resto del ala. Qué minúsculos, qué inverosímilmente menudos parecen los seres cuando la vida los ha abandonado. En mi mano, el pájaro parecía tan ligero como si estuviese hueco, no pesaba casi nada, un cuerpo triste al que ahora, tan poco tiempo después de la muerte, ya apenas se lo podía creer capaz de haber tenido vida.
Aguardé hasta el crepúsculo y, cuando en el cuarto de la casera empezó a parpadear la televisión, enterré el pájaro entre los olivos que había por debajo de la terraza.