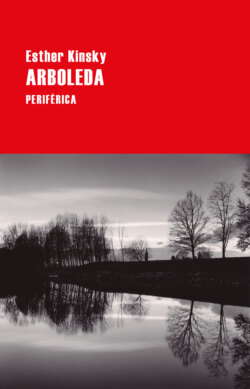Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mercado
ОглавлениеLos lunes había mercado en Olevano. Servía de plaza la superficie de asfalto liso adyacente a la escuela, a los pies de las laderas edificadas tras la perforación del túnel. Alguna vez el mercado debió de situarse en el Piazzale Aldo Moro, mucho antes de que se le pusiera ese nombre. Cada localidad italiana tenía su plaza Aldo Moro, y éstas siempre parecían ser sitios que, por la sombra asociada a este nombre, habían sido desnaturalizados de su bella función de antaño. El túnel que convirtió Olevano en un lugar de tránsito y que traspasaba la roca no tenía, a buen seguro, más de dos décadas de antigüedad. Si alguna vez mi padre hubiese tenido una razón para llevarnos a Olevano, quizás todavía habríamos hallado un pueblo emplazado al final de la carretera sinuosa, posiblemente ni siquiera asfaltada, orientada sólo en dirección al oeste y a Roma. Unos pequeños caminos debían de conducir al interior pasando por la cima y la villa, y rozando la casa en la que me había alojado, que estaba justo por encima de la entrada del túnel, en la colina. Enfilando esos caminillos, los paseantes curiosos llegados de tierras extranjeras podían llegar hasta la Villa Serpentara, en los encinares, y hasta Bellegra. Sin duda, el túnel había trastocado y distorsionado el mapa de los olevaneses. Qué rara debía de ser la sensación de poder andar a través de la montaña en vez de tener que subir y bajar. El túnel era un tubo húmedo, en el cual siempre olía a los gases de los tubos de escape de los autobuses diésel. No era largo, sí estrecho, y describía una ligera curva. Poco después de construido, fue el orgullo de la población, incluso figuraba en las tarjetas postales. Unas fotos en sepia, en blanco y negro con bordes antaño blancos sobre el cartón firme y mate de los años pasados, mostraban la boca del túnel iluminado por la noche: la apertura en la montaña, rodeada de una costra de roca áspera y abrupta; las luces, reflejadas en el asfalto mojado; ningún vehículo, ningún viandante, se mirara por donde se mirara. Tomas de noches desapacibles. Tras la construcción del túnel, Olevano experimentó una forma de ganar tierra distinta a la de las llanuras drenadas entre mil brazos fluviales próximos a su desembocadura en el mar. Se construyeron casas en las laderas tramontanas, antes seguramente cubiertas de bosque, y los suelos del pequeño valle, donde confluían los arroyos de las montañas, fueron asfaltados por completo y, en consecuencua, los cauces quedaron soterrados bajo la escuela, el campo de deporte y el recinto del mercado, aprovechado a veces para otros eventos públicos. Los arroyos, reunidos en un solo curso de agua, volvían a brotar en el margen de la superficie aplanada y al pie de una peña salpicada de arbustos, desde donde corrían cuesta abajo entre mimbreras y zarzamoras. En el plano aterrazado de la peña se edificaron casas, cuyos balcones y logias colgaban directamente sobre el barranco. En numerosos puntos aledaños a la carretera de Bellegra habían nacido temerarias urbanizaciones de este tipo que, vistas desde las ventanas traseras de mi casa, parecían hechas sin orden ni concierto: amontonamientos de casas, de bloques de viviendas, de esqueletos edilicios, en parte roídos en su bruta inconclusión por el tiempo y la intemperie. Unas farolas de luz débil marcaban las calles previstas, que ni siquiera debían de tener nombres, e incluso en las casas acabadas rara vez se apreciaba una ventana iluminada. El territorio quedaba despojado de día y desolado por la noche, quizás hasta inconsolable, dada su absoluta falta de adecuación: no se prestaba ni para paisaje ni para morada.
Cada mañana, desde el balcón, veía acudir a gente por la pequeña llanura occidental, donde a esa hora las huertas dormían bajo la escarcha. En bicicletas, reducidos vehículos de reparto y, alguna que otra vez, hasta a lomos de un burro, los hortelanos transportaban su mercancía al pueblo: alcachofas, escarolas, puntarelle, coles de palmera. Después de la escarcha nocturna, descendían sobre el campo los restos del humo generado por los fuegos en el olivar. Los horticultores iban de tienda en tienda, rara vez llevaban algo al comercio árabe y nunca llegaban al mercado, reservado a las camionetas y los furgones, de los que, en un santiamén, se descargaban las mercancías y los accesorios de los puestos. El ruido que producían mientras los montaban invadía la casa todos los lunes por la mañana; pero sólo era cuestión de un rato, pues tenían práctica, ya que cada día se desplazaban a un lugar distinto para armar los mismos puestos con las mismas maniobras y vender idéntica mercancía: lotes inagotables de cojines de poliéster y mantas de forro polar, ollas de aluminio y tazas de té ornamentadas con citas de sabiduría pseudochina en un inglés defectuoso. Había también cítricos y patatas, y nunca faltaba algún comerciante con su surtido de cactus diminutos. Eso por no hablar de otros artículos con apariencia de utilidad, como abigarrados utensilios de cocina de material sintético, chaquetas de cuero artificial y abrigos de pieles de imitación, toallas, esponjas o paños de cocina. La clientela del mercado era tan escasa que a duras penas podía explicarme cómo aquellos comerciantes sacaban fuerzas cada lunes para acometer su excursión. Entre la plaza y la vía rápida había una barrera de construcciones de poca altura que albergaban algunos servicios médicos, como un laboratorio de radiología, un centro de electrocardiograma, una consulta de dentista o un dispensario para accidentes menores, y me parecía que eran aquellos servicios los que suministraban al mercado la mayor parte de sus clientes. Los cónyuges de los pacientes mataban allí los ratos de espera, y los heridos por corte recién atendidos buscaban esparadrapos económicos para cuando hubiera pasado lo peor, sosteniendo rígida y visiblemente erecta la mano vendada durante la búsqueda.
En la parte delantera del pueblo, que era el casco antiguo y que miraba al sur y al oeste, los lunes de mercado los africanos merodeaban por el Piazzale Aldo Moro procurando atraer a compradores para sus calcetines o calzoncillos en lotes de tres. Cuando hacía buen tiempo, pasaban despacio junto a las personas mayores que allí tomaban el sol, después probaban suerte con las mujeres jóvenes que llevaban a sus hijos al parque infantil. Hacia el mediodía se volvían más audaces por fuerza y entraban en las tiendas de la zona baja del pueblo, abordando a quienes compraban parmesano, naranjas o cuadernos escolares y arriesgándose a suscitar la ira de los dueños y los dependientes. Nunca fui testigo de una transacción exitosa. En una ocasión, observé a un grupo de africanos que, tras comenzar el descanso del mediodía, se juntaron en un rincón abandonado del parque para recoger los calcetines y calzoncillos en una bolsa de plástico negro. Uno de ellos se la echó al hombro, mientras otros rastreaban el suelo en busca de colillas, hurgaban en las papeleras para ver si encontraban cosas comestibles y sacaban con gesto triunfante cajas de cartón con bordes de pizza despreciados. Luego se dirigían al autobús que los llevaría de vuelta a Cave, Palestrina o a los suburbios de Roma, probablemente sin haber ingresado nada, y al día siguiente buscarían fortuna en otra parte. Nunca mendigaban y, aunque debían de saber que sus frases amables no surtían efecto, las pronunciaban en un italiano cantarín y ensayado que les daba un tenue barniz de pertenencia al lugar. Aun proponiéndomelo cada lunes, nunca les compraba nada: en mi vida ya no había utilidad para calcetines de hombre y temía que el peso de tales adquisiciones realizadas por compasión tirara del corazón de plomo con una fuerza todavía mayor que las naranjas y las alcachofas. De vez en cuando, sin embargo, los comerciantes africanos y yo cruzábamos una mirada de reojo, y yo me imaginaba que lo hacíamos para medirnos y reconocernos mutuamente como actores de un teatro de la extrañeza, algo que a buen seguro nunca percibieron los autóctonos, concentrados cada uno de nosotros en nuestros respectivos papeles, cuyo significado para el conjunto de la obra, orquestada desde un lugar desconocido, nunca se revelaría.