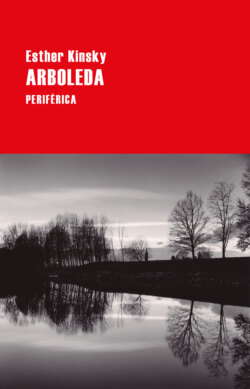Читать книгу Arboleda - Esther Kinsky - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cerveteri
ОглавлениеSentada en el tranvía, vi deslizarse la tapia del cementerio, seguida de las fachadas ruinosas de las casas pobres; a continuación, avenidas bordeadas por árboles sin hojas y pendientes verdes que me parecían remotamente conocidas, aunque no acertaba a dar con el nombre. Los retazos de recuerdos que me venían a la mente no se dejaban localizar hasta que divisé la pirámide y, a sus espaldas, la tapia del cementerio con la tumba de John Keats. Guardaba en mi memoria infantil una pirámide distinta, más pequeña, más oprimida por el tráfico, y, sin embargo, constituía una señal más nítida que ahora. Un monumento con el que su autor se adscribió a la tierra extranjera para la eternidad. En Palestrina, mientras contemplaba el mosaico del Nilo, la pirámide no había acudido a mi mente. La tierra del Nilo no dejaba de trazar su huella por Roma, y yo lo había olvidado.
Continué hasta el Trastevere, donde tenía un alojamiento. La casa se encontraba en un bloque de los años sesenta, uno de aquellos edificios que conocía por esas películas en las que unas mujeres rubias que lucían enormes gafas de sol y finos pañuelos anudados al cuello y la cabeza salían de unos portales de ese estilo para montarse en el asiento trasero de una vespa. Un grave portón de acceso con escalones de mármol. En un rincón había un árbol de Navidad sin luces y con restos de oropel colgados de su ramaje sintético. Una portera del delta del Danubio rumano me señaló el ascensor y, al preguntarle, me explicó dónde podía comprar algo. La rumana, que había adoptado un nombre de sonido inglés por el que quería que la llamaran, ocupaba su garita iluminada y pequeña al fondo de un portal alumbrado con una tenue luz. Allí, el arrinconado árbol navideño debía de quedar siempre a su vista, y la imaginé esperando día tras día a que alguien lo recogiera, lo llevara al sótano o se deshiciera de él. Con la oscuridad empezó a llover y a soplar un aire fuerte que me obligó a inclinar el cuerpo al atravesar, camino de la tienda, el cruce frente a la estación del Trastevere. De los autobuses, los tranvías y la estación brotaban riadas humanas que, cuesta abajo, se dirigían hacia el otro lado de las vías del tren. Comenzaba allí una tierra sin rostro, con arterias de salida, supermercados y bloques residenciales en los que la mayoría de las ventanas seguían a oscuras. En mitad de aquella lluvia oblicua, perdí cualquier sentido del lugar donde me encontraba.
Por la noche, el viento ululaba en el ático. La lluvia azotaba los cristales. Del balcón llegaba un golpeteo metálico, quizá de toldos o antenas parabólicas. En el piso de abajo, un hombre y una mujer conversaron hasta bien avanzada la noche. Sus voces se alzaban y acaloraban en muy escasos momentos, y si de vez en cuando no hubiese oído pasos, sillas que se arrastraban o silencios comunicativos, habría tomado la conversación por un programa de televisión.
Amainó el viento al alba, enmudeció la lluvia. Por las ventanas de atrás observé cómo clareaba. Sobre las crestas de las colinas, el cielo se teñía de gris, luego de rosa, y al contraluz de la aurora distinguí la silueta invertida de las montañas que, desde Olevano, veía recortadas contra la puesta del sol. Tras la noche inquieta, en la que casi había olvidado en qué mundo me encontraba y dónde estaba mi vida, aquella vista me confortó e incluso consoló. Desde el balcón, situado sobre el Viale di Trastevere, se divisaba la parte posterior del Gianicolo, bañada ahora por el vacilante rojo anaranjado de un amanecer de invierno, y el Olevano viejo que yo contemplaba por las mañanas. Gianicolo era un nombre en la voz de mi padre, voz que de pronto sonó en mi oído y reordenó el mapa de mi entorno. Trastevere. Camino de Cerveteri. Supe de nuevo dónde estaban, saliendo de allí, el Tíber, Ostia, la via Apia, lugares a los que correspondían los jirones de recuerdos que habían vagado despatriados por mi cabeza el día anterior. Volvía a hallarme en un lugar nombrable.
Después de entregar las llaves a la rumana en la garita de la conserjería, tomé el tren a Ladispoli. Expuesta a la brisa marina en la plazuela de la estación y viendo los bloques de pisos abandonados a causa del invierno, de pronto me acordé de Inglaterra. Las gaviotas, el viento, un cielo casi turquesa, motas de nubes con pequeñas sombras celestes, todo ello desbancó de golpe a Italia. Acaso se debía a la luz, que allí, en las marismas salobres comprendidas entre el mar y las colinas, centelleaba como en cualquier territorio indeciso en cuanto a su pertenencia, una franja plana sobre un nivel freático alto y levemente salado, que el agua y la tierra volcánica se disputan a cada instante a los dados. Si uno arrimara la oreja a la brisa en el ángulo idóneo, llegaría a oír, quizá, el tenue entrechocar de esos dados.
Llegó el autobús con destino al interior, el mar quedó tras de mí, y con él todo parecido del cielo y la luz con Inglaterra. Ocuparon mi mirada los pinos y los cipreses, las cimas suaves de las colinas de tierra adentro. No obstante, los parajes a ambos lados de la carretera siguieron siendo anodinos un buen rato. Viveros, naves de almacenaje, pequeñas industrias a lo largo de las autopistas. La via Aurelia cortaba el camino de Cerveteri como una arteria gris que, igual que toda arteria de salida, expelía esos apéndices poligonales donde a otras horas debía de atascarse el tráfico y cuyas mercancías proporcionarían consuelo a los viajeros de paso.
De niña nunca había estado en Cerveteri. M. y yo nos habíamos propuesto esta excursión, un día en Roma, medio día en la costa, así nos lo habíamos imaginado. Caminar entre tumbas. Con Cerveteri comienza la historia del jardín de los Finzi-Contini, con la visita a esa ciudad de los muertos que, como ahora observaba, era una especie de pequeño altiplano con arbustos bajos y desgreñados y separado de la ciudad de los vivos con su indefectible castillo. También ese altiplano sumido en la luz invernal estaba salpicado por túmulos, y el campo de las sepulturas con sus cúpulas de piedra recubiertas de hierbas, líquenes y narcisos silvestres debía de ser inmenso, un conjunto de «segundas casas», como las llama Bassani, que los vivos habilitaban para sí o, mientras vivían, cuidaban y atendían, como si fueran las moradas de sus difuntos para algún día instalarse ellos mismos allí. La ciudad de los muertos, ese mar ondeante de cúpulas sofocadas por la vegetación que alojaban a toda una familia de muertos, parecía mucho más grande que la ciudad de los vivos, que yacía muy quieta y escasamente habitada cuando bajé del autobús.
Sólo una pequeña parte de la necrópolis era accesible; había unos viejos caminos empedrados entre los túmulos, una o dos plazas con grupos de árboles, bosquecillos diminutos; por uno de los lados se abría una amplia vista al mar, a las colinas, sobre otros montículos funerarios esparcidos en la mortecina hierba. Sabía cómo habríamos paseado entre aquellas tumbas, cómo habríamos entrado en las cámaras y contemplado los lechos pétreos, los objetos representados en las paredes con una fidelidad a todas luces cariñosa, en forma de relieves bicolores finamente labrados, como si así bastara, como si los muertos supieran pasar el brazo a través de la fría espesura del muro para asir el lado opuesto, invisible, del objeto o animal y sostenerlo en sus manos apartadas de la vida. Las cámaras tenían una solemnidad extraña, quizá relacionada con la figura de M., con su andar, su mirada y su voz, que podía imaginar a mi lado por aquellos caminos, tan claramente como en ningún otro lugar de Italia. Recordé las palabras del prólogo de Bassani que tantas veces me habían hecho pararme a pensar: l’eternità non doveva più sembrare un’illusione… Allí, la eternidad no podía seguir siendo una ilusión. No sé si la comprendía ahora mejor, pero se había convertido en una imagen: piedra, musgo y hierbas; en medio, el verde azulado de las hojas cañiformes de los narcisos silvestres aún sin brotes. ¿Había culebras entre las zarzas y la piedra agrietada que, en verano, debía de ponerse candente? En la estación calurosa del año, tal vez había demasiado bullicio con tanto peatón entre las tumbas.
De regreso a la ciudad de los vivos, me pregunté por qué mi padre nunca nos había llevado allí. Tarquinia no estaba lejos, ¿por qué razón no se había desviado nunca de la via Aurelia para remontar la colina cuando sabía lo que se encontraba en aquel lugar? ¿Conocía aquella frase sobre la eternidad que allí no podía seguir siendo una ilusión, un cuento, una promesa vana de los sacerdotes?
Entretanto, el sol se había vuelto crudo e hiriente. De vez en cuando llegaban abruptas rachas de viento frío del mar. Me senté en la parada de autobuses de la plaza desierta, preparándome para una larga espera. Un africano se acomodó a mi lado, tenía el aspecto de una persona inefablemente cansada. Apoyó la cabeza en el soporte trasero de la marquesina, y pensé que se quedaría dormido. Si no hubiese temido ofenderlo, me habría levantado para cederle el banco entero y que así echara una cabezada. Pero al cabo de unos minutos me dirigió la palabra en francés, con la erre vibrante y las nasales planas propias del acento de los africanos occidentales. Removió con leve rumor una bolsa de plástico, y supuse que enseguida me ofrecería unos calcetines de hombre, sólo que después de cierta búsqueda acompañada de crujidos sacó varios pares de gafas de sol, imitaciones torcidas y baratas de marcas famosas. No las extrajo más que a medias, le bastó con echarme una mirada para volver a guardarlas en la bolsa sin gastar palabra. En cambio, me preguntó por qué estaba en Cerveteri. Le describí la necrópolis. Quizá no empleé las palabras adecuadas, porque me miraba con una expresión tan vacua que mis explicaciones terminaron resultándome penosas, y sentí alivio cuando llegó el autobús. El joven no subió, pero levantó la mano en gesto de despedida en el momento de arrancar el vehículo. Crónica de un verano, pensé. Y al otro lado: Pasolini. Sus notas para una Orestíada africana. Ésa había sido la última película que M. y yo vimos juntos. La vimos porque nos equivocamos de día, queríamos ver otra película de Pasolini: Uccellacci e uccellini. Pajaritos y pajarracos. Nunca la habíamos visto juntos.